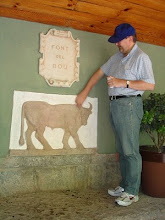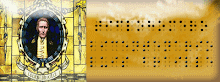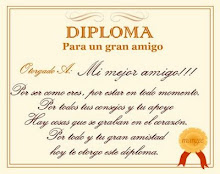Historias de grandes días
Tal día como hoy, de 1799, el soldado de las tropas napoleónicas Pierre-François Bouchard encontró en la localidad de Rashid, en el Delta del Nilo, una curiosa losa de 760 kgs. de peso con inscripciones en tres partes: la superior con jeroglíficos; la del medio demótica; y la inferior, en griego antiguo. Con el tiempo se supo que correspondían a un decreto dictado por el faraón Ptolomeo V en el año 196 A.C. escrito en tres lenguas distintas. Gracias a este hallazgo casual se empezaron a descifrar los jeroglíficos que, junto a la escritura cuneiforme, son la fuente primigenia de la escritura humana. Cómo no, yo tan aficionado a todos estos temas, iba a compartir contigo semejante efeméride. A mí, que tanto me gusta escribir y tanto abogo por la esencial importancia de la palabra.
La Piedra de Rosetta, que no es otra cosa que un fragmento de una estela mayor producida para ser colocada en un templo, acabó siendo utilizada como material de construcción de un fuerte militar y allí fue encontrada.
Actualmente está depositada en el British Museum de Londres. Cuando lo visité, en 1998, fue, lógicamente, parada obligada de mi recorrido. Tenerla delante y no verla fue duro, saber que a poca distancia tenía algo tan importante para la Historia de la Cultura, me emocionó y me dolió a un tiempo. Dirás que tampoco es para tanto, que total tan solo es una piedra grande, pero... yo te diré que es un símbolo.
Un símbolo de la vida: algo que se concibe para ser colocado en un templo divino acaba como material de construcción, que queda relegado a la oscuridad del olvido, pero que al ser descubierto,, sacado a la luz, se convierte en el medio para comprender toda la riqueza literaria del Antiguo Egipto: transacciones comerciales, disposiciones legales y preceptos religiosos, literatura y magia. Unos dibujos extraños incomprensibles durante siglos, se transforman en lenguaje que transmite ideas y palabras. Su estructura en la que se conjugan tres lenguas es también ejemplar: desconozco qué llevó a hacerla de semejante guisa, pero fue de lo más práctico para desentrañar un misterio. Frente a la exclusión de una sola lengua, la utilidad del multilingüismo, diseño para todos.
Pocos años después, tan solo 26, un adolescente genial, ciego, Louis Braille, también francés, dejaría algo parecido a los jeroglíficos: unos puntos ajenos para quien no los conoce, pero familiares a quienes los utilizamos, que transmiten... ideas y palabras. Jeroglíficos y braille... conocimiento y luz... Libertad, en definitiva.
¿Qué sentiría el soldado Bouchard al verla? ¿Qué sentiría yo si me hubiera sido dado descubrirla? Más aún, ¿qué tacto tendrá? ¿Qué me transmitiría si pudiera tocarla? No sé, es difícil imaginarlo. ¿Frialdad de piedra milenaria? ¿Calor por lo que significa? No lo sé, nunca podré saberlo. Si regreso alguna vez al British volveré a detenerme ante ella aunque no pueda verla, aunque me duela no verla. Sentiré que estoy allí, junto a la piedra y veré con el alma a un escriba con el cincel en su estudio, a una mujer que le ama, ataviada con una túnica corta y velo, y que alivia su fatiga con perfumes exóticos y caricias, unas caricias que se trasladan a la piedra y que, de ella, por virtud de la magia de la imaginación, llegan hasta mis sentidos.
Pero... ¿y si? ¿Y si me dejaran tocarla por alguna rara casualidad? Ja Ja Ja. Creerán que porque este cieguito deposite sus dedos en la piedra se va a pulverizar. Y entonces, ¿qué hará el Museo Británico sin una de sus joyas? Ja Ja Ja.
Un abrazo y feliz martes.
martes, 15 de julio de 2014
Efeméride
Publicado por Alberto en 4:54 p. m. 0 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
viernes, 27 de enero de 2012
Libre: en memoria de las víctimas del holocausto nazi
Hace hoy 67 años los soldados alíados liberaron el campo de concentración de Auswich. Debió de ser como contemplar el infierno en la tierra.
A cuenta de esa efeméride se ha instaurado el Día de la memoria de víctimas de holocaustos.
A la espera de que yo, alguna vez, pueda visitar ese lugar, dejadme que os invite a recordar a todos aquéllos que fueron víctimas del fanatismo y la mayor de las cegueras.
Vaya por ellos y por ellas.
La canción "Libre" de Nino Bravo habla del primer alemán que murió intentando atravesar el muro de Berlín.
Peter Fechter, un obrero de la construcción de 18 años, intentó huir junto con un amigo y compañero de trabajo, Helmut Kulbeik. Tenían pensado esconderse en el taller de un carpintero, cerca del muro, y, tras observar a los guardias de la "frontera" alejándose, saltar por una ventana hacia el llamado "corredor de la muerte", atravesarlo corriendo y saltar por el muro cerca del Checkpoint Charlie, a Berlín Oeste.
Hasta llegar al muro las cosas salieron bien, pero cuando se encontraban arriba, a punto ya de pasar al otro lado, los soldados les dieron el alto, y a continuación dispararon. Helmut tuvo suerte, Peter resultó alcanzado por varios disparos en la pelvis, cayó hacia atrás, y quedó tendido en el suelo en la "tierra de nadie", durante cincuenta angustiosos minutos, moribundo, desangrándose, a la vista de todos, y sin que nadie hiciera nada.
Gritó pidiendo auxilio, pero los soldados soviéticos que le habían disparado no se acercaron, y lo único que pudieron hacer los soldados americanos fue tirarle un botiquín, que no le sirvió de ayuda, ya que sus graves heridas internas le impedían moverse, y poco a poco fue perdiendo la consciencia. Durante casi una hora, los ciudadanos de ambos lados de Berlín contemplaron impotentes su agonía, gritando a los soldados de ambos lados para que le ayudasen.
Pero ambos bandos tenían miedo de que los del otro lado les disparasen, como había pasado en otras ocasiones anteriores; aunque ninguna en una circunstancia tan perentoria como ésta y a las dos del mediodía, con tantos testigos presentes, incluyendo periodistas en el lado occidental.
Los soldados del lado oriental, zona a la que pertenecía en realidad la "tierra de nadie", tampoco le ayudaron, y no se acercaron hasta pasados 50 minutos, seguramente para que sirviera de ejemplo para cualquier otro que pensase huir.
Aún así, entre 1961 y 1989 murieron más de 260 personas, sólo intentando cruzar el Muro; además de los que murieron al querer cruzar la frontera entre las dos Alemanias, y ya no hablemos de los que estuvieron en la cárcel por intentarlo, o por ayudar a otros.
Cuando por fin se acercaron los soldados de la RDA y se lo llevaron, los ciudadanos de ambos lados gritaron repetidamente "¡asesinos, asesinos!". En el lado occidental, se sucedieron las protestas y las manifestaciones los días siguientes, y los habitantes del Berlín Oeste comprendieron claramente lo difícil que sería para sus familiares y amigos del Berlín Este el intentar escapar. Asimismo, también se dieron cuenta, decepcionados, de que los soldados americanos, en pleno auge de la Guerra Fría, no harían nada para ayudarles en circunstancias similares. Fue un duro golpe para la esperanza de los berlineses.
Recordáis la letra, ¿verdad?
TIENE CASI VEINTE AÑOS y ya está
cansado de soñar;
pero TRAS LA FRONTERA está su hogar,
su mundo y SU CIUDAD.
Piensa que la ALAMBRADA sólo
es un trozo de metal
algo que nunca puede detener
sus ansias de volar.
Libre,
como el sol cuando amanece yo soy libre,
como el mar.
Libre,
como el ave que escapó de su PRISIÓN
y puede al fin volar.
Libre,
como el viento que recoge MI LAMENTO Y MI PESAR,
camino sin cesar,
detrás de la verdad,
y SABRÉ LO QUE ES AL FIN LA LIBERTAD.
Con su amor por bandera se marchó
cantando una canción;
marchaba tan feliz que NO ESCUCHÓ
LA VOZ QUE LE LLAMÓ.
Y TENDIDO EN EL SUELO SE QUEDÓ,
SONRIENDO Y SIN HABLAR;
SOBRE SU PECHO, FLORES CARMÉSÍ
BROTABAN SIN CESAR.
La canción, escrita diez años después de los hechos, recoge una historia y unas fotos que dieron la vuelta al mundo, y que todavía hoy son símbolo de la crueldad humana. En el lugar donde murió Peter Fechter, se levantó en 1990 un monumento. Ya en 1997, dos antiguos soldados de la RDA fueron juzgados, y admitieron haber disparado contra Peter Fechter. Se les declaró culpables, y fueron condenados a un año de cárcel. En el juicio el forense declaró que toda ayuda hubiera sido inútil, ya que la gravedad de las heridas le hubiera causado la muerte en cualquier caso. Pero es algo que nunca sabremos.
La canción es símbolo de todo el pueblo alemán que soñó con huir, ya que si Peter fue la primera víctima del muro, el último, Chris Gueffroy, en 1989, tenía, precisamente, veinte años...
Publicado por Alberto en 5:30 p. m. 2 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
martes, 12 de julio de 2011
Los orígenes de la fotografía y el afán por capturar imágenes
Seguramente este tiempo de verano, lo aprovecharéis para viajar y, cómo no, en los viajes uno suele ir acompañado de una cámara fotográfica. Fijaos las que hay ahora, incluso a partir de los teléfonos móviles. Mas, ¿cuales fueron los primeros intentos de fotografiar?
Démonos un paseo por la Historia y lo descubriremos.
El fenómeno de la cámara oscura se conoce desde hace muchos siglos. Una cámara oscura no es más que una caja cerrada en una de cuyas paredes existe un orificio de manera que en el lado opuesto (pronto convertido en placa de vidrio) se proyectan las imágenes de los objetos exteriores.
El problema era fijar o ‘eternizar’ tales imágenes. Lo curioso es que la tradición alquimista (que no deja de representar la prehistoria, un tanto alocada y llena de exóticas figuras, de la química moderna) conocía el efecto de la luz sobre el cloruro de plata fundido (conocido como plata córnea). En realidad, faltaba tan sólo asociar ambos fenómenos para que la fotografía fuese posible.
El primer intento serio de capturar las imágenes se debe a un francés, Nicéphore Niepce (1765-1833). De hecho, Niepce logró, en los años 20 del siglo XIX, fotografiar por primera vez objetos físicos utilizando una cámara oscura y recurriendo a una sustancia, el betún de Judea, como capa sensible. El betún de Judea se vuelve insoluble a la exposición de la luz, por lo que, al aplicar un solvente sobre la placa, permanecía solamente en las zonas golpeadas por los rayos luminosos.
Con esta técnica, pesada y lenta, Niepce obtuvo las que pasan por ser primeras fotografías de la historia, de pésima calidad. Pero el sueño de eternizar el movimiento estaría mucho más cerca merced a la colaboración del mismo Niepce con otro francés, físico y pintor: Louis Jacques Mandé Daguerre. Niepce se murió en 1833 y a partir de entonces Daguerre trabajó solo. Apenas dos años más tarde, en 1835, un descubrimiento, entre buscado y casual, simplificó sus esfuerzos.
Ocurrió que una tarde dejó una placa impresa con una imagen latente en un armario en el que guardaba varios productos químicos. Previamente Daguerre ya había considerado que lo mejor sería obtener una imagen débil ( llamada imagen latente) con la cámara oscura, reforzada ulteriormente con alguna sustancia química.
Pero ¿qué sustancia serviría? Eso no lo sabía Daguerre. Al día siguiente de haber dejado la placa, sin embargo, descubrió que la imagen aparecía nítida. Repitió el proceso varias veces sacando antes alguno de los frascos con productos químicos. Resultó que la imagen latente se volvía fuerte y clara de cada vez…excepto cuando la sustancia sacada del armario fue uno que contenía mercurio. Ergo, se trataba de los vapores del mercurio los que fijaban la imagen en la plata.
Poco después Daguerre alcanzaba su ansiado sueño. Fue en 1838, fecha de los primeros daguerrotipos como tales. Un daguerrotipo es precisamente una imagen, una fotografía, obtenida mediante la técnica de la daguerrotipia, que debe su nombre a su inventor.
Presentó su invento, una técnica para “pintar con luz” según sus palabras (de ahí que se llamase “foto-grafía”) en la Academia Francesa de las Ciencias, en medio de un gran interés científico y artístico. No en vano, Paul Delaroche, pintor de la época, ante el invento de Daguerre exclamó: “¡La pintura ha muerto!”.
Rotundo Juicio muy similar, por cierto, al aplicado sobre la propia fotografía medio siglo más tarde, con la aparición de la cámara cinematográfica. Esta claro que si algo no falta en este mundo son sepultureros ni profetas de las catástrofes.
Publicado por Alberto en 9:12 p. m. 2 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
martes, 22 de marzo de 2011
Los primeros cafés públicos
Los cafés gozan de grandes reminiscencias tanto literarias como históricas por las tertulias que en ellos se llevaron a cabo.
Si os apetece os invito a un café (con algún dulce, faltaría más) y emulamos a aquellos apasionados tertulianos y tertulianas.
Fue en Arabia donde posiblemente se abrió el primer establecimiento dedicado al café o cafetería, ya que los derviches lo tomaban para ahuyentar el sueño y poder orar en las horas de la noche, costumbre que se extendió a otras ceremonias religiosas. Tanto se extendió la costumbre de tomar café que para satisfacer la gran demanda se abrieron los primeros kehveh kanes o cafeterías, y fue tanto el escándalo que causó, ya que los feligreses descuidaban los oficios religiosos, que en 1.511 se dió la orden de cerrar todos los establecimientos.
La costumbre de tomar café llega a Turquía en el año 1.517 tras la conquista de Egipto por Salim I y bajo el reinado de su hijo Solimán el Magnífico se abrieron los primeros cafés en el año 1.554 en el barrio Taktacalah de Constantinopla siendo desde entonces lugar de reunión de intelectuales. Sus propietarios, Schemsi de Damasco y Hekem de Alepo recibían a sus clientes en su establecimiento lleno de sofás y alfombras orientales lujosamente ornamentadas, cobrando un centavo por tazón o escudilla de café.
En Europa no se tiene constancia cierta de los primeros cafés pero imaginamos que por el comercio con Constantinopla, debieron ser los venecianos los primeros en abrir cafeterías, aunque se tiene constancia que el primer café se abrió en Italia en el año 1.645 con aprobación papal.
Las cafeterías italianas nacieron en Venecia hacia 1647,. Uno de los más conocidos fue el abierto en 1720 por Floriano Francesconi, con el nombre de Caffè de la Venecia Triunfante, que cambió luego su nombre a Caffè Florian, emplazado en la plaza de San Marcos, y que se convirtió en un importante centro de actividades culturales y comerciales. Más tarde, en 1759, había en Venecia más de 100 cafés. En Roma, encontramos otros cafés como el del Greco, fundado en 1760, sobre la vía Condotti, y que se ha convertido en uno de los cafés más famosos del mundo.
En Inglaterra según Isaac Disraeli en su obra "Curiosities of literature" relata que en el año 1.650 un judío procedente del Líbano, llamado Jacob, abrió en Oxford el primer café público. William Oldys (fallecido en 1.761) nos relata lo siguiente: Un mercader de Londres, mister Edwars, adquirió la costumbre del café en Turquía. Al instalarse en Inglaterra llevó consigo a un joven, Pasqua Rosée, que había conocido en Ragusa y preparaba la bebida para él. Como esta novedad le trajo mucha compañía a la hora del café, concibió la idea de abrir un establecimiento, asociando a Parqua Rosée con un yerno de mister Edwars.
La implantación en Viena del café es curiosa por lo original de su historia. En 1.683 el sultán turco Mohamed IV envía a 300.000 hombres, al mando de Kara Mustafá, a sitiar la ciudad, el emperador escapa de milagro del cerco otomano. Un antiguo intérprete del ejército sitiador, Franz George Kolschitzky, de origen polaco, disfrazado con uniforme turco pasa las filas y se reúne con el emperador Leopoldo comunicándole toda la información del enemigo. Gracias a estos informes los turcos fueron derrotados dejando en el campo de batalla un inmenso botín compuesto por 25.000 tiendas de campaña, 10.000 bueyes, 5.000 camellos, gran cantidad de oro y muchos sacos de café. Los austriacos se repartieron el botín excepto el café que no sabían para que servía y Kolschitzky lo reclamó para sí. Al poco tiempo este hombre abrió el primer establecimiento en Bischofhof y se popularizó tanto que en el año 1.839 existían en Viena ochenta establecimientos y cincuenta más en los suburbios, todo un gran negocio.
En París fue conocido el café de la mano del embajador turco Silomán Aga que desde junio de 1.669 hasta mayo de 1.670 estuvo en la ciudad del Sena. Llevó gran cantidad de café para consumo propio y para las recepciones en la embajada. Isaac Disraeli nos relata cómo se servía: El café era servido por esclavos negros, ofreciéndolo de rodillas y ornados con los más suntuosos vestidos orientales. Un moka escogido era escanciado desde una especie de salsera de oro y plata, posada sobre servilletas de seda bordadas, orladas de oro puro, a unas minúsculas copas de porcelana fina.
En el año 1.672 se abre el primer café en París, regentado por un armenio llamado Pascal en una barraca en el mercado de Saint-Germain, siendo la bebida servida por jóvenes camareros turcos.
Durante el siglo XVII el café se arraigó en los países nórdicos, que luego se convertirán en grandes consumidores. En 1685 el café llega a Estocolmo, y cinco años después, en 1690, se abren allí dos cafeterías. En esos años la moda del café también se impone en Noruega (1675), Dinamarca (1685), y Finlandia (1700).
De todos los países europeos en los cuales arraigó la moda del café e hicieron furor las cafeterías, la excepción fue Holanda, que tanto había contribuido con la difusión del cafeto y del hábito del consumo de café. Ellos no crearon establecimientos particulares destinados al consumo público del café, y se contentaron con tomarlo en el interior de sus hogares, a pesar de que se había convertido en una moda nacional.
Antes de que el café sustituyera al té, a raíz de la Stamp Act de 1766, que originó la rebelión del Tea Party en 1773, ya el café era consumido en el siglo XVII en la colonia holandesa de New Amsterdam, enclavada en lo que hoy es Estados Unidos. Más tarde, el capitán John Smith lo daría a conocer en la colonia de Virginia. En los primeros años del siglo XVIII encontramos coffee-houses en algunas ciudades como Boston, Nueva York y Filadelfia. Así como afirman que la Revolución Francesa nació en el Café Foy de París, algunos sostienen que la Revolución Americana vio la luz en el Green Dragon de Boston.
Los primeros cafés fueron introducidos en España durante la segunda mitad del siglo XVIII por italianos como Gippini, que poseía establecimientos en Barcelona, Cádiz, Madrid, San Sebastián y Sevilla. A pesar de lo tardía de la introducción, los cafés prosperaron rápidamente, convirtiéndose en centro de la discusión política.
Luego, a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX se crearon muchos cafés que se convirtieron en verdaderos círculos literarios, avivados por las tertulias. De ellos dijo Miguel de Unamuno, en su discurso de jubilación de la Universidad de Salamanca, que "la verdadera universidad popular española ha sido el café y la plaza pública", para salirle al paso a los que criticaban las tertulias literarias en los cafés, considerando que allí se derrochaba irresponsablemente el tiempo para el ocio creador.
Varios cafés madrileños han sido tema de sainetes, como ocurrió con el Cádiz, el Barcelona y el Pombo, amado por Ramón Gómez de la Serna. El café Fontana de Oro, por ejemplo, inspiró el tema de la primera novela de Pérez Galdós, en 1870.
Otra ciudad española famosa por sus cafés es Barcelona, donde había a mediados del siglo XIX varios cafés reputados por su servicio y su tertulia, como el Café de las Siete Puertas, inaugurado en 1840, o el de Los Guardias, el de Useletti y el Rincón, en las Ramblas.
Publicado por Alberto en 9:54 p. m. 1 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
lunes, 10 de enero de 2011
Haciendo el arroz
Según varios estudios no se conoce el nombre del inventor del arroz dorado a la milanesa, pero si, la fecha de su creación. Data del siglo XVI, y más exactamente en el año 1574.
Se dice que un discípulo del maestro Valerio de Flandes, el creador de las vidrieras del Duomo de Milán , fue el descubridor de este arroz. El joven se enamoró de la hija del maestro flamenco, que como en todas las leyendas era tan hermosa como rubia y pálida. El discípulo pidió en matrimonio a la hermosa dama y no tardó en casarse con ella.
Durante la celebración el joven esposo trató de buscar la manera de que el evento fuera lo más solemne posible e hizo preparar un plato de su invención que ayudara a tal propósito. El plato no fue otro que arroz coloreado. Y para ello utilizó azafrán. Según parece lo había empleado para lograr en la pintura los tostados y dorados, pero al descubrir que tenía un efecto inocuo al hombre se lanzó a la cocina.
Cuando el arroz llegó a la mesa los comensales se maravillaron de aquella impresionante fuente de granos de oro viejo, como las pepitas que traían los antiguos ríos ibéricos por lo que, desde entonces, se utiliza el azafrán en el arroz.
Publicado por Alberto en 10:06 p. m. 1 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
miércoles, 6 de octubre de 2010
Felicidades al cine sonoro
Publicado por Alberto en 9:21 p. m. 1 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
miércoles, 21 de julio de 2010
Una catedral musical en miniatura
Realmente creo que ser un virtuoso del violín es ser algo mágico. Os pongo, un breve artículo sobre él, al tiempo que, si pincháis en el título de la enrada, podréis escucharlo.
Que os guste.
El “Mona Lisa” de los violines' se vende: su precio, 14 millones, hace de él el más caro de la historia. Lo creó Giuseppe Guarneri en 1741 y fue acariciado por los dedos de Menuhin, Perlman y Vieuxtemps Las crónicas venecianas hablan a menudo de la paciente espera que debían cumplir los luthiers en los muelles. Allí aguardaban el regreso de las naves procedentes de las Indias, que traían maderas exóticas de las que había que conseguir la mejor partida. Los días de convivencia portuaria, desde luego, no eran siempre apacibles, ya que cada artesano procuraba hacerse con lo mejor de tan preciado material. Una vez llegada la madera a tierra, la retiraban raudos para evitar que fuera mojada, dado que los marineros echaban sobre ella toneles de agua salada con el fin de fortalecerla e impedir así la polilla, cosa que la haría inservible para el uso musical.Es un prodigio técnico y el testimonio de una época de esplendor Sin duda, entre aquellos violeros debía de encontrarse alguno de los miembros de la familia Guarneri, cuya dinastía contribuyó a prestigiar la llamada escuela de Cremona, ciudad en la que trabajaron los ilustres Andrea Amati y Antonio Stradivari. Precisamente, el primero de ellos fue maestro de Andrea Guarneri, cabeza de una saga insigne de constructores de violines que halló su culminación en el controvertido Giuseppe Antonio (1698-1744), artífice de unas joyas violinísticas que rivalizan con todo merecimiento, al menos las concebidas en su último periodo creativo -a partir de 1730-, con las del mencionado Stradivari.El buen uso de la mejor madera, el corte y el adecuado secado, sin olvidar la importante factura del barniz, contribuyen a la obtención de un buen violín, pero su excelencia, su magia, radica primordialmente en la exacta proporción de las formas, en los estudiados grosores de las paredes y en la sabia distribución de fuerzas que deben soportar las superficies abovedadas del instrumento. De hecho, una caja armónica como la del violín no deja de ser como un templo en miniatura, una nave cuidadosamente labrada, pensada milímetro a milímetro, en la que todo debe resonar en armonía y equilibrio plenos. Y eso es lo que consiguió de manera deslumbrante Giuseppe Antonio: piezas maestras cuya arquitectura genera auténtica sonoridad, una sonoridad que se amplifica, nivela y proyecta con inaudita nitidez y a una gran velocidad.Las manos de este artista, llamado Giuseppe del Gesù porque en sus etiquetas figuraba el monograma IHS, consiguieron plasmar en toda su dimensión la idea barroca según la cual el sonido debe dibujar el espacio que recorre, y así también realzarlo para que la melodía llegue al oído no solo como música, sino como depuración de esta. En tal sentido, puede señalarse que Guarneri del Gesù representa y consuma un ideal, y que ejemplifica en su expresión más alta la poética de una nueva forma de hacer música, que tuvo su exponente en compositores como Vivaldi o Bach.No es extraño que, transcurridas las generaciones de violinistas, el valor de un instrumento construido por este artista continúe en alza, porque adorna y facilita sobremanera el arte de un intérprete. Eso explica que uno de los violines salidos de su taller estuviera en manos de Niccolò Paganini, y que, ya en el siglo XX, hubieran tocado ejemplares suyos tan esenciales nombres del mundo violinístico como los de Arthur Grumiaux, Jascha Heifetz, Isaac Stern, Henryk Szeryng y Pinchas Zukerman. El violín puesto a la venta, un diamante de la acústica, perteneció al virtuoso belga Henri Vieuxtemps, que viajó por toda Europa y Estados Unidos levantando admiración con su inseparable Guarneri. Vieuxtemps decía que su "estimado amigo" le ayudaba a hacer la mitad del trabajo.El valor de este violín tan único no reside únicamente en su calidad, en su prodigiosa concepción técnica, sino también en ser el testimonio elegido de una época de esplendor musical. Su existencia demuestra cómo la materia, tratada con inteligencia, puede transformarse en algo que depara espíritu.Aunque haya sido pagada por él una cantidad ciertamente elevada, su valor es difícil de cifrar. Y, sin embargo, Guarneri, que vivió una vida tormentosa, murió en la cárcel sin descendencia y despojado de todo.Ramón andrés
Publicado por Alberto en 9:28 p. m. 0 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
jueves, 20 de mayo de 2010
Un tesoro escondido
Cuentan que en algún lugar desconocido del Cabo de Gata, en este hermoso rincón almeriense, entre los roquedales que desafían la costa, está oculto un tesoro que hace muchos, muchos años un sultán andalusí hizo traer hasta aquí ante el temor de que sus rivales cristianos pudieran encontrarlo.
Si pincháis en el título de la entrada, podréis ver un pequeño vídeo sobre este paraje de indudable belleza. Que lo disfrutéis.
Cuentan que el sultán lo ocultó en una cueva submarina de la que no se tiene noticia, y que murió antes de que su secreto pasara a sus hijos o a sus más cercanos hombres de confianza. Es posible, no obstante, que el verdadero tesoro quede frente a nuestros ojos, sin necesidad de escarbar o buscar debajo de las rocas o el mar. El parque natural del Cabo de Gata-Níjar se extiende a lo largo y ancho de treinta y ocho mil hectáreas de tierra. Otras doce mil hectáreas, consideradas reserva marina, se adentran hacia el mar Mediterráneo.
Allí donde la leyenda sitúa la cueva del Tesoro la tierra ha cincelado un paisaje sobrenatural y marciano donde todo parece tener el color de las entrañas del planeta y donde por mitad de las ramblas corren ríos de lava petrificada. Mónsul y Genoveses son las playas más bellas del parque natural y están protegidas por un conjunto de pequeñas calas donde los conocedores de las riquezas del parque practican naturismo y deportes submarinos. A algunas de ellas sólo se puede acceder en barco y sus aguas son tan limpias que permiten contemplar las riquezas de sus fondos marinos.
Mónsul está escoltada por una piedra descomunal, apartada y solitaria, que surge de mitad de la mar mientras a un lado de la playa trepa una duna rampante. Camino de San José aguarda la playa de los Genoveses, que dibuja una idílica bahía entre los cerros de Enmedio y el Morrón. Asegura la historia que el nombre de la playa proviene del ejército genovés que en el año 1147 desembarcó en esta zona junto a tropas castellanas y catalanas para reconquistar Almería a los almohades.
El litoral del Cabo de Gata está poblado de torreones y viejos baluartes que demuestran el valor estratégico que estas tierras tuvieron durante la dominación hispanoárabe. En tiempos del califato de Córdoba, los reinos taifas y los gobiernos almorávides y almohades, el litoral que se extiende entre el norte de la provincia de Almería y la capital fue protegido por los barcos andalusíes y amenazado por los piratas berberiscos que prosiguieron con sus hostilidades hasta bien afianzada la conquista. Muchas de las leyendas que pululan por este rincón de la geografía recuerdan el empeño de aquellos reyes por proteger este turbulento paso marítimo. De algo no cabe duda: por estas costas, por estos cerros azafranados y desde estas playas de arena blanca partieron hacia el exilio sultanes y reyezuelos llevando consigo las riquezas amasadas durante sus reinados.
En algunas ocasiones, el mar se muestra malhumorado y bate sus olas sobre las piedras del arrecife de las Sirenas.
Al otro lado de la costa pedregosa donde la leyenda quiere situar la cueva del Tesoro, hacia poniente, dos grandes montículos sobresalen desde los pies del mar. En ellos se alzan los cabos físico y político de Gata. Situados en las faldas de la torre de la Vela Blanca, uno de los muchos baluartes que defendió estas costas en tiempos revueltos, los cabos son en realidad sendos miradores desde donde contemplar el más pacífico y atormentado Mediterráneo. Es cuestión de días: En ocasiones el mar se muestra malhumorado y bate sus olas sobre las piedras fantasmagóricas del arrecife de las Sirenas donde hasta hace poco vivía una nutrida comunidad de focas monje.
Pero lo más sorprendente está precisamente entre la mar y la tierra. El contacto entre ambos elementos propicia paisajes de una belleza inenarrable que se esparcen a lo largo de los 45 kilómetros de costa virgen. En las inmediaciones del centro de visitantes de Las Amoladeras y la cercana colonia de La Almadraba de Monteleva germina a duras penas una vegetación rastrera y almohadillada, plantas espinosas como el azufaifo, el cornical, el áspero esparto o la dulce palma enana. Ocho endemismos adornan el vademécum botánico del Cabo de Gata. Ocho endemismos a los que hay que unir más de mil especies vegetales que convierten este parque natural en uno de los más fascinantes santuarios ecológicos del sur europeo.
San Miguel de Cabo de Gata es una población marinera que vive de la pesca y el turismo. Aún conserva las casas bajas y blancas que tanto predicamento tuvieron a principios del siglo pasado. Una recta y disciplinada carretera conduce a los cabos. La calzada deja a un lado un torreón edificado sobre los restos de una vieja atalaya árabe. La calzada, protagonista de decenas de películas, anuncios y documentales, conduce a una pista de tierra que surge en el hito 46, señalizado con las siglas ZMT (Zona Marítimo Terrestre). Lo mejor es aparcar el vehículo y andar un centenar de metros hasta llegar al mirador de las Salinas.
De pronto surge frente a nosotros un inmenso lago salobre en el que cada año se dan cita miles de aves en busca de climas más templados. La Almadraba de Monteleva, uno de los más pintorescos y encantadores poblachos del Cabo de Gata, queda al lado. Distinguirla es fácil: el caserío marinero está arracimado en torno a una iglesia blanca con un altivo y desafiante campanario construido en el año 1905. El templo es uno de los edificios más originales y bellos de cuantos la mano del hombre ha construido por estos parajes. A sus pies se alzan las grandes montañas de sal blanca, los patios luminosos, las azoteas y las puertas de vivos colores.
Fue en el siglo XVIII cuando el Cabo de Gata empezó a habitarse. Una mesta de carácter religioso, cuyo ganado bajaba todos los años de Sierra Nevada para buscar calidez en los días de invierno, ocuparía varios parajes que hoy continúan conservando los nombres de antaño. Así, se apellida frailes a una boca de agua, un pozo o un cortijo. De hecho, en el cortijo de Frailes tuvo lugar a principios del siglo XX el sangriento crimen que inspiró a Federico García Lorca el drama Bodas de Sangre.
En todo caso, no es roja precisamente la arquitectura popular de estos parajes, sino blanca, inmensa e inmaculadamente blanca. Sus primeros pobladores trataron de aprovechar de modo inteligente el agua, el bien más escaso de este paisaje semidesértico. Para ello edificaron cortijadas bajas de una planta que tenían por techo una cubierta plana y aterrazada por los bordes con la intención de almacenar en voluminosos aljibes la poca lluvia que al año caía. Pozos, acequias, norias y molinos de vela latina adornan muchas de las pedanías del Cabo de Gata.
Diario El Mundo-Ocho leguas
Publicado por Alberto en 9:01 p. m. 1 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
martes, 16 de febrero de 2010
Historia de los crucigramas
De mis tiempos de cuando veía, otro de mis pasatiempos favoritos siempre lo fueron los crucigramas y demás ingenios, desde los dameros a los jeroglíficos. Recuerdo aún a Ocón de Oro o la revista Quiz, que con tanto deleite adquiría en los quioscos.
Pues bien, vaya aquí la historia curiosa y no demasiado lejana del crucigrama.
El concepto del crucigrama es tan simple que resulta difícil creer que este pasatiempo no se hubiera inventado hasta comienzos del presente siglo.
El crucigrama fue inventado por un periodista de origen inglés. En el año 1913, Arthur Wynne trabajaba en el suplemento festivo que, con el nombre Fun, publicaba los domingos el New York World. Un día, a principios de diciembre, obligado a crear un nuevo pasatiempo, recordó una especie de rompecabezas de la era victoriana, el llamado Cuadrado Mágico, que su abuelo le había enseñado a resolver.
El Cuadrado Mágico era un juego infantil publicado a menudo en libros británicos de pasatiempos del siglo XIX, así como en periódicos americanos. Consistía en un grupo de palabras determinadas que habían de quedar dispuestas de modo que las letras se leyeran por igual vertical y horizontalmente. No presentaba ninguno de los intrincados dispositivos ni de los cuadros negros que Wynne introdujo en su juego. Y en tanto el Cuadrado Mágico daba al jugador las palabras necesarias, Wynne creó una lista de “claves” horizontales y verticales, desafiando al jugador a deducir de las definiciones las palabras adecuadas. En la edición del 21 de diciembre del World, los lectores norteamericanos se encontraron ante la primera versión mundial de un crucigrama. Este pasatiempo dominical no se anunciaba como un nuevo invento, sino que era uno más entre un grupo variado de “ejercicios mentales” contenidos en el suplemento dominical. Y comparado con el nivel de los crucigramas actuales, el de Wynne era más que sencillo, puesto que sólo incluía palabras bien conocidas y sugeridas por unas claves clarísimas. Sin embargo, el juego captó la simpatía del público.
A los pocos meses, el “ejercicio mental” de Wynne aparecía ya en otros periódicos, y a principios de la década de 1920 los principales rotativos de los Estados Unidos presentaban su crucigrama. La editorial Simon & Schuster publicó su primer libro de crucigramas, y en el año 1924 estos libros consiguieron los cuatro primeros puestos en la lista nacional de best-seller. En todo el país, las librerías obtuvieron un beneficio inesperado, ya que los diccionarios se vendían en mayor cantidad que en cualquier otro momento anterior.
En el año 1925, Gran Bretaña sucumbió también a la manía del crucigrama, y una revista observaba que “este pasatiempo se convierte ya en un hábito muy arraigado”. Al poco tiempo, empezaron a aparecer crucigramas en casi todos los idiomas, excepto aquellos que, como el chino, no se prestan a una construcción vertical y horizontal de palabras letra por letra. Los crucigramas llegaron a ser un fenómeno tan internacionalizado que a principios de los años treinta, vestidos, zapatos, bolsos y joyas se adornaban con motivos inspirados en ellos. Si bien otros juegos han aparecido y han acabado por desaparecer, los crucigramas han continuado su carrera ascendente, y hoy se pueden clasificar sin la menor duda como uno de los pasatiempos más populares en casi todos los países.
Publicado por Alberto en 6:13 p. m. 3 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
sábado, 30 de enero de 2010
Historia de la cerilla/fósforo
Recuerdo de niño cómo me gustaban las cajetillas de cerillas por las imágenes que se ponían en ellas. Incluso tuve la idea de coleccionarlas.
Luego aparecerían los mecheros varios para encender la cocina de casa y las cerillas fueron relegadas, además de que mi vista ya no me daba para seguir con esa afición infantil.
En fin, vaya aquí la historia de la cerilla, al tiempo que os invito a que recordéis conmigo.
Que estéis teniendo buen día de sábado.
El HOMO ERECTUS, predecesor del hombre actual, descubrió casualmente el fuego gracias a la fricción de dos palos entre sí, pero pasaría un millón y medio de años antes de que John Waiker, un químico británico, produjera el fuego instantáneo con la fricción de una cerilla contra una superficie áspera. Irónicamente, hoy sabemos más acerca del HOMO ERECTUS que de John Waiker, que también hizo su descubrimiento de una manera accidental.
En el año 1669, un alquimista de Hamburgo, Hennig Brandt, consiguió el elemento llamado fósforo. Robert Boyie, en el año 1680, ideó un pequeño cuadrado de papel muy áspero revestido de fósforo, junto con una astilla de madera, cuya punta era de azufre. Cuando se frotaba la astilla contra el papel plegado, producía una llamarada, y con esto se consiguió la primera cerilla química.
Sin embargo, el fósforo escaseaba en aquellos tiempos, por lo que las cerillas, llamadas también fósforos, quedaron relegadas a la categoría de novedad costosa y fabricada en cantidad limitada. Desaparecieron antes de que la mayoría de los europeos, que encendían sus fuegos con chispas desprendidas del choque del pedernal contra el acero, supieran que habían existido.
En el año 1817, un químico francés demostró ante sus colegas de la universidad las propiedades de su “cerilla etérea”, que consistía en una tira de papel tratada con un compuesto de fósforo, que ardía al ser expuesto al aire. El papel combustible se encerraba herméticamente en un tubo de cristal, en el que se había hecho el vacío. Este tubo era la «cerilla».
Para encenderla, se rompía el cristal y, apresuradamente, se aprovechaba el fuego, puesto que la tira de papel sólo ardía unos instantes. La cerilla francesa no sólo era etérea, sino también efímera, y lo mismo ocurrió con su popularidad.
Un día del año 1826, Waiker, propietario de una farmacia en Stocktonon-Tees, se encontraba en un laboratorio que tenía en su trastienda, intentando crear un nuevo explosivo. Al remover una mezcla de productos químicos con un palito, observó que en el extremo de éste se había secado una gota en forma de lágrima. Para eliminarla en el acto, la frotó contra el suelo de piedra del laboratorio, y entonces el palo ardió y en aquel mismo momento se produjo el nacimiento de la cerilla de fricción.
Según el diario de Waiker, el glóbulo formado en el extremo del palito no contenía fósforo, sino una mezcla de sulfuro de antimonio, clorato de potasio, goma y almidón. John Waiker fabricó entonces varias cerillas de fricción de unos siete centímetros de longitud, que encendió para diversión de sus amigos, haciéndolas pasar con rapidez entre las dos caras de una hoja doblada de papel muy áspero. Nadie sabe si John Waiker intentó alguna vez capitalizar su invención. Lo cierto es que nunca la patentó. Sin embargo, durante una de sus demostraciones en Londres, un observador llamado Samuel Jones, comprendió el potencial comercial del invento, y decidió dedicarse al negocio de las cerillas. Jones puso a sus cerillas el nombre de Lucifer. Aquellas astillas inflamables entusiasmaron a los londinenses, y los registros comerciales demuestran que, después de la aparición de las cerillas, se aceleró considerablemente el consumo de tabaco de todas clases. Pero n aquellos días, debido a las emanaciones al encenderla, era la cerilla, y no el cigarrillo, lo que se suponía peligroso para la salud.
Los franceses juzgaron tan repelente el olor de las cerillas británicas, que en el año 1830 Charles Sauria, un químico de París, eliminó el olor de la cerilla y prolongó su tiempo de combustión, pero involuntariamente causó lo que casi fue una epidemia mortal, debida a las características muy venenosas del fósforo.
Las cerillas a base de fósforo se fabricaban en grandes cantidades, y cientos de obreros de las fábricas presentaron una necrosis que afectaba a los huesos de su cuerpo, en especial los de la mandíbula. Los bebés que chupaban las cabezas de los fósforos presentaban este síndrome, que causaba deformidades en su esqueleto. Y frotando las cabezas de un solo paquete de cerillas se conseguía fósforo en cantidad suficiente para cometer un suicidio o un asesinato.
La Diamond Match Company presentó, en el año 1911, la primera cerilla no venenosa. El producto químico inofensivo utilizado en ella era el sesquisulfuro de fósforo y, como gesto humanitario, la Diamond cedió los derechos de su patente para permitir a las empresas rivales la fabricación de cerillas igualmente inofensivas. La cerilla Diamond consiguió elevar el punto de ignición de la cerilla en más de cien grados, y los experimentos demostraron que los ratones no se dejaban tentar por las cabezas de cerillas, aunque ya no fueran venenosas, aun en el caso de que estuvieran muriéndose de hambre.
La cerilla de seguridad fue inventada, en el año 1855, por el alemán Antón von Schrotter, profesor de química. Difería de las demás de su época en un detalle significativo: parte de los ingredientes combustibles, todavía venenosos, se encontraba en la cabeza de la cerilla, y la parte restante en la superficie de fricción de la caja.
La Diamond Match Company trasladó la superficie de frotación a la parte exterior, consiguiendo con ello un diseño que durante noventa años se ha mantenido invariable. La fabricación de estas carteritas de cerillas se convirtió en un próspero negocio en el año 1876, cuando una empresa fabricante de cerveza encargó más de cincuenta mil unidades para anunciar su producto.
El volumen de este pedido obligó a crear una maquinaria para la fabricación masiva de cerillas, las cuales eran previamente tratadas, secadas, reunidas y montadas manualmente en las carteritas que las contenían.
El pedido de la fábrica de cerveza inició la costumbre de anunciarse en las carteritas de cerillas, que presentaban las ventajas de su reducido tamaño y su bajo precio.
Publicado por Alberto en 6:26 p. m. 1 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
miércoles, 27 de enero de 2010
“El trabajo te hace libre”
Estoy seguro de que la frase que da título a esta entrada es bien conocida. Era la bienvenida, llena de sarcasmo, que recibieron todos aquellos millones de seres humanos que, sin ellos saberlo, eran obligados a atravesar las puertas del infierno. Ni más ni menos que Auswitz.
¿Qué puede decir alguien como yo para recordar que un día como hoy, pero de hace 65 años se descubrió el más tremendo escenario de la barbarie humana?
Me gustaría visitar el lugar. Sé que sería duro pero creo que es un deber no olvidar.
Pisar las instalaciones de la muerte, los espacios que fueron testigos del horror y comprobar cómo aun dentro de todo este ifnierno, hubo personas que se sobrepusieron a la rabia o al odio y nos dejaron auténticos ejemplos de esperanza.
Y me gustaría dejar mi huella, sí cómo no, firmar en algo así como un libro o plantar una pequeña rama que sea símbolo de paz.
Auswitz existió porque la masa se dejó arrastrar por el deseo de venganza y fue seducida por su ansia de destacar como privilegiada.
Yo que habría formado parte de aquellos seres inferiores, quiero alzar mi voz en pro de contribuir, cada uno desde nuestras humildes posibilidades, a evitar volver a caer en aquel horror.
Desde 1945 ha habido otros procesos de exterminio en países africanos o eslavos. Se creería que no podía repetirse y, en cierta medida, lo ha hecho. Debemos reflexionar acerca de esto: más allá de las palabras huecas hemos de demostrar que se ha aprendido la lección y que nada justifica eliminar ni siquiera a la más pobre de las personas.
Publicado por Alberto en 10:47 p. m. 4 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
martes, 12 de enero de 2010
Los candiles
Quiero invitaros a dar otro de esos paseos por la Historia, a los que de vez en cuando me gusta que me acompañéis.
En este caso, veamos cómo fueron evolucionando las lámparas y que penséis, de paso, en un rayito de luz.
Me gusta esa tradición, que habla de que se usaron, en algunas épocas, como regalo de cumpleaños. Creo que simboliza mucho un presente como éste.
Las lámparas más primitivas datan de hace más de 20.000 años y consistían en simples cuencos, vaciados en piedra arenisca, en los que se depositaban grasas o aceites animales y una mecha, que colgaba al exterior. Tales fueron, con toda seguridad, las lámparas empleadas por los artistas que realizaron las pinturas rupestres descubiertas en Francia y España.
La lámpara de aceite da luz gracias a la mecha, que absorbe aceite por capilaridad, de forma similar al rotulador que traspasa la tinta del papel. Las llamas necesitan buena aportación de oxígeno, por lo que la mecha suelta proporciona una posición ventilada a esas llamas. Las mechas de las primeras lámparas debieron ser fibras vegetales secas y retorcidas, y el aceite, de origen animal o vegetal. Se empleó también aceite de ballena y posiblemente petróleo, primero en Babilonia y después en Persia.
Algunas lámparas primitivas tenían un canal para la mecha, que en tiempos de los griegos y los romanos había evolucionado hasta formar un pico (saliente acanalado cilíndrico). Hacia el siglo IV a. de C., las lámparas habían adquirido la familiar forma de "lámpara de Aladino", de uso doméstico generalizado en Grecia. El único adelanto tecnológico que tuvo lugar en tiempos antiguos fue practicar en el pico un orificio para salida de mecha, de modo que ésta podía ser ajustada para cambiar el cauce de aire que la bañaba y obtener así el máximo de luz y evitar al mismo tiempo el humo y el hollín. Como la cantidad de luz que se obtenía de cada mecha era pequeña, había lámparas que llegaban a tener hasta 20 de esas mechas. Las lámparas de aceite se utilizaban mucho en templos religiosos y altares; algunas de ellas tenían forma de esculturas, grandes y recargadas, que mantenían en lo alto sus llamas día y noche.
En los tiempos de esplendor de Grecia y Roma, las lámparas de uso doméstico y ceremonial alcanzaron su más alto nivel decorativo. A menudo eran de bronce y estaban adornadas profusamente con palmeras, hojas de plantas, figuras humanas, animales, etc. A su muerte, los romanos ricos dejaban dinero para mantener encendida una lámpara con incienso sobre su tumba. Lámparas más baratas de barro, se entregaban como regalo de cumpleaños, adornadas y a veces grabadas con leyendas alusivas. En el siglo V a. de C. ya eran famosas la belleza y expresión artística de las lámparas etruscas. Para sostenerlas, solían estar provistas de anillos o asas, y a veces disponían de cadenas para mantenerlas suspendidas. Hacia el año 1000 de nuestra era se empleaban en los países árabes recipientes de vidrio provistos de mechas flotantes; después, las lámparas colgantes pasaron a fabricarse enteramente de metal cuya opacidad obligaba a dar su luz solamente hacia arriba, ejemplo temprano éste de luz indirecta.
Durante la Edad Media, el desarrollo económico fue muy lento y las grandes y complejas lámparas sólo se encontraban en las casas y palacios de las personas adineradas. Estaba mucho más extendido el uso de velas de sebo o cera. En el Renacimiento cobró nueva vida el estilo clásico de lámpara; Leonardo da Vinci proyectó un modelo con la mecha encerrada en un cilindro de vidrio, rodeado, a su vez, de una esfera llena de agua. Sin duda, la intención de esa idea era difundir la luz y dar mayor utilidad a la lámpara, pues el propio Leonardo, al igual que muchos artesanos de aquellos tiempos, recibía de sus patronos una parte de su paga en velas para alumbrar sus habitaciones y taller.
Hacia el siglo XVIII los pequeños recintos se alumbraban otra vez con lámparas, y se generalizaron las linternas, construidas con chapa metálica y superficies de cristal a modo de "ojos de buey". En algunos casos se las proveía de una base pesada, consistente en un doble fondo relleno de arena, o se les acoplaba un dispositivo para medir el tiempo, que era un tubo delgado de vidrio en el que se leía el descenso del nivel de aceite sobre una escala graduada en períodos determinados.
Hacia finales del siglo XVIII ya había comenzado la Revolución Industrial, que propició una gran demanda de iluminación mejor y más eficaz. Consecuencia de ello fueron los primeros progresos importantes en las lámparas, que condujeron directamente a los tipos de quemador empleados después en la iluminación por gas. La más importante fue la lámpara proyectada por Pierre Amié Argand (1750-1803), la cual consistía en un quemador de petróleo, con una mecha tubular y una chimenea de vidrio que dirigía el aire a lo largo de la mecha. También mejoró la calidad de las mechas, que se tejían planas o redondas, a voluntad. Entre los descubrimientos de Benjamin Franklin figura el hecho de que dos mechas pequeñas y cercanas daban más luz que dos lámparas independientes.
Los primeros aceites de hulla se fabricaron después de 1850; el aceite de parafina se obtuvo primero a partir de la hulla, y más tarde, del petróleo. Pronto desplazó a todos los otros tipos de aceite para iluminación. Entre 1860 y 1880 se patentaron cientos de lámparas mejoradas. La conocida con el nombre de Wells, inventada en 1868, fue la primera que empleó petróleo a presión, y representa el máximo avance en la lámpara de aceite. Su fundamento aún está en uso en las lámparas modernas empleadas por excursionistas y en zonas en las que no llega la electricidad.
Publicado por Alberto en 9:37 p. m. 3 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
lunes, 14 de diciembre de 2009
El abrelatas y su historia
Ya sabéis que eso de dar la lata, a más de uno se nos da que ni pintado, ahora que abrir una buena lata de ricas conservas… y darse el banquetazo… es otra cosa.
Resulta curioso, a la vez que chocante, observar cómo la lata de conserva se inventó medio siglo antes que el abrelatas. ¿Cómo conseguirían abrir aquellos envases...?
por el comerciante Peter Durand, e introducida en los Estados Unidos de Norteamérica hacia 1817. Pero en esa fecha no se le dio la importancia que tenía dicho adminículo.
En 1812 los soldados británicos llevaban en sus mochilas latas de conserva, pero las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta; si ofrecía dificultades se recomendaba recurrir al fusil, y un tiro solucionaba el problema. Y doce años después,en 1824, el explorador inglés William Parry llevó latas de conservas al Ártico: carne de ternera enlatada. El fabricante de aquellas conservas hacía la siguiente recomendación para abrir las latas: "Córtese alrededor de la parte superior con cincel y martillo".
No fueron pocas las ocasiones en que debido al plomo presente en las latas de conserva muchos pagaron con su vida el precio de tanto modernismo.
Cuando a principios del siglo XIX William Underwood estableció en la ciudad de Nueva Orleans, en Lousiana, la primera fábrica de conservas, no consideró importante crear un instrumento para abrir las latas aconsejándose recurrir a cualquier objeto que sirviera al efecto.
¿A qué podía deberse tan absurdo abandono? Tenía cierta explicación. Las primeras latas de conserva eran enormes, muy pesadas, de gruesas paredes de hierro. Sólo cuando se consiguió crear un envase más ligero, con reborde en la parte superior, hacia 1850, se pudo pensar en un abrelatas.
Abrelatas eléctrico
El primero fue idea de un norteamericano muy curioso: Ezra J. Warner. Era un artilugio enorme, de gran volumen, cuya vista impresionaba a cualquiera; era una mezcla mecánica entre hoz y bayoneta, cuya gran hoja curva se introducía en el reborde de la lata y se deslizaba sobre la periferia del envase, empleando alguna fuerza para ello. Entrañaba cierto peligro su manejo, no sólo para quien lo usaba, sino para quienes observaban la operación. La gente optó por ignorar tan peligroso invento, y prefirió seguir con sus sistemas caseros ya conocidos. Pensaban que era mejor quedarse sin comer a morir en el intento.
La lata de conservas con llave fue inventada por el neoyorquino J. Osterhoudt, en 1866. Todos pensaron que era un invento milagroso. Hacía innecesario el abrelatas. Sin embargo, no todas las fábricas de conservas podían adoptarlo. El abrelatas seguía siendo un invento pendiente. Invento que no tardó en aparecer, tal como hoy lo conocemos, con su rueda cortante girando alrededor del reborde de la lata. Fue patentado en 1870 por el también norteamericano William W. Lyman. Su éxito fue instantáneo y fulgurante.
En 1925, la compañía californiana Star Can Opener perfeccionó el abrelatas de Lyman añadiendo una ruedecita dentada llamada “rueda alimentadora”, que hacía girar el envase. Fue esta idea la que más tarde dio lugar al abrelatas eléctrico, comercializado en diciembre de 1931.
Fuente:
“Historia de las cosas” de Pancracio Celdrán
Publicado por Alberto en 8:21 p. m. 4 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Historia del sacacorchos
El sacacorchos es, a buen seguro, el elemento más importante desde el punto de vista del somellier, ya que el arte de abrir una botella alcanza la categoría de ritual cuando el vino a degustar es de calidad, cuando los invitados a degustar de él están más o menos inmersos en la cultura del vino, y mucho más cuando la cita tiene cierto carácter protocolario.
La creación del sacacorchos se basa en un utensilio en espiral que era utilizado para extraer las balas del cañón de los fusiles hace aproximadamente cuatro siglos, y su aparición, como tal, data del siglo XIII cuando comienzan a taponarse las botellas con corcho. Hoy en día es un utensilio tan familiar y cotidiano que no sólo es utilizado para el trabajo del sumiller sino que si buscamos en el cajón de los cubiertos de cualquier casa encontramos uno.A lo largo de la historia se han diseñado muchos tipos de sacacorchos de los que citaremos algunos:
Primero fueron los de hélice, también llamados T, que con el tiempo han ido cambiando, ya que al tirar se remueve el líquido.
Los de doble palanca, de gran belleza y práctico manejo.
El más común y personal es el sacacorchos que llevan los sumilleres, llamado de impulso, que casi nunca nos falla.
Los seguros Screwpulls para la extracción del corcho con el mínimo esfuerzo.
Los de pared, sin duda los más rápidos.
Ahora sólo queda citar aquellos tipos de sacacorchos llamados especialistas a los que únicamente se recurre en algunos casos:
El de cava o champagne, con una pinza que agarra el corcho por la parte superior y permite su extracción con facilidad.
El de láminas, especial para botellas muy viejas.
Las tenazas para degollar los oportos vintage, en los que la física-química juega un papel muy importante pues han de calentarse las tenazas al rojo vivo, se abraza en cuello de la botella con ellas y al cabo de pocos segundos se retiran y se vuelve a abrazar con una pinza que previamente ha estado introducida en un recipiente con agua fría, con lo que se consigue un corte totalmente limpio.
La propagación del sacacorchos se sitúa históricamente a partir del siglo XVIII (aunque existen algunos modelos del XVII), coincidiendo con la difusión de las botellas de vidrio soplado y del corcho como el elemento destinado a mantener el líquido en su sitio hasta el momento del consumo. La primera referencia textual a un sacacorchos procede de Inglaterra y corresponde al Tratado de la Sidra, escrito por James Worligge en 1676, donde habla de "un tornillo de acero utilizado para extraer los tapones de las botellas". Técnicamente, no se trataba exactamente de un sacacorchos tal y como hoy lo conocemos, sino más bien de una especie de barrena similar a la que se empleaba para limpiar las armas de fuego. A partir de entonces, y con la imposición del espiral metálico como elemento básico para la extracción de los tapones de corcho, la evolución del sacacorchos se centra en el desarrollo del método más cómodo para realizar la operación, es decir, en el perfeccionamiento del mango y el sistema mecánico.
La primera patente de un sacacorchos es también inglesa, del año 1795, aunque en los años subsiguientes se produjo un boom en el registro de diferentes modelos, en todo el mundo: Francia, Estados Undios, Canadá... Tan sólo en Inglaterra, en el siglo XIX se patentaron hasta 350 modelos diferentes de sacacorchos.Si bien los primeros se basan en el sistema de una básica T con espiral, a partir de 1850 comenzaron a llegar los sacacorchos de palanca, que reducían notablemente el esfuerzo en la extracción. A finales del siglo XIX apareció el modelo primitivo del que quizás sea el sacacorchos más importante de la historia: el de una sola palanca, el preferido de los camareros y sumilleres de todo el mundo, incluso en nuestros días.Evidentemente, de forma paralela al desarrollo técnico se producía la estilización estética, con aplicaciones de madera, nácar, grabados, etc., además de la incorporación de accesorios prácticos como cuchillas, escobillas para limpiar la boca de la botella...
Los sacacorchos para botellas de Champagne tienen su origen a finales del siglo XIX, época a la que corresponde también un invento en forma de grifo que permitía perforar el corcho y dosificar en copas sin que el resto del contenido de la botella perdiera efervescencia.En la actualidad prevalecen algunos modelos clásicos, como el de camarero o el sacacorchos de láminas -adecuado sobre todo para extraer corchos dañados-, que conviven y comparten escaparates con otros de última tecnología, como los modelos de palanca desarrollados por la casa Screwpull, de una gran precisión y comodidad.Mientras el placer por disfrutar de un buen vino se mantenga intacto -y se mantendrá, qué duda cabe- el cerebro humano continuará pergeñando artilugios y nuevos modelos de sacacorchos para hacer más fácil y confortable el momento del descorche, aquel en el que se abren las puertas del placer.
Publicado por Alberto en 9:19 p. m. 7 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
domingo, 25 de octubre de 2009
El cambio de hora
Aprovechando el hecho de que nos encontremos, a partir de hoy, con unas tardes menos luminosas (por aquello del horario invernal) os cuento algo sobre el tema.
Llamamos cambio horario al adelanto y atraso de una hora que realizamos cada primavera y otoño respectivamente. Esta es una medida que llevan a cabo unos 70 países en todo el mundo, siendo Japón el único país industrializado que no se ha adaptado aún a esta normativa. El cambio horario tiene como fin reducir el consumo global de energía, haciendo coincidir el comienzo de la jornada laboral con las horas de luz. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el ahorro doméstico en iluminación desde el cambio de horario de Marzo al de Octubre puede ser de un 5%. El cambio horario fue una medida que se adoptó por primera vez en la primera guerra mundial, cuando algunos de los países implicados adoptaron esta medida con la finalidad de ahorrar combustible. Esta situación se repitió en 1973, en la crisis del petróleo, durante la cual la mayoría de los países industrializados adoptaron la misma medida para hacer frente a la complicada situación del momento. En España, esta medida se lleva adoptando desde 1974, aunque la última regulación a la que nos hemos adaptado ha llegado de la mano de la directiva Europea 2000/84, que entre otras cosas unifica los días en los que se producen los cambios de hora en todos los países de la Unión Europea, siendo estos el último Domingo de Marzo y Octubre, respectivamente. Dicha directiva se entiende con carácter indefinido, aunque cada 5 años la Comisión Europea publica el calendario de las fechas concretas en las que se producirá el cambio de hora durante los 5 años siguientes. El cambio horario afecta según los expertos al reloj biológico y puede provocar trastornos en el sueño especialmente en niños y ancianos. No obstante es algo temporal que se suele superar en 2 o 3 días.
Publicado por Alberto en 8:42 p. m. 6 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
miércoles, 21 de octubre de 2009
Alguna anécdota de la cocina en la Antiüedad
¿Qué os parece si nos damos un paseíto por la Antigüedad y vemos lo que comían aquellos antepasados griegos y romanos?
El pescado era poco apreciado por los atenienses de la Grecia clásica, que usaban el cordero como ingrediente fundamental de su cocina. Sin embargo, entre la aristocracia ateniense el pescado de río era considerado como un selecto manjar. por lo escaso. Y despreciaban el pescado de mar, más albundante y considerado el alimento básico de las clases pobres: marineros y trabajadores. soldados y esclavos.Los emperadores romanos han pasado a la historia como símbolo máximo de la glotonería y de los excesos de la mesa romana: Vitelio y Heliogábalo.El primero pasó a la posteridad por la magnificencia de los banquetes y orgías que lo acompañaban: más de 20 platos sofisticados como el "escudo de Minerva protectora”, que era un inmenso plato circular realizado a base (le huevos de lamprea, sesos de faisanes, hígados (le escaro y lenguas de flamenco, y con un ligero entrante a base de 100 docenas de ostras.Heliogábalo (Marco Aurelio Antonio, emperador entre el 218 y el 222). estuvo más preocupado por las orgías y el culto al Sol, llegando a convertirse en el máximo exponente de la decadencia del Imperio Romano. Cuando fue asesinado por el ejército, su cadáver y el de su esposa, Julia Soemias. fueron arrojados a las cloacas y se votó la execración de su memoria. Uno de sus platos favoritos eran las lenguas de flamenco rosa, de las que ordenó servir más de 1500 en un banquete.El recetario latino más antiguo conservado es el De “re coquinaria ibri decem”, una obra de Marco Gavio Apicio. Este célebre gastrónomo recopiló 477 recetas de la cocina del Imperio, y su obra fue una referencia fundamental para la cocina occidental durante siglos.Sus platos más refinados, verdaderos manjares regios, eran las lenguas de ruiseñor y de flamenco, las truchas cebadas con higos secos o una gran variedad de salsas y pasteles.HISTORIA Y VIDA: Anécdotas de la Historia
Publicado por Alberto en 9:22 p. m. 6 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
lunes, 28 de septiembre de 2009
El lector de tabaquería
Tal vez conozcáis que el origen del nombre de uno de los puros habanos más prestigiosos del mercado tabaquero se debe a que, mientras los fabricaban las cigarreras alguien leía la obra de Alejandro Dumas, ”El conde de Montecristo”.
Pues bien, hoy que tan denostado está eso de fumar, quiero reseñar esta profesión tan curiosa, pero tan popular entre los ligadores de tabaco cubanos.
Estoy seguro de que os resultará interesante.
Se llaman "lectores de tabaquería" y entretienen con las lecturas más diversas a los torcedores de habanos en todas las fábricas de Cuba desde hace casi 150 años. El gobierno cubano ha propuesto a estos singulares lectores para la lista del "patrimonio inmaterial de la humanidad" que la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) votará, junto a otros 110 candidatos, en la reunión que celebrará en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) desde el próximo lunes y hasta el 2 de octubre.En los monasterios medievales, un fraile leía a sus hermanos desde un púlpito pasajes de la Biblia o lecturas sacras mientras almorzaban en el refectorio; de igual modo, los lectores de tabaquería leen desde un estrado para sus colegas, a veces con intención educativa, aunque también dedican tiempo al horóscopo, la sexología o las recetas de cocina.Su nacimiento está documentado en diciembre de 1865, cuando un rico ilustrado llamado Nicolás de Azcárate se propuso distraer a los trabajadores durante su tediosa tarea de torcer habanos durante horas y horas, y de paso instruirlos en el progreso y las ideas reformistas.En solo seis meses el ejemplo cundió en toda la isla y se crearon más de mil plazas de lectores: los propios trabajadores elegían a quien de entre ellos tuviera mejor dicción, reunían entre todos su salario y así pagaban al lector, según contó Zoe Nocedo, directora del Museo del Tabaco en La Habana Vieja.La elección de los libros era entonces objeto de negociaciones: había patrones que imponían plúmbeos tomos de la historia de España, pero en fábricas con sindicatos más pujantes entraban obras de Victor Hugo y Emilio Zola y daban alas al naciente anarquismo. En 1886 el Capitán General de la Isla, Francisco Lersundi, acuciado por la burguesía más conservadora, prohibió esta costumbre con el argumento de que "indisciplina a los trabajadores y les hace desatender su trabajo", pero en 1890 vuelven a establecerse, ya para siempre, recuerda Nocedo. El nacimiento de la radio pudo haber supuesto la muerte del lector, pero estaba tan arraigado ya el hábito que en las fábricas se alternaron, como se hace hoy, momentos de lectura con programas de radio.Hoy en día, los lectores son funcionarios del Estado con un estatus envidiable: leen una hora y media diaria y pasan el resto del tiempo preparando nuevas lecturas o debatiendo con los demás trabajadores el sentido de lo que han escuchado.
Rodeado de los efluvios dulzones de los habanos y subido sobre su estrado con un micrófono que se oye en toda la factoría, Jesús Pereira, de 44 años, entretiene las labores de sus compañeros leyéndoles en tres turnos:los dos primeros obligatoriamente dedicados a la prensa y el tercero empleado para las novelas o los libros de autoayuda.Es jueves y hoy toca leer Cuarenta consejos sobre sexo, lectura propuesta por un grupo de trabajadoras quejosas de ciertos hábitos de alcoba, y que ha tenido que pasar el filtro de un "comité de lectura" y luego votada por los trabajadores.
La lectura de los consejos provoca a veces sonrisas, otras carcajadas, otras protestas, y los torcedores pueden manifestar su acuerdo o desacuerdo con golpes de chaveta, el cuchillo curvo con el que cortan el tabaco: un golpe con el canto significa "no me gusta", mientras que un golpe con la hoja plana es señal de aprobación.Jesús Pereira se precia de haber leído a sus 630 compañeros de la fábrica de los prestigiosos Partagás novelones como El código da Vinci o El Conde de Montecristo, pues asegura que las novelas policiacas o de suspense son las que más éxito cosechan. Hubo una vez en que al término de una novela, se dio cuenta de que faltaban las dos últimas hojas, así que se inventó el final y nadie se dio cuenta: la chaveta sonó bien fuerte aquel día, recuerda ufano.Jesús es muy popular porque en sus 23 años de oficio añade "efectos especiales", imita tiroteos o portazos, imposta voces de mujer y añade así dramatismo a sus lecturas. Como todos los lectores de tabaquería (que son 213 en toda la isla, en las ciudades y el campo), ha tenido que pasar una prueba de 30 días, y ganarse el favor de su exigente público hasta oír claro y fuerte el golpe de la chaveta.
Publicado por Alberto en 8:29 p. m. 7 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
viernes, 18 de septiembre de 2009
Una Sherlock Holmes del Barroco
La figura de los Castratti fue un modelo de cantantes más frecuente de la que se pueda suponer. Esos niños tuvieron que pagar su tributo en pro del canto.
Podría pensarse que ese tipo de fenómenos hoy día ha sido desterrado, pero en el fondo se sigue sacrificando la salud en pro de la estética o la moda. Y si no, que se lo digan a las modelos y demás.
Sus voces resultaban espectaculares; su coloratura, increíble. Inspiraron a grandes compositores del barroco y pusieron sus cuerpos al servicio de la moda, el arte más selecto, el erotismo y el simple negocio. Fascinada por sus historias, la mezzosoprano Cecilia Bartoli se ha lanzado a investigar el universo musical de los castrati en un trabajo, Sacrificium, en el que se recogen "las arias más virtuosas y expresivas escritas para los más populares de la época. Como Farinelli o Caffarelli".Cecilia Bartoli ENTREVISTA DIGITAL - 18-09-2009- 13:00h."Sus arias son la música más difícil que he grabado hasta el momento"A la mezzo italiana no le gusta cantar arias famosas por el hecho de ser bellas. Lo suyo limita con la investigación, con hacer proyectos comprometidos y que además tengan sentido y un trasfondo de denuncia: "Tengo alma de Sherlock Holmes de la música. Me gusta descubrir cosas, adentrarme en los mundos recónditos. En el siglo XVIII se sacrificaban 4.000 niños al año en Italia en nombre de la música y de ellos tan sólo uno o dos lograban triunfar en los escenarios. El resto terminaban en coros de iglesia o en las calles prostituyéndose".El sacrificio a los que se sometía a estos niños procedentes de las clases más humildes en condiciones lamentables no servía en la mayoría de los casos para nada. Bartoli muestra un grabado del siglo XVIII con los utensilios que empleaban los barberos para castrar a los niños. Lo ha reproducido en un libro de tapa dura de 100 páginas que incluye un diccionario con información sobre los castrati y su época. Todo ello adorna su nuevo álbum. "Los cuatro conservatorios de Nápoles pasaron de ser orfanatos a fábricas musicales.Primero se comprobaba el talento de los niños con respecto a su voz y su musicalidad y si se consideraba que daban la nota eran llevados a un lugar secreto para castrarlos. Una vez que la herida había cicatrizado ingresaban en el conservatorio y los mejores recibían una formación musical completa".Bartoli aparece en la portada del disco con el cuerpo desnudo maquillado al modo de una escultura con los genitales destrozados y el rostro blanquecino."Quería reflejar esa ambigüedad que los castrati mostraban en los escenarios. Esa dualidad que tanto gustaba a los aficionados de la música porque podían emocionarse con la belleza de sus voces".Con Sacrificium, la mezzosoprano ahonda en la campaña que ya inició con Opera Proibita, en la que se incluían arias que las mujeres no podían cantar en el siglo XVIII. "Las arias que he interpretado de los castrati forman la música más difícil que he grabado hasta el momento". Bartoli interpretará las arias del disco en una gira por España en invierno.Y las conclusiones de esta superventas de la música clásica (ocho millones de discos la avalan) quizá no sean tan anticuadas. Cree que la manipulación que sufrían estos cantantes se aproxima bastante a la que se someten algunos a voluntad con la cirugía estética. "Es absurdo agredirse el cuerpo para lograr unos canones de belleza temporales"."Sus arias son la música más difícil que he grabado hasta el momento"
Publicado por Alberto en 4:59 p. m. 1 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
lunes, 20 de abril de 2009
La Tsar Kolokol
El sonido de las campanas históricamente ha encerrado gran importancia por ser una forma muy práctica de dar los mensajes que afectaban a la vida cotidiana de los habitantes. Desde la indicación de la hora, los momentos de alegría y solemnidad hasta los tañidos por asedios, incendio,etc. Por su influencia en el transcurrir de los pueblos, ha dado lugar a numerosas leyendas e historias. ¿Quién no conoce al Quasimodo de Notre Dame, tan magistralmente pintado por Victor Hugo en Nuestra Señora de París?Recordamos también a esas señoras que ordenaban al servicio mediante su toque y evocamos la entrada a la tienda en nuestra ñiñez.Actualmente pueden ser objetos de colección, a modo de recuerdo de estancia en cada ciudad que hayamos visitado. Para mí, su sonido es dulce y hace que me traslade a otra época.En mi pueblo, en la hermita, está programada (cosas de la tecnología) para que se active un campanillo a determinadas horas como reminiscencia de otros tiempos.Como homenaje a los que, de una manera u otra, estuvieron dedicados al arte de la campanología hoy día casi ya extinguida, quiero hablaros de la campana más grande del mundo...
Tsar Kolokol, en ruso), que significa campana del zar, es una enorme campana que se exhibe en el Kremlin de Moscú, Rusia.Se trata de la campana existente más grande del mundo. Fue encargada por la emperatriz Ana de Rusia, sobrina de Pedro El Grande.Pesa 216 toneladas, con una altura de 6,14 metros y un diámetro de 6,6 metros. Fue fundida en bronce por los maestros Iván Motorin y su hijo Mijaíl entre 1733 y 1735.Los ornamentos, retratos e inscripciones fueron hechos por V. Kobelev, P. Galkin, P. Kokhtev, P. Serebryakov y P. Lukovnikov.La campana se rompió durante un incendio en 1737 y en 1836, la Tsar Kolokol fue colocada en un soporte al lado de la torre campanario de San Iván. Anteriormente hubo dos campanas con el mismo nombre, un molde en el siglo XVII y en 1654 (de aproximadamente 130 toneladas). Este último se rompió durante un incendio en 1701 y sus restos fueron utilizados para crear la Tsar Kolokol.
Publicado por Alberto en 4:26 p. m. 2 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia
martes, 14 de abril de 2009
La bibliofilia
Y seguimos hablando de libros, pero en este caso, no para recomendaros títulos, sino para sentir su magia, poseerlos y acariciar sus cuerpos.
La historia de la bibliofilia se remonta a la fundación de la Biblioteca de Nínive por el rey asirio Assurbanipal (669-627 a.C.), aunque el filósofo Aristóteles (384-322 a.C.) ya poseía una colección privada que, al parecer, sirvió de modelo para la gran Biblioteca de Alejandría, fundada por el rey egipcio Tolomeo I Sóter y ampliada por su hijo, Tolomeo II Filadelfo, que llegó a contener hasta 700.000 volúmenes de papiro. En Pérgamo, Eumenes II reunió otra importante colección de libros formada por unos 200.000 pergaminos.Durante la edad media, gracias a los esfuerzos individuales y colectivos, se fundaron importantes bibliotecas en iglesias, monasterios y catedrales. Las universidades lo hicieron a partir del siglo XII. El interés por el coleccionismo de libros se relata ya en el "Philobiblon" (1473), obra de Richard de Bury, obispo de Durham. Animados por el espíritu del humanismo, la aparición de la imprenta y el aumento general del nivel de vida, los grandes comerciantes y gobernantes de los siglos XV y XVI reunieron importantes colecciones de manuscritos y de los primeros libros impresos; así nacieron, entre otras, la Biblioteca Vaticana y la española del monasterio de San Lorenzo de El Escorial.Durante los siglos XVII y XVIII la bibliofilia causó auténtico furor en Europa, especialmente en Francia. Personajes como el cardenal de Richelieu, Giulio Mazarino y Jean-Baptiste Colbert figuran entre los coleccionistas más destacados. Durante esta época se crearon también importantes bibliotecas de corte, que más tarde se convertirían en bibliotecas nacionales.Hacia finales del siglo XIX el centro de la actividad bibliófila internacional se desplazó de Europa a Estados Unidos y, ya en el siglo XX, nació en Moscú la Biblioteca Lenin, la más grande del mundo en cuanto a número de ejemplares.Los libros raros alcanzan precios muy elevados en las subastas y las transacciones privadas. En 1812 se vendió en Londres una copia de la primera edición de El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, por 2.260 libras; fue probablemente el precio más alto pagado por un solo ejemplar desde que comenzaran las subastas de libros en el siglo XVII. En el siglo XIX Londres se convirtió en el centro internacional del mercado de libros raros (aquellos que por diferentes causas se convierten en una excepción). Algunos de ellos llegaron a adquirir una especial relevancia histórica, entre los que figuran la Biblia de Gutenberg (impresa en Maguncia entre 1450 y 1456), la primera edición de las obras completas de William Shakespeare (1623), de La Celestina (de origen bibliográfico desconocido), El septenario de los dolores de María Santísima de José Antonio de San Alberto (1781, considerado el primer libro impreso en Buenos Aires y del que sólo se conservan dos ejemplares) o la edición impresa en hojas de corcho de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes.
Publicado por Alberto en 8:45 p. m. 5 Dejaron su huella
Etiquetas: Un paseo por la Historia