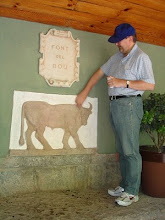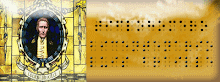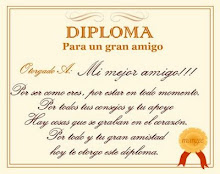Demasiado tiempo hace en que no recojo en Tiflohomero biografías de personajes poco conocidos, pero destacables por su cultura y erudición. Quiero retomar esta costumbre ensalzando a una mujer, la primera catedrática universitaria de que se tiene constancia en la Historia.
Nació en Atienza (Guadalajara), en el seno de una familia de nobles vinculada a la corte de Isabel la Católica, y su nombre completo fue Luisa de Medrano Bravo de Lagunas de Cienfuegos, aunque a veces se la menciona con el nombre erróneo de Lucía.
Pertenece al grupo de mujeres renacentistas famosas por sus conocimientos y a las que sus contemporáneos denominaron puellae doctae. Sus capacidades intelectuales y su sólida formación la llevaron a ejercer el magisterio en la Universidad de Salamanca, llegando a ocupar en esa misma institución una cátedra en 1508. Unos hechos que la convirtieron en una de las primeras mujeres que desempeña el cargo de profesora y catedrática universitaria en la historia de España.
En principio, durante los siglos XV y XVI el humanismo renacentista crea entre las clases privilegiadas urbanas europeas un contexto favorable a la educación femenina. En los reinos peninsulares, durante el reinado de Isabel I de Castilla se dignifica e impulsa el acceso femenino a la cultura. Las mujeres de las clases privilegiadas reciben, al igual que los miembros masculinos de la familia, una esmerada educación y adquieren extensos conocimientos en cultura y lenguas clásicas. Estas eruditas, que forman parte de los círculos humanistas, son conocidas como las puellae doctae. El impulso a la educación femenina que se prolonga durante el siglo XVI favorecerá la incorporación de las mujeres a la universidad, no sólo para adquirir conocimientos, sino para transmitirlos y ejercer en esa institución su magisterio, como el caso de Luisa de Medrano.
Escasos son, no obstante, los datos biográficos que se poseen de esta alcarreña, humanista y catedrática de la Universidad de Salamanca. Mujer ilustre, dedicó su vida al estudio y gozó en vida de fama y erudición. Una admiración que llevó a dos contemporáneos suyos, Lucio Marineo Sículo y el rector de Salamanca, Pedro de Torres, a alabar sus cualidades intelectuales y sus conocimientos y que, constituyen un precioso testimonio que permite rescatar y reivindicar del olvido su memoria. Son estos mismos testimonios los que confirman que en 1508 Luisa de Medrano ocupaba una cátedra en la Universidad de Salamanca. Así, Lucio Marineo, tras alabar su elocuencia, dice haberla oído “(...) hablando como orador, mas también leyendo y declarando en el Estudio de Salamanca libros latinos públicamente”. En este mismo sentido, se dirigen los comentarios que sobre ella nos transmiten Pedro de Torres, quien dice haberla visto ejerciendo su saber al tiempo que elogia su fama, elocuencia y juventud. Efectivamente, si consideramos que nació en torno a 1484, Luisa Medrano ejerció su magisterio y ocupó la cátedra en una de las instituciones más prestigiosas y célebres de la Edad Moderna, La Universidad de Salamanca, con tan sólo veinticuatro años. Un dato, sin duda, valioso, que confirma la implicación femenina en los proyectos educativos renacentistas y su participación activa en las altas esferas intelectuales.
Eran aquellos los tiempos guerreros en pos de la conquista de Granada, en la que tantos personajes de las familias Mendoza, Bravo o Medrano, gentes de Guadalajara y Soria, participaron, pues puesto a buscar parentesco, al final encontraríamos a todos unidos por algún tipo de vínculo familiar. En los archivos de los duques de Villahermosa, cuenta la verdadera artífice de la relación historial de Luisa de Medrano, Therese Ottel, halló esta los documentos que dan cuenta, tanto del nacimiento, como del parentesco familiar de Luisa de Medrano, en publicación de la Real Academia de la Historia que vio la luz en 1935.
Luisa de Medrano se ocupó de la cátedra dejada por Antonio de Nebrija en 1508, y no le faltan razones, si bien no pueden definir hasta cuándo la mantuvo. Sin embargo, la propia Theresse, desplazada desde Alemania para seguir la trayectoria de nuestra paisana, concluye con rotundidad: Resumiendo, creemos tener por seguro que Luisa de Medrano desempeñara una Cátedra de la Universidad de Salamanca, noticia confirmada por testimonios auténticos de Pedro de Torres y de Lucio Marineo Sículo.
Sin duda, la mejor imagen que tenemos de Luisa de Medrano es el retrato literario que de ella hace la persona que más la ensalzó, quien la conoció y tuvo durante algunos años relación epistolar, Lucio Marineo Sículo, quien en su Opus Epistolarum (Valladolid, 1514), nos dice, dirigiéndose a ella en carta de despedida:
"La fama de tu elocuencia me hizo conocer tu gran saber de estudios antes de haberte visto nunca. Ahora, después de verte, me resulta aún más sabia y más bella de lo que pude imaginar, joven cultísima. Y después de oírte me ha causado gran admiración tu saber y tu ornada oratoria, sobre todo tratándose de una mujer llena de gracia y belleza, y en plena juventud. He aquí a una jovencita de bellísimo rostro que aventaja a todos los españoles en el dominio de la lengua romana. ¡Oh felices padres que engendraron tal hija! Debes mucho, clarísima niña, a Dios omnipotente y bondadoso por tu inteligencia. Mucho debes agradecer a tus padres que no te dedicaron a los oficios comunes entre las mujeres, ni a los trabajos corporales, en sí tan ingratos por su caducidad, sino que a los estudios liberales te consagraron, que son elevados y de eterna duración. Y te deben ellos a ti no poco, que su esperanza y ambición con tu constancia y gran estudio superaste. Te debe España entera mucho, pues con las glorias de tu nombre y de tu erudición la ilustras. Yo también, niña dignísima, te soy deudor de algo que nunca te sabré pagar. Puesto que a las Musas, ni a las Sibilas, no envidio; ni a los Vates, ni a las Pitonisas. Ahora ya me es fácil creer lo que antes dudaba, que fueron muy elocuentes las hijas de Lelio y Hortensio, en Roma; las de Stesícoro, en Sicilia, y otras mujeres más. Ahora es cuando me he convencido de que a las mujeres, Natura no negó ingeno, pues en nuestro tiempo, a través de ti, puede ser comprobado, que en las letras y elocuencia has levantado bien alta la cabeza por encima de los hombres, que eres en España la única niña y tierna joven que trabajas con diligencia y aplicación no la lana sino el libro, no el huso sino la pluma, ni la aguja sino el estilo. Adiós, y si en algo quieres utilizar mis servicios, estoy plenamente a tu disposición. Otra vez adiós, con el ruego de que a través de alguna carta de tu salud y de tu vida me hagas saber."
Existen muchos testimonios de la actividad de esta mujer en la Universidad en la que desarrollaba su labor docente comentando los autores latinos.
martes, 16 de abril de 2013
Luisa de Medrano, la primera mujer catedrática de la Historia
Publicado por Alberto en 5:17 p. m. 0 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
miércoles, 4 de enero de 2012
Feliz cumpleaños, Louis Braille

Buenos días:
Permitidme que comparta aquí, este pequeño artículo que, desde el Club Braille de Madrid, hemos elaborado con el fin de distribuirlo a la sociedad y recordar esta fecha tan emblemática.
Que os guste y... ¡¡Felicidades!!
Hoy es 4 de enero y para las personas ciegas esta fecha es siempre un referente que no debemos olvidar, perder de vista.
Y es que hace 203 años nacía, en el seno de una familia francesa de artesanos del cuero, un niño, el 4º, en el que sus padres depositaban sus esperanzas para ser cuidados en la vejez.
Ese niño, encontraba en el taller de su padre todo un paraíso en el que jugar y soñar pero, a sus 3 años, se hirió en un ojo con una de las leznas empleadas en la guarnicionería paterna y poco después, esa herida derivaría en ceguera.
El tiempo y el amor de sus padres y de quienes ya vislumbraban su talento singular, conduciría al pequeño Louis al colegio de jóvenes ciegos de París, fundado bajo el calor de la Ilustración, por un filántropo, Valentín Haüy. Allí, él y otros como él, podrían aprender nociones básicas que les ayudaran a tener un futuro mejor aunque las condiciones del centro no fueran, ni mucho menos, las más adecuadas.
Louis demostraría que, en medio de la adversidad, el ser humano es capaz de sobreponerse y superarse. Alcanzó las mayores calificaciones, llegó a desempeñar el puesto de organista en una iglesia parisina y el de profesor en aquel colegio, además de ser premiado por su brillantez académica. Pero, más aún, tuvo la genialidad de inventar, a partir de la idea de Charles Barbier, un militar de los ejércitos napoleónicos, un código de lectura y escritura para que, mediante el tacto, los ciegos del mundo pudiéramos gozar de la llave del conocimiento, mediante el acceso a la información.
A los 43 años falleció, aquejado de tuberculosis, derivada de aquellas insalubres condiciones en las que se hallaba el colegio de ciegos.
Paradójicamente, la ceguera le fue originada por una punta y otra punta, el punzón con que realizó las incisiones en el papel para producir su sistema de puntos salientes trajo la luz a los ciegos.
El rechazo que, en sus orígenes, el braille generó por envidia o desconocimiento, pronto se demostraría baldío. Su legado iba a ser toda una revolución, un salto hacia adelante para las personas aquejadas de ceguera.
Hoy su código mantiene plena vigencia y sin negar las ventajas de el audio o la tecnología, que lo complementan, sigue siendo esencial para los invidentes.
Afortunadamente, cada vez hay más presencia del braille en la sociedad, bien que menos de la que debería. Porque el poder disponer de medicamentos y otros productos, bienes y servicios cotidianos, rotulados en braille, es necesario, imprescindible diríamos, para ayudar a que las personas ciegas tengamos una vida autónoma y plena. Hagamos, en definitiva, realidad el sueño del pequeño Louis.
Quienes tanto le debemos, por su invento y su testimonio de entrega tenaz, queremos compartir nuestra felicitación, nuestro recuerdo emocionado.
Louis Braille, sin duda que lo sabe: cada vez que las yemas de los dedos de una persona ciega descubren, igual que cualquiera otra lo hace viendo, gracias a sus puntitos, la evocadora magia de un nombre, una ciudad, una historia, un mensaje, la discapacidad se transforma en capacidad diferente, en superación.
Hagamos que siga vivo, recordémosle y luchemos porque el braille forme parte de nuestras vidas, de nuestro entorno.
Madrid, 4 de enero de 2012
Jesús Alberto Gil Pardo
Publicado por Alberto en 8:16 a. m. 3 Dejaron su huella
Etiquetas: El braille, Personajes de la Historia
jueves, 24 de noviembre de 2011
Alfonso X: el rey de la Cultura
 Quiero aprovechar que ayer se cumplió el aniversario del nacimiento de Alfonso X (1221-1284), el que sería conocido como el Sabio, para recordar su figura intelectual más allá de la faceta política o bélica de su reinado.
Quiero aprovechar que ayer se cumplió el aniversario del nacimiento de Alfonso X (1221-1284), el que sería conocido como el Sabio, para recordar su figura intelectual más allá de la faceta política o bélica de su reinado.
Con ello pretendo rendir homenaje a su figura, amante de las letras y la cultura en general, todo un ejemplo a seguir.
El reinado de Alfonso X destacó sobre todo en el orden cultural. Se le considera el fundador de la prosa castellana y, de hecho, puede datarse en su época la adopción del castellano como lengua oficial. Sus profundos conocimientos de astronomía, ciencias jurídicas e historia desembocan en la organización de tres grandes centros culturales que giran alrededor de Toledo, Sevilla y Murcia. En la primera ciudad quedó ubicada la famosa Escuela de traductores de Toledo que, junto a compiladores y autores originales repartidos por el resto, emprendió una ingente labor de recogida de toda clase de materiales para la elaboración de libros, que el propio rey corregía y supervisaba. Movido exclusivamente por un afán cultural, el rey hizo tabla rasa de las diferencias de raza o religión, por lo que reunió a judíos, musulmanes, castellanos e italianos, que colaboraron libremente y otorgaron al conjunto una proyección universal.
Las obras así producidas pueden encuadrarse en tres grandes apartados: obras jurídicas, obras científicas o de carácter recreativo y obras históricas. El propósito de las primeras fue contribuir a la labor unificadora iniciada por Fernando III el Santo. El Fuero real de Castilla (1254) preparó la redacción de la que sería su gran obra, el Código de las siete partidas (1256-1263 o 1265), donde se recoge lo mejor del derecho romano para unirlo a las más vivas tradiciones de Castilla. Este código, de larga influencia en el ordenamiento castellano y español, supuso la recepción del derecho romano en Castilla y su incorporación a la corriente europea del «derecho común».
Obras científicas o de carácter recreativo son los Libros del saber de astronomía con sus Tablas astronómicas o Tablas alfonsíes, integrados por tratados originales, refundiciones y traducciones que pretenden compilar todo el conocimiento astronómico de la época con el fin de impulsar su desarrollo. Asimismo cabe registrar el Lapidario (1276-1279), tratado en el que se describen quinientas piedras preciosas, metales y algunas sustancias, y los Libros de ajedrez, dados y tablas (1283). También se le atribuye la traducción de los cuentos de Calila y Dimna.
Entre las obras de carácter histórico figuran dos títulos fundamentales: la Crónica general y la Grande e general estoria, textos cuya ambiciosa empresa es contar, el primero de ellos, la historia de España desde un punto de vista unificador, en términos nacionales y políticos; el segundo, en cambio, se propone la relación de la historia universal.
Otra importante faceta de su actividad fue alentar la creación poética, así como escribir poesía en lengua gallega. Sus 453 composiciones, entre las que abundan las de "escarnio" vertidas en un lenguaje paródico o insolente que recurre a veces a la ironía mordaz, lo avalan como el primer lírico en dicha lengua. Sin embargo, es en su vertiente religiosa donde el rey alcanza sus mayores logros: las 420 canciones que componen las Cantigas de Santa María, dedicadas a enaltecer los milagros de la Virgen, constituyen uno de los más preciados legados de musicalidad y variedad métricas.
Publicado por Alberto en 9:32 p. m. 1 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
martes, 19 de julio de 2011
Jorge Juan: marino y constructor de barcos

Que hace ya demasiado tiempo en que no comparto aquí alguna biografía de personajes geniales de nuestra Historia.
Vaya, a continuación, la de uno de esos hombres ilustrados que jalonan el siglo XVIII y que contribuyeron al progreso español.
Jorge Juan nació en Novelda el 5 de enero del año 1713 en la finca "El Fondonet", propiedad de su abuelo don Cipriano Juan Vergara y fue bautizado en la iglesia de Monforte del Cid, que por entonces pertenecía a la Gobernación de Alicante. Descendía de dos ilustres familias, la de su padre don Bernardo Juan y Canicia era de Alicante y, según nos cuenta su secretario don Miguel Sanz, provenía de la rama de los Condes de Peñalba. Su madre, doña Violante Santacilia y Soler de Cornellá, pertenecía a una notoria y hacendada familia de Elche. Ambos eran viudos y casados en segundas nupcias. Habitaban en su casa de Alicante de la Plaza del Mar, pasando sólo temporadas de descanso en Novelda.
Tenía tres años de edad cuando quedó huérfano de padre, estudiando las primeras letras en el colegio de la Compañía de Jesús de Alicante bajo la tutoría de su tío don Antonio Juan, canónigo de la colegiata. Poco después, su otro tío paterno don Cipriano Juan, Caballero de la Orden de Malta, que por entonces era Bailío de Caspe, se encargó de su educación enviándole a Zaragoza para que cursara allí los estudios de Gramática.
En 1729 ingresó en la Escuela Naval Militar de San Fernando. Participó en la expedición contra Orán y en la campaña de Nápoles. En 1734 se embarcó, junto a Antonio de Ulloa, en la expedición organizada por la Real Academia de Ciencias de París a las órdenes de Charles de la Condamine, para medir un grado del meridiano terrestre en la línea ecuatorial en América del Sur, específicamente en la Real Audiencia de Quito (el actual Ecuador), lo cual se hizo en Quito, su capital, territorio en aquella época bajo el dominio de la corona española. En la expedición se determinó que la forma de la tierra no es perfectamente esférica y se midió el grado de achatamiento de la Tierra. Jorge Juan permaneció diecinueve años en América, estudiando la organización de aquellos territorios por encargo de la corona. A su regreso, Fernando VI le ascendió a capitán de navío.
Consciente de que la armada española comenzaba a estar anticuada, el marqués de la Ensenada le encargó viajar a Inglaterra para conocer las nuevas técnicas navales inglesas, y a su regreso se hizo cargo de la construcción naval española, renovando los astilleros. Su actividad tuvo tan buenos resultados que pocos años después los ingleses devolvieron la visita para estudiar sus mejoras.
En 1757 fundó el Real Observatorio Astronómico de Madrid y en 1760 fue nombrado jefe de escuadra de la Armada Real.
Sus restos se encuentran en el Panteón de Marinos Ilustres, de San Fernando (Cádiz).
Publicado por Alberto en 8:43 p. m. 1 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
miércoles, 12 de enero de 2011
Dos curiosas efemérides
Cómo resistirme hoy a señalar dos curiosas efemérides: el nacimiento de Jack London y la muerte de Agatha Christie, y encima con justo 100 años de diferencia. Aquél nació tal día como hoy en 1876 y ésta murió también hoy, pero en 1976. ¿No os parece curioso?
Pero más allá de esa coincidencia, cómo no recordarles. Dos escritores que, tanto por sus propias vidas, como por su creación literaria, son todo un símbolo de aventuras,misterio y heroísmo.
Las peripecias del uno en Alaska en busca de oro y las de la otra en Oriente en pos del exotismo. Los buenos ratos disfrutados con sus historias. ¿Quién no recuerda “Colmillo blanco” o a los detectives Miss Marple o monsieur Poirot?
Yo aún los guardo en mi retina: aquel pobre perro tirando de un trineo casi hasta la extenuación o la elegancia de los personajes de la escritora inglesa.
Un brindis en su memoria, lleno de gratitud por haber sabido dejarnos tan buena literatura.
Publicado por Alberto en 10:43 p. m. 1 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
miércoles, 27 de octubre de 2010
Miguel Servet: "El sabio víctima de la Universidad, el santo víctima de las Iglesias"
Sirva de pequeño homenaje.
Miguel Servet, humanista total, estudioso de todas las ciencias y dominador de muchos idiomas, dicen que hubiera producido y descubierto muchas cosas más, si hubiese estudiado muchas menos.
En el monumento erigido en su honor en la localidad francesa de Annemasse se sintetiza lo que fue su vida:
“Miguel Servet, helenista, geógrafo, médico y filósofo, debe ser apreciado por la humanidad por sus descubrimientos científicos, su abnegación en favor de los enfermos y pobres, y la indomable independencia de su inteligencia y su conciencia.
- A Miguel Servet apóstol de la libre creencia y mártir del libre pensamiento, nacido el 29 de Septiembre de 1511 en Villanueva de Aragón, quemado en efigie por la Inquisición católica el 17 de Junio de 1551, y quemado vivo en Ginebra por instigación de Calvino el 27 de Octubre de 1553.”
Algunas de sus frases, que resumen su pensamiento, son:
“Propio de la condición humana es la enfermedad de creer a los demás impostores e impíos, no a nosotros mismos, porque nadie reconoce sus propios errores.”
“Es un abuso condenar a muerte a aquellos que se equivocaron en sus interpretaciones de la Biblia.”
“Dios nos dio la mente para que le reconozcamos a Él mismo.”
“Cada cual es como Dios lo ha hecho, pero llega a ser como él mismo se hace.”
“No debe imponerse como verdades conceptos sobre los que existen dudas.”
“La fe enciende la lámpara que solo el aceite del amor hace arder.”
“Por entre las brumas de la memoria, cada vez más tambaleante, me llega a ratos la luz de mi pueblo, Villanueva. Percibo la luminosidad especial de un cielo plano y límpido en los veranos y el olor a mieses, que llenaron mis sentidos para siempre, y que atesoro en el origen de mis recuerdos, desde que jugaba con otros niños por las calles y campos del sitio donde abrí por primera vez los ojos.”
Publicado por Alberto en 9:47 p. m. 3 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
domingo, 11 de julio de 2010
San Benito: patrón de Europa
Que oy, día 11, se celebre la festividad del patrón de Europa no puedo resistirme a mencionarlo aquí porque tanto mi bisabuelo materno como mi abuelo paterno llevaron su nombre y, aunque al primero apenas si le conocí, del segundo guardo un gran recuerdo. Así que vaya mi homenaje a ellos y a la trascendental figura del fundador de la orden benedictina con su regla ORA ET Labora.
Vaya aquí una breve semblanza de su biografía:
San Benito (Nursia 480-Montecasino 547) nació en una familia noble italiana y creció junto a su hermana gemela, la también santificada Escolástica. Gracias a la buena situación económica de su familia, Benito fue enviado a estudiar en Roma, donde recibió una exquisita preparación.
Pero esta formación, como más tarde diría San Gregorio Magno, no fue lo principal para el Santo quien, lejos de comulgar con el estilo de vida romano, se retiró a Subiaco, donde decidió dedicar su vida a la oración. De esta forma, San Benito estableció su vivienda en una cueva de muy difícil acceso, por lo que estuvo años sin que nadie le descubriera hasta que un día un sacerdote, guiado por Dios según San Gregorio, reparó en la presencia del ermitaño. A partir de este momento algunos pastores y campesinos, sabiendo de su pureza, lo visitaban, proveyéndolo de alimentos y recibiendo de él instrucciones y consejos.
Tras estos años, el Santo se trasladó a Vicovaro donde le nombraron prior de un pequeño convento. Allí introdujo una gran disciplina basada en unas costumbres estrictas que los monjes no toleraron, llegando incluso a intentar envenenarlo. Tras este incidente, San Benito decidió volver a su vida solitaria en Subiaco, donde muchas gentes, atraídas por la gran popularidad que iba adquiriendo Benito, quisieron convertirse en sus discípulos. Cada vez eran más y más fieles que llegaban, hasta haber 12 casas donde se alojaban los nuevos monjes.
De una forma acaso inesperada, San Benito dejó el convento. Tal vez auspiciado por Florencio, un sacerdote que le profesaba una profunda envidia y que intentó por todos los medios deshacerse del gran maestro. Por miedo a que este odio repercutiera en sus discípulos, San Benito se trasladó hasta Montecasino, donde sobre las ruinas de un antiguo templo construyó dos capillas además de otros edificios a su alrededor. Estas construcciones se convertirían en la más famosa abadía de la cristiandad.
San Benito murió, según la crónicade San Gregorio Magno, rodeado de sus discípulos, quienes aseguraron que cuando falleció, un rayo de luz subió hasta el cielo. Era el año 547, su legado había sido asentado.
La Regula Monasteriorum o Regla Monástica, que promulgó, estaba formada por 73 capítulos donde se reflejaba su método y disciplina. La regla encontraba en la frase ora et labora su columna vertebral, viendo el trabajo manual como algo necesario y honroso, imitando de esa forma a Jesucristo y su padre José, quien había sido un dedicado trabajador. La cruz y el arado representaban su pensamiento.
La Regla de San Benito tuvo una gran influencia en los monasterios carolingios. En su expansión definitiva jugó un papel determinante el monasterio benedictino de Cluny que se expandió por toda Europa y cuya representación artística es bien conocida: el románico. Más tarde el Císter trataría de volver a un estricto cumplimiento de sus preceptos al considerar las costumbres de los cluniacenses demasiado relajadas y apegadas a los bienes temporales, pero ésta sería otra historia y otra época, la de las catedrales y el gótico.
Su trascendencia estriba en que supo llenar el vacío dejado por el Imperio romano como vehículo civilizador. Todos conocemos el papel desempeñado por sus monasterios en la preservación del conocimiento a través de los scriptorium y su tarea iluminadora de códices.
Publicado por Alberto en 7:09 p. m. 2 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
miércoles, 26 de mayo de 2010
John Waine: héroe del Far West
Hace hoy 103 años que nació este héroe del Wester americano. Aún recuerdo su bravura, sus hazañas con el Colt. Cómo no rendirle homenaje.
Si pincháis en el título de la entrada, veréis algunas escenas de “Centauros del desierto”, estrenada otro día como hoy pero de 1959 y en la que tuvo papel protagonista.
John Wayne, cuyo verdadero nombre era Marion Mitchell Morrison, nació el 26 de Mayo de 1907 en Winterset (Iowa).
Hijo de Clyde Morrison y de Mary Alberta Brown era el primogénito de la familia teniendo un hermano, Robert Emmet Morrison nacido, en 1911.
Cuando contaba con la edad de siete años su familia se trasladó a la localidad de Lancaster, en el desierto del Mojave. Posteriormente hubo un nuevo traslado a Glendole en California.
Marion era un chico pálido y muy alto que iba acompañado siempre por un perro llamado Duque.Estaba muy bien dotado para el deporte, por lo que logró una beca para el equipo de rugby de la Universidad del Sur de California. Allí conoció a Tom Mix, siendo él el que le introdujo al mundo del cine, primero en el departamento de atrezzo de la Fox y después como extra, donde conoció a su gran amigo John Ford.
En 1963, se le detectó un cáncer de pulmón, siendo en 1978 cuando sufre una operación a corazón abierto. En el verano de 1979, cuando John Wayne agonizaba, sus compañeras Maureen O´Hara y Elizabeth Taylor realizaron todas las gestiones para que se le concediera la Medalla de Honor del Congreso
Durante éste año luchó como sólo él sabía contra la muerte, pero todo sería inútil. El 11 de Junio de 1979 a las 5.23 h. John Wayne fallecía. Su cuerpo reposa el el Pacific View Memorial Park de Newport, con el epitafio en castellano: " Feo, fuerte y formal ".
Un rudo vaquero al que cada movimiento parecía exigirle un esfuerzo titánico y al que su más de metro noventa le dotó de una imagen con la que encarnaría como nadie al héroe americano.
Un hombre que fue capaz de romper la frontera entre el mito y la realidad y que llegó, en vida, a mezclarse con la leyenda, un hombre al que sólo le doblegó el cáncer.
Fué un hombre que dejó de interpretar a personajes para interpretarse a sí mismo.
Publicado por Alberto en 9:37 p. m. 3 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
miércoles, 12 de mayo de 2010
Florence Nightindale
Y para ello, qué mejor que recordar a la figura que se considera la que fuera madre de la enfermería moderna: Florence Nightindale.
Nació en Florencia tal día como hoy de 1820 y falleció un 13 de agosto de 1910 en Londres.
Se rebeló contra los prejuicios de su época y contra su destino de mujer que debía permanecer en el hogar y escogió la profesión de enfermera, que hasta ese momento estaba desprestigiada y se reservaba a los pobres. En 1853, tras una recomendación del secretario de Guerra Sidney Herbert, pasó a ser superintendente en el 'Institute for the Care of Sick Gentlewomen.
Su mayor éxito fue su participación en la guerra de Crimea. Un informe suyo acerca de las condiciones de vida de los soldados heridos impulsó a Herbert a enviar allí a Nightingale. El 21 de octubre de 1854 Florence Nightingale y un batallón formado por 38 enfermeras voluntarias fue enviado a Crimea. En Scutari (hoy Uskudar), reformaron y limpiaron el hospital, a pesar de la reacción de doctores y oficiales e hicieron caer la tasa de mortalidad desde el 40% al 2%. Allí contrajo la brucelosis.
Su regreso triunfal a Inglaterra se produjo el 7 de agosto de 1857. Dedicó el resto de su vida a promover su profesión. Fundó una escuela de enfermeras que lleva su nombre.
Durante la guerra de Secesión en 1861 fue llamada por el gobierno de la Unión para que organizara sus hospitales de campaña.
Desconocido para muchos es su desarrollo innovador de técnicas en el análisis estadístico (como el "ploteo" de incidencias de muerte prevenible entre los militares durante la guerra), con lo cual mostró, finalmente, cómo un fenómeno social podía ser medido objetivamente y analizado matemáticamente.
Ella fue una innovadora en la recolección, tabulación, interpretación y presentación gráfica de las estadísticas descriptivas; mostró cómo la estadística proporciona un marco de organización para controlar y aprender, y puede llevar a mejoramientos en las prácticas quirúrgicas y médicas. También desarrolló una Fórmula Modelo de Estadística Hospitalaria para que los hospitales recolectaran y generaran datos consistentes.
En 1858 fue la primera mujer integrante de la Statistical Society. Fue nombrada miembro honoraria de la Asociación Americana de Estadística en 1874. En 1883, la reina Victoria le otorgó la Royal Red Cross y en 1907, fue la primera mujer condecorada con la Order of Merit.
Tuvo que permanecer en la cama desde 1896 hasta su muerte.
Todo un ejemplo de mujer pionera. La primera de muchas.
Publicado por Alberto en 10:16 p. m. 0 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
miércoles, 24 de febrero de 2010
Dorothy Crowfoot Hodgkin
Nació en El Cairo, Egipto el 12 de mayo de 1910 dentro de la colonia inglesa, vivió los primeros años en Inglaterra con sus hermanas menores y una nodriza.
La Primera Guerra Mundial atrapó a sus padres en el Medio Oriente y los separó por cuatro años. Esta primera experiencia fortaleció su independencia, su sensibilidad social y su tenacidad, que le ayudó a enfrentar, de adulta, la artritis reumatoide.
Dorothy estudió química en el Somerville College, Oxford. Luego se trasladó a Cambridge y regresó a Somerville posteriormente.
A los 20 años Dorothy inició estudios en cristalografía de moléculas por medio de rayos X, entonces un proceso extremadamente difícil y tedioso al que le dedicó 8 años de su vida. Entre otros estudios se dedicó al del colesterol y obtuvo análisis detallados, por medio de rayos X, al mismo tiempo que impulsaba el avance de esta técnica.
Desde los 24 años de edad, Dorothy sufría de artritis reumatoide, la cual le deformó las manos, lo que le producía continuo dolor, pero ella no dejó que esto interfiriera con sus proyectos.
En 1937 contrajo matrimonio con Thomas L. Hodgkin, proveniente de una familia de historiadores y científicos, con quien tuvo tres hijos: Luke (1938), Elizabeth (1941) y Toby (1945).
Con el apoyo de Thomas para criar a sus hijos, siguió adelante y en 1944 estableció el detalle tridimensional de la estructura de la penicilina (publicada en 1949), molécula inestable de inmensa importancia antibiótica durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
La estructura de la vitamina B-12 fue su logro en 1956, para lo cual Dorothy usó una de las primeras computadoras digitales de alta velocidad. En 1969 definió la estructura de la insulina, culminando así una investigación realizada a lo largo de tres décadas. Los detalles de su estructura ayudaron a descifrar la función de esta vital hormona.
Dorothy ayudó a establecer una de las características de la ciencia moderna: el uso de la estructura molecular para explicar la función biológica.
Por su trabajo en la ciencia Dorothy es considerada una de las transformadoras de la Química Orgánica y recordada como una gran maestra de otras científicas, además de por su trabajo para lograr las buenas relaciones entre Oriente y Occidente.
Murió el 19 de Julio de 1994, habiendo sido la tercera mujer en alcanzar el premio Nobel de química.
Publicado por Alberto en 10:29 p. m. 3 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
jueves, 11 de febrero de 2010
Alexandr Pushkin
Hacía ya algún tiempo que no hablábamos de personajes de la Historia, de sus biografías.
Vaya hoy aquí la de uno de los grandes escritores de la literatura rusa, coetáneo de Nicolai Gogol.
Alexandr Pushkin nació en Moscú en 1799 y falleció en San Petersburgo en 1837.Era hijo de Sergéi Pushkin, descendiente de una de las más antiguas familias de la aristocracia rusa, cuya historia se remonta al siglo XII y bisnieto, por la rama materna, de Abram Gannibal, príncipe etíope capturado de niño por esclavistas al servicio de los otomanos y trasladado a Rusia, donde se convirtió en jefe militar, ingeniero y noble tras su apadrinamiento por Pedro I el Grande, quien le dio su patronímico.Su abuela materna y su aya, una humilde campesina, por las cuales sintió una devoción inmensa hasta el fin de sus días, le inculcaron un profundo amor por los cuentos y la poesía popular rusa, hecho de notar, ya que en su familia se hablaba francés, como era habitual en la aristocracia rusa. Pushkin recibió sin embargo una esmerada educación literaria basada principalmente en la literatura y la lengua francesas. Lector incansable desde temprana edad, causaba asombro su facilidad para improvisar imitaciones de sus maestros, los franceses Molière, Voltaire y Parny, y los ingleses Byron y Shakespeare. Ya en 1814 consiguió ver un texto suyo publicado en la revista Le Messager de l'Europe: su "Epístola Al amigo poeta".No hizo gran caso de los estudios, pues una sola pasión le devoraba, la de la lectura voraz y compulsiva de la biblioteca de su padre, formada por 3.000 volúmenes, casi todos en francés. Además, la casa de sus padres era escenario de tertulias literarias, además de que su tío carnal, el poeta Vasili Lvóvich Pushkin, hombre culto, bibliófilo, alegre y vividor, de brillante ingenio y verbo fácil, le animó y admiró siempre además de ser su refugio, apoyo y defensa en los momentos difíciles.Realizó sus estudios entre 1811 y 1817 en el Liceo Imperial -llamado posteriormente "Liceo Pushkin" en su honor, cerca de San Petersburgo, donde comenzó a escribir su primer poema largo "Ruslán y Liudmila", publicado en 1820 entre grandes controversias debido al tema y al estilo. Este poema echó por tierra los cánones poéticos del Neoclasicismo, desconcertando a los poetas oficiales y obteniendo un gran triunfo entre los lectores. Uno por uno los poetas veteranos le fueron declarando su admiración.Tras terminar su formación académica se instaló en San Petersburgo, entrando a formar parte de la vibrante y áspera cultura de la juventud intelectual de la capital donde su talento ya era ampliamente reconocido.El zar Alejandro I estuvo a punto de desterrarlo a Siberia; sin embargo sus eficaces protectores y admiradores lo aplacaron y fue desterrado a Yekaterinoslav (hoy Dnipropetrovsk), al servicio del general Ínzov. Allí el poeta enfermó de fiebres y fue acogido en la familia del general Rayevski, con la que marchó al Cáucaso y a Crimea.A la muerte del zar Alejandro I le sucede Nicolás I, que toma bajo su protección al escritor permitiéndole regresar a Moscú en 1826. y en 1829 fue recibido por el zar, quien decidió personalmente ser el censor de las obras de Pushkin. Para entonces sus escritos se editaban en tiradas enormes y el poeta cobraba unos honorarios muy sustanciosos, llegándosele a pagar 10 rublos por cada estrofa de "Yevgeni Oneguin", suma realmente fabulosa. En 1829 volvió a su querido Cáucaso y recogió sus impresiones en "Viaje a Arzerún" 1835.Conoció a Natalia Goncharova, una de las mujeres más bellas de su época. Se retiró a una finca paterna a Bóldino, provincia de Nizhni Nóvgorod.En 1831 conoce a Nikolái Gógol con quien entablará una buena amistad estableciéndose entre ambos una relación de mutuo apoyo. Las historias cómicas de Gógol ejercieron gran influencia en la prosa de Pushkin, quien, tras leer los volúmenes de historias cortas "Tardes en una granja cerca de Dikanka" lo apoyaría críticamente y más tarde, en 1836, tras lanzar su revista El Contemporáneo, que alcanzaría gran prestigio en las letras rusas, publicaría en ella algunas de las narraciones cortas más famosas de Gógol.Las envidias le acechaban y, el 27 de enero de 1837, a los 37 años, Pushkin es mortalmente herido en un duelo mantenido con el militar francés Georges d'Anthés, ahijado del embajador holandés, en las afueras de San Petersburgo, a causa de la actitud provocadora de éste para con su esposa. Le manipularon el arma, por lo que el poeta no pudo defenderse, y la primera bala del arma contraria le alcanzó el pecho al comenzar el duelo muriendo sin que los médicos pudieran hacer nada en la madrugada del 29 de enero de 1837.
Publicado por Alberto en 10:26 p. m. 2 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Anécdotas sobre Beethoven
Por aquello de que tal día como hoy, pero de 1870 naciera el genial compositor alemán, Ludwig van Beethoven, quiero compartir algunas anécdotas sobre su biografía, además de una de sus sonatas. Para escuchar ésta, como siempre, deberéis pinchar en el título de la entrada.
Pretende ser un pequeño homenaje a un genio.
Se sabe que Ludwig van Beethoven fue bautizado el 17 de Diciembre de 1770, en Bonn. Su familia era originaria de Brabante, en Bélgica. Su abuelo era el director de capilla de la corte y su padre era cantor y músico en la corte de Bonn, con una persistente inclinación hacia la bebida. Su madre ha sido siempre descrita como una mujer dulce, modesta y pensativa. Beethoven hablaba de ella llamándola su "mejor amiga". La familia Beethoven tuvo siete hijos, pero solo tres varones sobrevivieron, de los cuales Ludwig fue el mayor.
El 26 de Marzo de 1778, a la edad de 7 años, Beethoven hizo su primera actuación en público en Colonia. Su padre anunció que tenía 6 años, para hacerlo ver como más precoz. Por esto, Beethoven siempre pensó que era más joven de lo que era en realidad. Inclusive mucho mas tarde, cuando recibió una copia de su certificado de bautismo, él pensó que pertenecía a su hermano Ludwig Maria, que había nacido dos años antes, y que había muerto a los pocos días de nacido
Beethoven amaba la naturaleza hasta el punto de decir "Prefiero mil veces a los árboles que a cualquier persona". Sólo hay que escuchar su sexta sinfonía, La Pastoral, en la que nuestro compositor es capaz de traducir la imagen de la naturaleza a los sonidos de la orquesta
Beethoven solía ir por la calle con ropas viejas, con los pelos desordenados, gritando las melodías que se le ocurrían a plena voz (él no podía oírse) y anotándolas en un cuaderno. Por no hablar de sus monumentales e históricos ataques de ira, y fue comparado, incluso, con un "animal salvaje", ya que, en ocasiones, llegaba a destrozar las habitaciones donde se alojaba. Aunque con la gente que quería, como su sobrino Karl, sí que era cariñoso y cambiaba radicalmente de actitud.
En 1782, a la edad de 11 años, publicó su primera composición: "9 Variaciones sobre una Marcha de Erns Christoph Dressler" (WoO 63). Mas tarde en 1783, Neefe escribió en la "Revista de Música", acerca de su talentoso alumno: "Si continúa de esta manera, será sin duda, el nuevo Mozart"
Desgraciadamente, los Nazis utilizaron como código en las transmisiones de guerra las famosas cuatro primeras notas de la 5ª Sinfonía, ya que su equivalente en Morse (3 puntos y una raya) equivale a la "V" de victoria
En Junio de 1784, por recomendación de Neefe, Ludwig fue contratado como músico en la corte de Maximilian Franz, Elector de Colonia. Este puesto le permitió frecuentar la música de los viejos maestros en la orquesta. También le permitió la entrada en nuevos círculos sociales. En los que conoció a gente que iba a convertirse en amigos por el resto de su vida. La familia Ries, los von Breuning con la encantadora Eleonora, Karl Amenda, el violinista; también a Franz Gerhard Wegeler, un doctor y muy querido amigo de Beethoven que también viajó luego a Viena, etc. En la casa de los von Breuning, el joven Beethoven conoció a los clásicos y a aprendió a amar la poesía y la literatura.
El conde Waldstein conoció a un jovencísimo aspirante a músico en su Bonn natal. Este joven Ludwig tenía un talento muy por encima de lo habitual, pero sus circunstancias familiares y económicas (es de todos conocido el grave problema de alcoholismo que padeció su padre) no eran las más adecuadas para que pudiera desarrollarlo en toda su plenitud. Así que se convirtió en uno de sus mecenas, y se encargó de enviarle a Viena para que estudiara con los compositores más importantes del momento y para que se rodeara de un ambiente más propicio para la actividad creadora.
Beethoven hizo numerosas relaciones en Viena. Todos en el mundo aristocrático musical de Viena admiraban al joven compositor. Estos amantes de la música se convirtieron rápidamente en sus leales mecenas y sostenedores. Cada tanto tenía una pelea con uno u otro de ellos, y a menudo hacía las paces honorablemente después. Su gran talento les impulsaba a excusar tanto su comportamiento impulsivo, como sus reacciones que en otro caso hubieran sido juzgadas como excesivas. Su fuerte carácter y conciencia de su valor hicieron que pudiera conseguir para si, un respeto y valoración que no habían sido otorgados a nadie antes.
La famosísima bagatela para piano de Beethoven que todo el mundo conoce como "Para Elisa" (compuesta el 27 de Abril de 1810), en realidad es "Para Teresa", ya que es el título que aparece en el manuscrito original de Beethoven. Se cree que un error en los copistas por la mala caligrafía de nuestro compositor provocó esta 'pequeña' confusión.
Beethoven pasó años obsesionado con una cancioncilla que no paraba de tararear, y en numerosas composiciones la incluyó pero sin definir del todo. Lo más llamativo de esto es que hay una pieza anterior a él de Mozart que es casi igual que esta melodía, cantada por un coro. Se desconoce si Beethoven la conocía o fue casualidad, el caso es que el sueño de Beethoven se cumplió al ver esta melodía integrada en la culminación de su Novena sinfonía.
Recientemente se ha analizado un pelo de Beethoven genéticamente, y se ha descubierto que en su sangre había un alto contenido en plomo, quizá, por beber líquidos que estaban contenidos en barriles fabricados con este material. Es posible que su mal genio y la sordera le vinieran de la presencia de este venenoso metal en su cuerpo.
El primer viaje a Viena tuvo lugar cuando Beethoven contaba con tan sólo 17 años; pero duró poco: su madre estaba gravemente enferma, por lo que tuvo que regresar a Bonn al poco de llegar... pocos meses más tarde, su madre falleció. Tiempo después, en 1792, Waldstein convenció al patrono de Beethoven para que le dejara ir de nuevo a la capital austríaca a estudiar con Haydn. Él le sufragaría los gastos del viaje, la estancia y las clases... Sin haber cumplido aún los 22 años Beethoven marchó de nuevo rumbo a Viena, donde se instaló definitivamente. El conde le escribió: Querido Beethoven: va usted a Viena para realizar un deseo expresado hace ya tiempo. El genio de Mozart todavía está de luto y llora la muerte de su discípulo. Encuentra un refugio, aunque no su plenitud, en el inagotable Haydn. A través de él desea todavía unirse a alguien. Con su incesante aplicación, recibid de las manos de Haydn el espíritu de Mozart.
Una anécdota curiosa con respecto a la sexualidad de Beethoven fue esto que le preguntó su amigo Karl Peters en su Cuaderno de Conversación: "¿le agradaría acostarse con mi esposa?" Parece que en esa época era común que los amigos se compartieran sus mujeres, La respuesta de Beethoven no consta, pero sí su anotación de que "ahora iré a buscar a mi mujer" Y al parecer la esposa de Janitschek, quienes se habían separado poco antes, también estaba disponible para los miembros del grupo. Sin embargo, Beethoven aunque era viejo, aún coqueteaba con algunas damas. A Ries, un amigo suyo le escribió que tuviera cuidado porque besaría a su esposa "cuídese, usted cre que soy viejo, pero soy un viejo joven"
En una ocasión,se acercaron dos hombres a un hospital a visitar un paciente.El hombre fue llevado a la cama del paciente,en cuestión,y el acompañante,se quedó esperándolo,pero una enfermera,se le acercó al verlo demacrado,tan sucio y tan mal vestido,que lo llevó fuera,del recinto a un patio anexo,al vestíbulo,lo sentó en un banco,y le dio una Taza de vino,para que se entretuviera. Al rato la enfermera le dice al Doctor que hay un mendigo en el patio,el doctor se acerca y se queda estupefacto. El mendigo en cuestión era Beethoven.
Publicado por Alberto en 10:20 p. m. 3 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
martes, 29 de septiembre de 2009
Hiparco de Nicea
Hacía ya un tiempo que no traía por aquí a uno de esos personajes ilustres que tanto aportaron al progreso de nuestra civilización, pese a la escasez de medios con los que debió de contar, prueba indudable de la capacidad del ser humano.
Veamos…
Hiparco de Nicea (c. 190-120 a. C. ), también conocido como Hiparco de Rodas, fue un matemático y astrónomo griego, el más importante de su época.
Nació en Nicea, Bitinia (hoy Iznik, Turquía).
Se le considera el primer astrónomo científico. Fue muy preciso en sus investigaciones, de las que conocemos parte por comentarse en el tratado científico Almagesto del astrónomo alejandrino Tolomeo, sobre quien ejerció gran influencia.
Sus cálculos del año tropical, duración del año determinada por las estaciones, tenían un margen de error de 6, 5 minutos con respecto a las mediciones modernas.
Murió en Rodas, Grecia en el año 120 a. C.Sólo ha sobrevivido uno de sus trabajos, llamado Commentary on Aratus and Eudoxus el cual no es precisamente de sus principales labores. Fue escrito en tres libros: en el primero nombra y describe las constelaciones, en el segundo y tercero publica sus cálculos sobre la salida y entrada de las constelaciones, al final del tercer libro da una lista de estrellas brillantes. En ninguno de los tres libros Hiparco hace comentarios sobre matemáticas astronómicas. No utilizó un solo sistema de coordenadas sino un sistema mezclado de varios tipos de ellas.Realizó importantes contribuciones a la trigonometría tanto plana como esférica, publicó la tabla de cuerdas, temprano ejemplo de una tabla trigonométrica, cuyo propósito era proporcionar un método para resolver triángulos. También introdujo en Grecia la división del círculo en 360 grados.En astronomía descubrió la presesión de los equinoccios y describió el movimiento aparente de las estrellas fijas cuya medición fue de 46', muy aproximado al actual de 50. 26". Calculó un periodo de eclipses de 126. 007 días y una hora; calculó la distancia a la luna basándose en la observación de un eclipse el 14 de marzo de 190 a. C. Su cálculo fue entre 59 y 67 radios terrestres el cual está muy cerca del real (60 radios). Desarrolló un modelo teórico del movimiento de la luna basado en epiciclos.Hiparco elaboró el primer catálogo celeste que contenía aproximadamente 850 estrellas, diferenciándolas por su brillo en seis categorías o magnitudes, clasificación que aun hoy se utiliza. Probablemente este trabajo fue utilizado por Ptolomeo como base para su propio catálogo celeste. Sobre este último tuvo gran influencia y, al rechazar la teoría heliocéntrica de Aristarco de Samos, fue el precursor de los trabajos geocéntricos de Ptolomeo.
Publicado por Alberto en 9:33 p. m. 3 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Una escritora de acción
Estoy seguro de que la biografía de esta escritora os sonará pues se parece mucho a lo que vosotras representáis en cuanto a ingenio, arrojo y creatividad.
Marie-Catherine le Jumel de Berneville, baronesa de Aulnoy, más conocida en literatura como Madame D'Aulnoy, vio la luz en las afueras de Berneville le Bertan, una pequeña villa próxima a Honfleur, el año de gracia de 1650, llegando a convertirse con el tiempo en una famosa escritora de la época, digna émula y rival de Charles Perrault -favorecida la incruenta contienda por un rey, Luis XIV, que lo único que pretendía era que el pueblo se distrajera de las penalidades y miserias con lindas fábulas y cuentos siempre moralistas-, ya que Madame D'Aulnoy fue una brillante narradora, entre otros libros -unos de viajes y otros novelas románticas-, de cuentos de hadas o simplemente mágicos.Marie-Catherine procedía de una noble familia de ramificaciones normandas, y su padre había servido como militar en el ejército del rey, en cuanto a su madre, una mujer muy inteligente y cultivada, que gustaba de frecuentar la corte, quedando viuda, contrajo matrimonio con el marqués de Gudaine. Habiéndose casado con este aristócrata, por motivos del cargo de su marido, tuvo que residir en Roma en donde estuvo en contacto con la nobleza española y por ende con la corte de Madrid, para la que trabajó, labor que luego también desempeñaría su hija.La vida de Madame D'Aulnoy, al margen de su vertiente literaria, es verdaderamente apasionante y no nos cabe la menor duda de que siglos después, sirvió de modelo para el personaje de Milady en Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, naturalmente, teniendo mejor fin que aquella heroína de ficción.La joven casó a la edad de 15 años con el Barón D'Aulnoy, François de la Mothe, mucho mayor que ella y luego intrigó para que le acusaran de un delito de lesa majestad, penado con la muerte, objetivo que afortunadamente no se cumplió.El conde, en venganza, una vez quedó exonerado de la acusación, disipó su fortuna y la de ella, muriendo poco después de haber arruinado a la familia, cosa que no inquietó grandemente a su viuda pues marchó a España con su prole, cuatro hijas, dos de las cuales nunca fueron reconocidas por el esposo.Esta marcha tuvo el pretexto de ir a reunirse con su madre, ya que la verdad, siempre descarnada, es que huía de la justicia del rey, porque no se puede acusar a un marido de traidor impunemente cuando no sólo no lo es, sino que, además, su inocencia queda demostrada y la intriga puesta en evidencia.Mujer de gran belleza, aun a sus 30 años -no olvidemos que en aquella época se envejecía pronto-, llegando a Madrid se instaló en la corte, en donde fue, por cierto, muy bien recibida.A partir de esta fecha sus biógrafos no parecen ponerse de acuerdo, pues mientras unos afirman que también viajó por Flandes e Inglaterra, otros aseguran que se movió muy poco de Madrid, en lo que sí da la sensación de que no existen dudas es que trabajó de agente secreto, lo que la acaba de hermanar con la Milady de Alejandro Dumas.Esta mujer carente de prejuicios y de temperamento aventurero como un hombre, pero irresistiblemente femenina, tuvo, sin embargo, que esperar a que Luis XIV le concediera su real perdón en 1685 -que, por otra parte, ella ganó a pulso trabajando como espía al servicio de Francia-, para volver a París, en donde llevó una vida discreta dedicada a la literatura en la cual cosechó grandes éxitos siendo esta carrera la que ha hecho llegar su nombre hasta nuestros días.Contemporánea de Perrault, sus cuentos de hadas, son, no obstante, diferentes a los de este autor; Charles Perrault es sencillo, directo y sus relatos, compilación de antiguos cuentos, son cortos, encerrando la virtud de que cada uno es una especie de arquetipo y por tal causa continúan vigentes, mientras que los de Madame D'Aulnoy, siendo encantadores, y también reescritos, no son ni sencillos ni breves, sí mucho más literarios y nada arquetípicos, aunque, indiscutiblemente, dignos de ser leídos, ya que no en balde, con Perrault en cabeza, ella es la segunda escritora de cuentos de hadas de Francia, allá en la época en que éste género literario comenzó a destacar.Entre 1697 y 1699 publicó ocho volúmenes de cuentos, habiendo empezado con la inserción del primero de ellos titulado "La isla de la felicidad", en La historia de Hipólito conde de Douglas, una novela.Entre sus numerosos cuentos podemos citar algunos como "El pájaro azul", "La Bella de los cabellos de oro", "El enano amarillo", "La rana benefactora", "La buena ratita", "La rama de oro", y "La princesa Rosette".También escribió libros de viajes y sus memorias, tuvo un salón literario, muy en boga en ese tiempo, y aunque vivía retirada hizo una vida social intensa y como era dama de gran cultura fue miembro de la Academia dei Ricoverati de Padua, séptima mujer famosa entre sus miembros, conocida bajo el sobrenombre de La elocuente y Clío, como la musa de la historia.Murió a los 54 años el 14 de enero de 1705 y fue enterrada en Saint Sulpice a cuya parroquia pertenecía.Sus hijas heredaron el talento de Madame D'Aulnoy, continuando la tradición literaria familiar.
Publicado por Alberto en 8:35 p. m. 8 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
jueves, 9 de julio de 2009
Hitos de la Astronomía
Que os resulte de interés
Hijo de un comerciante de sedas y paños, William Huggins nació en Cornhill en 1824. Muy interesado por la Astronomía y viviendo con gran holgura económica, Huggins decidió, a los 30 años de edad, vender el negocio familiar para construirse un observatorio privado en Tulse Hill, unos 8 kilómetros al sur de Londres.
A los 51 años de edad, Huggins se casó con la joven Margaret Lindsay Murray (Lady Huggins) y juntos pasaron más de 30 años realizando observaciones espectroscópicas, llegando a publicar, también conjuntamente, una obra capital, el Atlas de espectros estelares representativos, en 1899. A los 84 años de edad, Huggins se vio obligado a suspender sus observaciones porque ya no veía bien y, poco después, los Huggins debieron asistir apenados al desmantelamiento de su telescopio, un objeto precioso para ellos. William murió en 1910, a los 86 años de edad y, aunque 24 años más joven, lady Huggins tan sólo le sobrevivió durante 5 años.
En su observatorio, Huggins había instalado un excelente telescopio refractor de 20 centímetros de apertura construido por el americano Adam Clark, uno de los mejores constructores de instrumentos de la época. Huggins también estaba al tanto de los trabajos de Fraunhofer (apoyados en la interpretación ofrecida por Bunsen y Kirchhoff) que habían permitido el análisis espectral de la luz solar, y tenía la intención de aplicar esta misma técnica a las estrellas y nebulosas, de forma que se equipó con un buen espectrógrafo que instaló en su telescopio.
Simultáneamente, junto con William Miller, profesor de química del King's College de Londres, Huggins pasó mucho tiempo realizando espectroscopía de los elementos terrestres en el laboratorio, lo que le permitiría reconocer después la presencia de estos elementos en los astros. Las primeras observaciones de Huggins publicadas en 1863 demostraron que las estrellas estaban hechas de los mismos elementos que existían en la Tierra y en el Sol. Pero fue en 1864 cuando obtuvo los primeros datos que le permitieron clasificar las nebulosas en dos tipos principales: unas (como el 'Ojo de gato' en Dragón y el 'Anillo' en Lira) estaban hechas de gas, mientras que otras (como la de Andrómeda) estaban constituidas por enormes agregados de estrellas. Se distinguió así, por vez primera, entre las nebulosas gaseosas y las galaxias.
Huggins aplicaba su espectrógrafo a todo astro posible. Analizó la luz de los cometas donde descubrió líneas de hidrocarburos y también descubrió hidrógeno en una nova. En algunas nebulosas descubrió unas líneas muy brillantes que no tenían contrapartida en ninguno de los espectros obtenidos en los laboratorios terrestres. Pensó que estas líneas se debían a un elemento que no existía en la Tierra: el 'Nebulio'. Hubo que esperar al siglo XX para que el astrónomo norteamericano Ira Bowen (1898-1973) demostrase que estas líneas eran debidas a transiciones "prohibidas" (muy poco probables) entre estados del oxígeno y nitrógeno ionizados.
El denominado efecto Doppler, que había sido descrito en la década de los 1840 independientemente por el austriaco Christian Doppler (1803-1853) y el francés Armand Fizeau (1819-1896), consiste en el desplazamiento hacia frecuencias más altas (hacia el azul) de las ondas luminosas cuando el emisor de luz se acerca al observador. Recíprocamente, cuando el emisor se aleja del observador tiene lugar una disminución de la frecuencia (desplazamiento hacia el rojo).
Este desplazamiento en frecuencias resulta ser proporcional a la velocidad relativa entre el emisor y el observador. Así pues, midiendo el desplazamiento en frecuencias se puede obtener la velocidad del emisor. Pero tales desplazamientos eran muy pequeños, lo que hacía que fuesen extremadamente difíciles de medir.
En 1868, Huggins decidió emplear su espectroscopio para intentar medir el sutil efecto Doppler en algunas estrellas y... ¡lo consiguió!. Por ejemplo, cuando observó Sirio, detectó un significativo desplazamiento hacia el rojo que implicaba que esta estrella se estaba alejando de nosotros con una velocidad de unos 47 kilómetros por segundo, un valor un poco más elevado que el real, pero notablemente preciso si consideramos que se trata de una medida pionera.
Lady Huggins no fue una mera asistente en los trabajos de su esposo, sino que fue una gran astrónoma por méritos propios. Ella analizó la luz de la nebulosa de Orión, donde detectó la presencia de oxígeno. Además, los intereses de Lady Huggins no se restringían a la Astronomía, sino que era una intelectual muy polifacética: tenía profundos conocimientos musicales y estaba interesada por todas las artes.
* En 1867, el astrónomo italiano Angelo Secchi (1818-1878) agrupó los espectros estelares en cuatro clases principales argumentando que cada una de estas clases correspondía a un grupo de estrellas con características físicas diferenciadas. De sus trabajos también se dedujo de manera natural que el Sol era una estrella como tantas otras.
* Gracias a la medida del efecto Doppler de las galaxias, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble (1889-1953) demostraría en el siglo XX la expansión del universo, uno de los pilares observacionales de la teoría del Big Bang.
Huggins fue nombrado Sir en 1897 y ejerció como presidente de la Royal Society entre 1900 y 1905. Hay un cráter en la Luna y otro en Marte que llevan su nombre. También el asteroide 2635 fue bautizado “Huggins”.
Publicado por Alberto en 6:56 p. m. 2 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
sábado, 9 de mayo de 2009
La personalidad de un genio
Con motivo de la preparación de textos que, los pertenecientes al Club Braille de Madrid, leeremos el 19 de junio próximo en la Delegación Territorial, he entresacado estas líneas del carácter de Louis braille que me gustaría compartir con vosotros.
Que os gusten y ojalá que yo sepa ser fiel seguidor suyo. Sé que es difícil, pero… al menos lo intento..
Conocer la personalidad de Louis braille no resulta sencillo, pues su correspondencia prácticamente ha desaparecido y las obras, en las que vierte su sistema de lectura y escritura son, en general de lo más impersonal.
De todas maneras sí podemos asegurar que su espíritu estuvo preocupado por la más estricta concisión y por una búsqueda de la perfección. Era alguien que construía pacientemente y con método sus experimentos.
Bajo un aspecto poco expresivo por su temprana ceguera, atesoraba notables cualidades.
Fue un hombre honrado, probo y recto.
No consideraba que el yo fuese odioso, lo usó con gusto, lo cual no equivalía a inmodestia ni a que no reconociese la gratitud debida a quienes les precedieron.
Sus amigos fueron testigos de la enorme esperanza y entusiasmo que había puesto en sus investigaciones.
Siempre resaltó los méritos de los demás y si hubiese querido algún tipo de reconocimiento no habría sido por exaltación personal, sino por la gloria que habría recaído en el cuerpo de profesores, al que se honraba en pertenecer.
En él la amistad era un deber de conciencia al mismo tiempo que un afectuoso sentimiento y a ella habría sacrificado todo: su tiempo, su salud y su fortuna. Quería que su amistad fuese provechosa a quienes la daba. Se preocupaba por su conducta y esto le inspiraba firmes consejos. Cuando había que comunicar alguna cosa desagradable, era el primero en ofrecerse, con una sonrisa y” ¡… bueno, me sacrificaré yo!” Ponía todo su empeño en que no se le escapase nada que pudiera desagradar o contrariar. Sabía mantener una conversación de manera interesante y variada, pasaba de lo jocoso a lo serio, de la gracia a la severidad. Sus frases, ingeniosas, iban de boca en boca, alcanzando enseguida el rango de proverbios.
Su palabra y el tono de su voz llevaban siempre cierto sello de finura que representaba muy bien su fisonomía.
Lo sensato de su espíritu y la rectitud de su razón, así como la penetración de su inteligencia le hacían ser tomado por muchos como consejero y por su franqueza fue conocido con el apelativo de “censor”.
Siempre se le pedía que tomase parte en los distintos consejos de las sociedades a favor de los ciegos que, por entonces, se iban creando y a las que contribuyó de forma inteligente.
A sus palabras unía siempre la acción y la entrega, gustaba de servir de alivio a los sufrimientos de los desgraciados, y cuando hacía el bien, lo hacía con su sencillez y delicadeza habituales. Sabía que no bastaba con entregarse, sino que había que hacerlo con respeto y discreción.
Se cuenta que proporcionaba, de su propio bolsillo libros en relieve y demás materiales a los chicos que eran demasiado pobres para comprarlos.
Tenía un especial cuidado en no hacer nada que pudiese distinguirle, hacerle notar, manteniéndose siempre de acuerdo con las más estrictas reglas del buen parecer.
Contempló la proximidad de la muerte, no sin emoción, pero sí sin miedo. Todo ello por sus profundas convicciones religiosas.
En fin, la fisonomía dulce y apacible de Braille revelaba las amables cualidades de que estaba dotado.
En el monumento que, en 1882, se erigió en la plaza de su pueblo natal se le muestra con su traje de profesor, con su palma en la solapa de la chaqueta y la capa sobre el hombro izquierdo con una expresión de viva y aguda inteligencia.
Publicado por Alberto en 5:36 p. m. 4 Dejaron su huella
Etiquetas: El ब्रैल्ले, Personajes de la Historia
miércoles, 15 de abril de 2009
Los inventos de Leonardo da Vinci
Ya me perdonaréis la extensión de esta entrada,pero es que el genio lo merece.
Pues sí, aprovechando que tal día como hoy de 1452 nacía Leonardo da Vinci, fijaos en qué estuvo metido buena parte de su vida.
Y, claro: si él comía y disfrutaba de la comida, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros?
Leonardo nace el 15 de abril de 1.452 en Vinci, cerca de Florencia, hijo no deseado de la unión entre el notario Ser Piero da Vinci y la dama Caterina los cuales nunca llegaron a casarse ya que al poco de su nacimiento su padre lo hace con otra mujer florentina de dieciséis años y su madre hace lo mismo con un repostero en el paro llamado Accatabriga di Piero del Vacca. Pese a este disentimiento de su padre biológico no abandona la educación del niño y este crece entre las dos casas aunque hace más vida con su madre y su padrastro, el cual le inculca el gusto por los dulces y por la comida en general y se convierte en un niño extremadamente gordo. A los diez años su padrastro casi desaparece de su vida y es su padre el que le obliga a educarse con sus otros medio hermanos. En 1.469 entra de aprendiz en el taller del escultor, pintor, ingeniero, etc. Verrocchio con otro aprendiz famoso Botticelli. Antes de cumplir el año en el taller, Verrocchio decide castigarlo por crapulando, tragón en el término coloquial, ya que se atiborra constantemente de dulces que le envía su padrastro, su castigo consiste en pintar el ángel del panel de la izquierda del cuadro el Bautismo de Cristo que fue encargado por la iglesia de San Salvi, en la actualidad esta obra se encuentra en la Galería de los Uffizi de Florencia y con el castigo inicia un plan para adelgazar.
Un cocinero llamado Leonardo da Vinci:
Tres años más tarde, y para sufragar sus gastos, se coloca por las noches como camarero en una taberna llamada Los Tres Caracoles sirviendo comidas, pero tras la misteriosa muerte por envenenamiento de todos sus cocineros en el primavera de 1.473 Leonardo se ocupa de la cocina abandonando el taller del maestro Verrocchio. En esta nueva aventura intenta revolucionar la cocina tradicional del Renacimiento e inventa lo que hoy llamamos la nouvelle cuisine e ingenia platos primorosamente presentados con pequeñas porciones de comida sobre pedacitos tallados de polenta, cosa a la que no estaban acostumbrados sus conciudadanos, que querían comer hasta atiborrarse, lo cual crea tal escándalo que salva la vida por poco ya que querían matarlo por pensar los hambrientos feligreses que se estaban riendo de ellos y es que la gente hay veces que tiene poco sentido artístico, mucho sentido primitivo y nada de condescendientes.
Vuelve al taller del maestro pero de nuevo retorna a las andadas gastronómicas al arder el negocio del que tuvo que salir corriendo como consecuencia de peleas entre bandas rivales e inmediatamente lo abre de nuevo, en el mismo lugar, de forma improvisada con su amigo Botticelli, el gran pintor, al que llaman La Enseña de las Tres Ranas de Sandro y Leonardo, adornado con dos lienzos pintados por cada uno de ellos. Pero nadie entra en la taberna porque a nadie le agrada pagar por una anchoa y una rodaja de zanahoria perdidas sobre una fuente por más ingeniosamente que estén dispuestas y como es lógico tienen que cerrar. Los siguientes tres años los pasa, como se dice actualmente, en el paro porque no hay restaurante que de trabajo a alguien con ideas tan peregrinas y excéntricas y se gana la vida por las calles de Florencia haciendo dibujos y tocando el laúd, como se puede observar no es novedoso lo que se ve en las bocas de metro de nuestras ciudades porque ya en aquella época estaba inventado, el artista que toca un instrumento, canta o dibuja y pide un dinero.
La gran oportunidad de Leonardo como cocinero:
Como Leonardo debía aburrirse y no se conformaba con la vida que llevaba aprovecha el momento histórico en el que Lorenzo de Médici, señor de Florencia, mantiene una pequeña guerra contra el Papa para enviarle a éste unas maquetas de máquinas de asalto hechas con pasta y mazapán, algo que hizo durante toda su vida, pero que no fue comprendida por Lorenzo y que se la dio a comer a sus invitados por el aspecto tan apetitoso, ante este nuevo fracaso nuestro hombre decide marcharse de la ciudad estado y entonces Lorenzo de Médici le da una credencial recomendándolo a Ludovico Sforza 'El Moro' en compensación por el agravio de haberse comido sus maquetas, pero a leerla ve que sólo hace referencia a su cualidad de tañedor de laúd por lo que él mismo se escribe la presentación que decía textualmente lo siguiente: No tengo par en la fabricación de puentes, fortificaciones, catapultas y otros muchos dispositivos secretos que no me atrevo a confiar en este papel. Mis pinturas y esculturas pueden compararse ventajosamente a las de cualquier artista. Soy maestro en contar acertijos y atar nudos. Y hago pasteles que no tienen igual. Tras la entrevista con Ludovico el Moro este le hace consejero de fortificaciones y maestro de festejos y banquetes de la corte y aquí comienza el principio de nuestra historia.
Tras el primer paso hay que dar un segundo y este se presenta ante la oportunidad que le brinda la boda de una sobrina de Ludovico, así que le presenta el menú de la boda, siempre intentando introducir en la corte su nueva forma de ver la cocina, a lo que el Moro le dice que es mejor que ponga otras cosas más sustanciosas que las que presenta, que dando así la propuesta y lo que al final se tuvo que servir, como se podrá comprobar fue otro fracaso estrepitoso de Leonardo como cocinero
Propuesta de menú de Leonardo da Vinci:
- Una anchoa enrollada descansando sobre una rebanada de nabo tallada a semejanza de una rana.
- Otra anchoa enroscada alrededor de un brote de col
- Una zanahoria, bellamente tallada.
- El corazón de una alcachofa
- Dos mitades de pepinillo sobre una hoja de lechuga
- La pechuga de una curruca
- El huevo de un avefría
- Los testículos de un cordero con crema fría
- La pata de una rana sobre una hoja de diente de león
- La pezuña de una oveja hervida, deshuesada
Encargo que hizo Ludovico el Moro:
- 600 salchichas de sesos de cerdo de Bolonia
- 300 zampone (pata de cerdo rellenas) de Módena
1.200 pasteles redondos de Ferrara
200 terneras, capones y gansos
- 60 pavos reales, cisnes y garzas reales
- mazapán de Siena
- Queso de Gorgonzalo que ha de llevar el sello de la Cofradía de Maestros Queseros
- La carne picada de Monza
- 2.000 ostras de Venecia
- Macarrones de Génova
- Esturión en bastante cantidad
- Trufas
- Puré de nabos.
Tras este nuevo revés se encarga de inventar utensilios para la cocina tras el encargo de Ludovico para el nuevo proyecto de las cocinas del Castello, el gran palacio en el centro de Milán, para lo cual elabora una lista con las principales necesidades que se tenían y que eran textualmente estas:
En primer lugar, es necesaria una fuente de fuego constante. Además una provisión constante de agua hirviendo. Después un suelo que esté siempre limpio. También aparatos para limpiar, moler, rebanar, pelar y cortar. Además, un ingenio para apartar de la cocina los tufos y hedores y ennoblecerla así con un ambiente dulce y fragante. Y también música, pues los hombres trabajan mejor y más alegremente allí donde hay música. Y, por último, un ingenio para eliminar las ranas de los barriles de agua de beber.
Tras lo cual se pone manos a la obra en la invención y fabricación de todos los utensilios que cree que le hacen falta para esta nueva cocina totalmente automatizada y que como veremos fue algo de lo más cómico que he leído en mi vida basado en un hecho real contado por Matteo Bandelli cronista de la corte.
Estudió en primer lugar el poder calórico en la combustión de distintos tipos de madera para llegar al final a la conclusión que lo importante es la cantidad de troncos que se tenga y no la forma o la procedencia e inventa una cinta transportadora que los lleva una vez cortados por una sierra circular que también inventa alegando que de esta forma no sería necesaria la presencia de una persona encargada de la leña en la cocina sin caer en la cuenta de que se le olvidaron los cuatro hombre y los ocho caballos que manejan y mueven la sierra circular.
Diseña igualmente un asador automático para que el personal no estuvieran todo el día dándole vueltas al espetón sobre el fuego, inventando algo tan ingenioso como el introducir en la chimenea una hélice que dará vueltas impulsada por la corriente de aire ascendente y esta a su vez movería el espetón, haciendo que gire lento o rápido dependiendo de la cantidad de fuego que se tenga.
Inventa un circuito para tener una provisión de agua caliente y constante fabricando una especie de caldera unida a tubos metálicos que eran calentados con carbón.
Para que el suelo estuviera limpio idea un sistema de unos cepillos giratorios tirado por bueyes de un metro y medio de diámetro por dos metros y medio de ancho con una pala detrás para recoger lo reunido por el cepillo en lugar de la persona que barre regularmente.
Siguiendo con los inventos para esta cocina 'automatizada' y moderna idea una descomunal picadora de vacas la cual necesita un ejército de hombres y caballos para ponerla en marcha con una gran infinidad de utensilios auxiliares y muy parecidos a los que actualmente existen para picar cerdos y animales pequeños. Y otro de los inventos es la rebanadora de pan accionada por aire.
Para la música en la cocina idea unos tambores mecánicos con manivelas de mano acompañado por tres músicos que tocaran un instrumento que el llama órgano de boca.
Para quitar los malos olores idea unos fuelles que se ponen en funcionamiento por medio de unos martillos conectados a una manivela movida por un caballo.
Para eliminar las ranas de los barriles de agua consiste en una trampa de muelle que se acciona al saltar el animal sobre ella poniendo en funcionamiento un martillo que le da en la cabeza y la deja inconsciente, como se verá todo muy rudimentario y desde nuestra perspectiva de la técnica como algo digno de un cómic de niños.
Y por último un invento revolucionario que consiste en una alarma contra el fuego que esparce agua pulverizada en el caso de que se incendie la cocina, algo muy parecido a lo que existe en muchos edificios de hoy día, pero ¿todo esto puede funcionar con métodos tan primitivos?, serán los propios comensales los que nos lo contarán, pues ha quedado constancia escrita de dicho acontecimiento.
Picadora de vacas
Publicado por Alberto en 10:06 p. m. 4 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
martes, 7 de abril de 2009
Una mujer adelantada a su tiempo
Dedicado a todas vosotras, tan geniales como ella.
Sor Juana Inés de la Cruz es una de las figuras más representativas de las letras hispanas. Teniendo en cuenta la época que le tocó vivir fue una mujer que se adelantó a su tiempo logrando superar las fronteras impuestas socialmente en tiempos coloniales a las mujeres.
Nació el 12 de noviembre de 1648 en un pueblo del estado de Neplanta (México). Hija natural de la criolla Isabel Ramírez y Pedro Manuel de Asbaje, de origen vasco, llevó por nombre de pila Juana de Asbaje y Ramírez.Aprendió a leer a los tres años cuando a escondidas de su madre, acompañaba a su hermana mayor a sus clases, y surgió en ella un deseo tan grande de saber leer que le mintió a la maestra diciéndole que su madre ordenaba que también a ella le diese la lección.Su crianza estuvo a cargo del abuelo materno, Don Pedro Ramírez, en una hacienda de Panoayán, México hasta su muerte en 1656, cuando por orden de su madre se dirige a la capital. Allí reside bajo la tutela de su hermana, María Ramírez, y toma clases de latín con el bachiller Martín de Olivas, logrando dominar la lengua con tan sólo veinte lecciones.Cuando tenía apenas trece años, Juana Inés fue llamada a la corte virreinal para servir como dama de la virreina doña Leonor Carreto, Marquesa de Mancera, quien era una señora muy culta y sentía un gran amor por las letras. El ambiente de la corte influyó definitivamente en la formación de Juana Inés, pues los virreyes la protegieron de manera decidida. El virrey, asombrado por la sagacidad demostrada por Juana, convocó a cuarenta letrados de varias facultades para que le aplicaran a la joven una prueba extraordinario y ésta, dejando sin argumentos a los académicos, superó el examen en condiciones de excelencia, lo cual despertó una gran admiración hacia su persona.Entró en el Convento de San José de Carmelitas Descalzas el 14 de agosto de 1667 poco antes de cumplir los 16 años escogiendo así un camino de vida propio, ni la corte ni el matrimonio, del que tantas veces renegó. Tomó esta decisión ya que era la única opción que tenía una mujer para poder dedicarse al estudio. Apenas tres meses después de su ingreso, se vio forzada a abandonar el convento, pues la severa disciplina de la orden hizo grandes estragos en su salud.Un año y medio permaneció en Palacio y después regresó a la vida de religiosa, esta vez en el convento de San Jerónimo, también una orden de clausura, pero más flexible que la anterior. El 24 de febrero de 1669 tomó los votos definitivos y se convirtió en Sor Juana Inés de la Cruz. Allí escribió la mayor parte de su obra y alcanzó la madurez literaria, pues pudo compartir sus labores de contadora y archivista del convento con una profunda dedicación a sus estudios. Aunque le fue ofrecido el lugar de Abadesa del convento, lo rechazó en dos oportunidades.Se dio a conocer con prontitud, y desde entonces fue solicitada frecuentemente para escribir obras por encargo (décimas, sonetos, liras, rondillas, obras de teatro, etc.), entre las cuales destacó "Neptuno Alegórico" en 1689. Sus motivos variaron siempre de lo religioso a lo profano. En 1692 se hizo merecedora de dos premios del concurso universitario "Triunfo Parténico".Su amor por la lectura le llevó a armar una colección bibliográfica de cuatro mil volúmenes que archivaba en su celda y que llegó a ser considerada la biblioteca más rica de Latinoamérica de su tiempo. Poseía además instrumentos musicales y de investigación científica, lo que pone en evidencia que su formación intelectual alcanzó las áreas de astronomía, matemática, música, artes plásticas, teología, filosofía, entre otras.El revuelo que originó una carta suya al obispo de Puebla terminó por volverse en su contra, le instó a dejar las actividades académicas y a dedicarse a las labores del convento. A pesar de que Sor Juana se defendió a través de otra misiva donde reclamaba los derechos culturales de las mujeres y abogó por su propio derecho a criticar el sermón y formar su propio pensamiento, terminó por obedecer y renunciar a sus instrumentos y a su biblioteca. Dedicándose por el resto de sus días a la vida conventual.Murió víctima de una epidemia mientras acudía a las hermanas en el convento el día 17 de abril de 1695. Fue inmortalizada con el nombre de la Décima Musa.De su extensa obra destaca: la silva, al modo gongorino de las Soledades, y el "Primero Sueño", entramada red alegórica de su búsqueda interior. La virreina y mecenas de Sor Juana, su amiga Leonor Carreto, se encargó de la primera publicación de su obra, la colección poética "Inundación Castálida". La edición completa de sus obras la llevó a cabo Méndez Plancarte, y fue editada en 4 tomos por el Fondo de Cultura Económica en 1951.Barroca hasta la médula, Sor Juana era muy dada a hacer retruécanos, a verbalizar sustantivos y a sustantivizar verbos, a acumular tres adjetivos sobre un mismo sustantivo y repartirlos por toda la oración, y otras libertades gramáticas que estaban de moda en su tiempo. Por ello, y porque también gustaba mucho de hacer referencias mitológicas que actualmente caen fuera de la cultura general de la gente, su lectura es bastante escabrosa para el ciudadano de a pie. Sin embargo, tanto por su ideología, su ansia de aprendizaje y sus creaciones merece ocupar un lugar de honor entre las figuras de la cultura universal.
Segunda parte del texto
Publicado por Alberto en 4:59 p. m. 6 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
martes, 24 de marzo de 2009
Bicentenario de Larra
Quiero poneros aquí uno de sus artículos que recogen las costumbres y una visión de la época no exenta de realismo, ironía y vigencia.
La vida de Madrid
El Observador, 12 de diciembre de 1834.
Muchas cosas me admiran en este mundo: esto prueba que mi alma debe pertenecer a la clase vulgar, al justo medio de las almas; sólo a las muy superiores, o a las muy estúpidas les es dado no admirarse de nada. Para aquéllas no hay cosa que valga algo; para éstas, no hay cosa que valga nada. Colocada la mía a igual distancia de las unas y de las otras, confieso que vivo todo de admiración, y estoy tanto más distante de ellas - uanto menos concibo que se pueda vivir sin admirar. Cuando en un día de esos, en que un insomnio prolongado, o un contratiempo de la víspera preparan al hombre a la meditación, me paro a considerar el destino del mundo; cuando me veo rodando dentro de él con mis semejantes por los espacios imaginarios, sin que sepa nadie para qué, ni adónde; cuando veo nacer a todos para morir, y morir sólo por haber nacido; cuando veo la verdad igualmente distante de todos los puntos del orbe donde se la anda buscando, y la felicidad siempre en casa del vecino a juicio de cada uno; cuando reflexiono que no se le ve el fin a este cuadro halagüeño, que según todas las probabilidades tampoco tuvo principio; cuando pregunto a todos y me responde cada cual quejándose de su suerte; cuando contemplo que la vida es un amasijo de contradicciones, de llanto, de enfermedades, de errores, de culpas y de arrepentimientos, me admiro de varias cosas. Primera, del gran poder del Ser Supremo, que haciendo marchar el mundo de un modo dado, ha podido hacer que todos tengan deseos diferentes y encontrados, que no suceda más que una sola cosa a la vez, y que todos queden descontentos. Segunda, de su gran sabiduría en hacer corta la vida. Y tercera, en fin, y de ésta me asombro más que de las otras todavía, de ese apego que todos tienen, sin embargo, a esta vida tan mala. Esto último bastaría a confundir a un ateo, si un ateo, al serlo, no diese ya claras muestras de no tener su cerebro organizado para el convencimiento; porque sólo un Dios y un Dios Todopoderoso podía hacer amar una cosa como la vida.
Esto, considerada la vida en general, dondequiera que la tomemos por tipo; en las naciones civilizadas, en los países incultos, en todas partes, en fin.
Porque en este punto, me inclino-a creer que el hombre variará de necesidades, y se colocará en una escala más alta o más baja; pero en cuanto a su felicidad nada habrá adelantado. Toda la diferencia entre el hombre ilustrado y el salvaje estará en los términos de su conversación. Lord Wellington hablará de los whigs, el indio nómade hablará de las panteras; pero iguales penas le acarreará a aquél el concluir con los primeros, que a éste el dar caza a las segundas. La civilización le hará variar al hombre de ocupaciones y de palabras; de suerte, es imposible. Nació víctima, y su verdugo le persigue enseñándole el dogal, así debajo del dorado artesón, como debajo de la rústica techumbre de ramas. Pero si se considera luego la vida de Madrid, es preciso cerrar el entendimiento a toda reflexión para desearla.
El joven que voy a tomar por tipo general, es un muchacho de regular entendimiento, pero que posee, sin embargo, más doblones que ideas, lo cual no parecerá inverosímil si se atiende al modo que tiene la sabia naturaleza de distribuir sus dones. En una palabra, es rico sin ser enteramente tonto. Paseábame días pasados con él, no precisamente porque nos estreche una gran amistad, sino porque no hay más que dos modos de pasear, o solo o acompañado. La conversación de los jóvenes más suele pecar de indiscreta que de reservada: así fue, que a pocas preguntas y respuestas nos hallamos a la altura de lo que se llama en el mundo franqueza, sinónimo casi siempre de imprudencia. Preguntóme qué especie de vida hacía yo, y si estaba contento con ella. Por mi parte pronto hube despachado: a lo primero le contesté: ?Soy periodista; paso la mayor parte del tiempo, como todo escritor público, en escribir lo que no pienso y en hacer creer a los demás lo que no creo. ?Como sólo se puede escribir alabando! Esto es, que mi vida está reducida a querer decir lo que otros no quieren oír!?. A lo segundo, de si estaba contento con esta vida, le contesté que estaba por lo menos tan resignado como lo está con irse a la gloria el que se muere.
-?Y usted? -le dije-. ?Cuál es su vida en Madrid?
-Yo -me repuso- soy muchacho de muy regular fortuna; por consiguiente, no escribo. Es decir..., escribo... ; ayer escribí una esquela a Borrel para que me enviase cuanto antes un pantalón de patincour que me tiene hace meses por allá. Siempre escribe uno algo. Por lo demás, le contaré a usted.
?Yo no soy amigo de levantarme tarde; a veces hasta madrugo; días hay que a las diez ya estoy en pie. Tomo té, y alguna vez chocolate; es preciso vivir con el país. Si a esas horas ha parecido ya algún periódico, me lo entra mi criado, después de haberle hojeado él: tiendo la vista por encima; leo los partes, que se me figura siempre haberlos leído ya; todos me suenan a lo mismo; entra otro, lo cojo, y es la segunda edición del primero. Los periódicos son como los jóvenes de Madrid, no se diferencian sino en el nombre. Cansado estoy ya de que me digan todas las mañanas en artículos muy graves todo lo felices que seríamos si fuésemos libres, y lo que es preciso hacer para serlo. Tanto valdría decirle a un ciego que no hay cosa como ver.
?Como a aquellas horas no tengo ganas de volverme a dormir, dejo los periódicos; me rodeo al cuello un echarpe, me introduzco en un surtú y a la calle.
Doy una vuelta a la carrera de San Jerónimo, a la calle de Carretas, del Príncipe, y de la Montera, encuentro en un palmo de terreno a todos mis amigos que hacen otro tanto, me paro con todos ellos, compro cigarros en un café, saludo a alguna asomada, y me vuelvo a casa a vestir.
??Está malo el día? El capote de barragán: a casa de la marquesa hasta las dos; a casa de la condesa hasta las tres; a tal otra casa hasta las cuatro; en todas partes voy dejando la misma conversación; en donde entro oigo hablar mal de la casa de donde vengo, y de la otra adonde voy: ésta es toda la conversación de Madrid.
??Está el día regular? A la calle de la Montera. A ver a La Gallarda o a Tomás. Dos horas, tres horas, según. Mina, los facciosos, la que pasa, el sufrimiento y las esperanzas.
??Está muy bueno el día? A caballo. De la puerta de Atocha a la de Recoletos, de la de Recoletos a la de Atocha. Andado y desandado este camino muchas veces, una vuelta a pie. A comer a Genieys, o al Comercio: alguna vez en mi casa; las más, fuera de ella.
??Acabé de comer? A Sólito. Allí dos horas, dos cigarros, y dos amigos. Se hace una segunda edición de la conversación de la calle de la Montera. ?Oh! Y felizmente esta semana no ha faltado materia. Un poco se ha ponderado, otro poco se ha... Pero en fin, en un país donde no se hace nada, sea lícito al menos hablar.
?-?Qué se da en el teatro? -dice uno.
?-Aquí: 1.? Sinfonía; 2.? Pieza del célebre Scribe; 3.? Sinfonía; 4.? Pieza nueva del fecundo Scribe; 5.? Sinfonía; 6.? Baile nacional; 7.? La comedia nueva en dos actos, traducida también del ingenioso Scribe; 8.? Sinfonía; 9.?...
?-Basta, basta; ?santo Dios!
?-Pero, chico, ?qué lees ahí? Si ése es el Diario de ayer.
?-Hombre, parece el de todos los días.
?-Sí, aquí es Guillermo hoy.
?-?Guillermo? ?Oh, si fuera ayer! ?Y allá?
?-Allá es el teatro de la Cruz. Cualquier cosa.
?-A mí me toca el turno aquí. ?Sabe usted lo que es tocar el turno?
-Sí, sí -respondo a mi compañero de paseo-; a mí también me suele tocar el turno.
-Pues bien, subo al palco un rato. Acabado el teatro, si no es noche de sociedad, al café otra vez a disputar un poco de tiempo al dueño. Luego a ninguna
parte. Si es noche de sociedad, a vestirme; gran tualeta. A casa de E... Bonita sociedad; muy bonita. Ello sí, las mismas de la sociedad de la víspera, y del lunes, y de... y las mismas de las visitas de la mañana, del Prado, y del teatro, y... pero lo bueno, nunca se cansa uno de verlo.
-?Y qué hace usted en la sociedad?
-Nada; entro en la sala; paso al gabinete; vuelvo a la sala; entro al ecarté; vuelvo a entrar en la sala; vuelvo a salir al gabinete; vuelvo a entrar en el ecarté...
-?Y luego?
-Luego a casa, y ?buenas noches!
Ésta es la vida que de sí me contó mi amigo. Después de leerla y de releerla, figurándome que no he ofendido a nadie, y que a nadie retrato en ella, e inclinándome casi a creer que por ésta no tendré ningún desafío, aunque necios conozco yo para todo, trasládola a la consideración de los que tienen apego a la vida.
Publicado por Alberto en 9:49 p. m. 3 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia
martes, 17 de febrero de 2009
El Robinson español
Sin duda que todos hemos disfrutado con las aventuras de Robinson Crusoe, pero lo que tal vez no sepáis es que Daniel Defoe se inspiró, para ello, en la peripecia de un marino español del siglo XVI, Pedro Serrano. Ésta fue su historia.
En 1526, un ligero patache capitaneado por Pedro Serrano, parte de La Habana con rumbo a la costa colombiana de Santa Marta. Cruzando el Caribe una fuerte tempestad sorprende a la pequeña embarcación, el embate del temporal rinde las fuerzas del navío e irremediablemente naufraga. La tragedia se cierne sobre la tripulación y tan solo 3 de los hombres consiguen salvarse, llegando a nado y al límite de sus fuerzas a una pequeña isla, hasta aquel entonces, inexplorada, entre ellos se encontraba Pedro Serrano. Los supervivientes en busca de algún alimento para poder resistir en tan ignoto paraje, recorren la isla y pronto perciben que se encuentran en un pequeño islote despoblado no mayor de cincuenta kilómetros de largo y trece de ancho, en el que un sol abrasador castiga sus cuerpos dolientes, sin encontrar apenas vegetación ni manantiales de agua potable. A las pocas jornadas uno de los náufragos muere, quedando tan solo Serrano y uno de sus compañeros en su lucha contra la muerte en este inhóspito lugar. Los días pasan y los náufragos comienzan a agudizar el ingenio para sobrevivir.
Cuenta el Inca Garcilaso en su crónica de los hechos, que Serrano desesperado por encontrar alimentos «halló algún marisco que salía de la mar, como son cangrejos, camarones y otras sabandijas, de las cuales cogió las que pudo, porque no había candela donde asarlas o cocerlas», Pronto localiza otro recurso del que sacaría grandes provechos, tortugas: pone su carne al sol para comerla, bebe su sangre para apagar su sed, y emplea sus conchas para coger el agua que cae del cielo.
La agudeza lleva a Serrano y a su compañero a idear todo aquello que puede serle útil para subsistir: a falta de árboles, hacen con rocas, conchas y corales, una especie de choza para protegerse del sol y la lluvia, con los restos de la madera del naufragio ingenian un pequeño depósito que utilizan como aljibe, y logran hacer fuego chocando guijarros de pedernal con los jirones de sus ropas. Pasan los días, los meses y los años, y la única esperanza que los mantiene vivos es que algún barco español en travesía por el Caribe los saque de aquel infierno. En ocasiones ven pasar por sus cercanías algún navío, al que intentan llamar su atención haciendo fuego con leña húmeda para que desprenda una densa humareda, pero todo les resultó inútil, en ninguno de los casos fueron avistados, «por lo cuál ellos se quedaban tan desconsolados, que no les faltaba sino morir». Y así, alimentados a base de moluscos, tortugas y de los escasos peces que logran apresar consiguen sobrevivir algo más de ocho interminables años. Pero por fin un día su suerte cambia, una nao castellana que navega por las cercanías del islote que les da refugio, al ver las señales de humo, envía su batel a tierra con el fin de rescatar a aquellos dos hombres que greñudos, sucios y cubiertos de harapos, les piden socorro con gritos llenos de esperanza. Cuando son subidos abordo, todos son atenciones por parte de sus rescatadores, pero qué cruel fue el destino con el compañero de Pedro Serrano, que agotado en extremo y a pesar de verse rodeado de hombres amigos que se vuelcan en atenciones con él, va consumiéndose hasta fallecer antes de arribar a tierra española.
Serrano, único superviviente de aquel desgraciado patache, llega a España en 1534, y su relato, transmitido de boca a boca a todo lo largo y ancho del reino, hizo de él un hombre de leyenda. Tan famoso se hizo Serrano, que los círculos cortesanos y la nobleza se disputaban escuchar de sus labios su relato. Las autoridades quedaron de tal manera impresionadas, que deciden llevarlo a Alemania donde entonces se encontraba el rey Carlos V, para que le diera a conocer personalmente el desarrollo de sus aventuras. El monarca, conmovido, le recompensa económicamente con una pequeña fortuna.
Cuando bien podía haber quedado en su pueblo natal rodeado del aprecio y la admiración de sus vecinos, de nuevo se ve atraído por la llamada de la mar, por lo que Serrano vuelve a embarcar rumbo a aquellas aguas que le vieron padecer. Desembarca en Panamá para pasar allí el resto de su vida.
La pequeña isla donde Pedro Serrano vivió sus largos ocho años de aislamiento, figura en la cartografía con su nombre: Isla Serrana.
Publicado por Alberto en 8:58 p. m. 3 Dejaron su huella
Etiquetas: Personajes de la Historia