Buena noche para todas y todos:
Aquí va mi último cuentecillo con el deseo de que este fin de semana haya ayudado a que carguéis las pilas para una nueva semana, pródiga en buenos momentos.
Que os guste.
¿Qué haría ahora él que siempre se caracterizó por su ojo clínico y por su vista de lince? Él que se sentía orgulloso de ser homónimo de un genio de la estrategia y la visión para granjearse los afectos de quienes le conocían.
Una malhadada enfermedad, a saber quién se la querría enviar o dónde se habría hecho la encontradiza con él, le produjo la ceguera. Sus ojos ya no se podrían poblar de imágenes, de estrellas, de caras amigas y enemigas, ya no atesorarían la belleza, él que tanto se preció de buena vista para saber verla donde pocos eran capaces de captarla, para atrapar tantas oportunidades de negocios.
¿Se quedaría en su casa? ¿En un rincón a resguardo? ¿Se sentaría solo? Nunca pensó que un día necesitaría implorar comprensión, él que siempre se ufanaba de agudeza y autosuficiencia bastantes como para ir seguro por los caminos de la vida. ¿Y ahora qué?
Ahora el olvido, o quizá no; mejor no. Los recuerdos. Sí, claro. Todo aquello que había visto y disfrutado. Cerraría los ojos y vería. ¿Vana ilusión o paradoja? Antes necesitaba abrirlos para contemplar las imágenes de su derredor y ahora debía cerrarlos para colorear la negrura de su universo.
Vio a su hermanita llorando porque alguien le había roto su muñeca de trapo mientras él componía una mirada malévola, cómplice. Luego los años les habían traído la incomunicación hecha ruptura. ¿Dónde se encontraría ahora?
Contempló la tristeza de una paloma al comprobar que los huevos de su nido habían sido destrozados por un mocoso. ¿Era él el culpable?
Observó a un anciano perdido en medio de la plaza, solo, sin vislumbrar cómo salir de su laberinto. ¿Por qué no se ofreció a guiarle?
A un vendedor de fruta cuyo puesto era arrasado por la barbarie del fanatismo simplemente porque era diferente. ¿Y si le hubiera avisado de que los hombres de negro venían por él?
Y a una joven obligada a renunciar al amor. Qué tristeza. Creyó que encontraría a otras tantas que caerían rendidas a sus pies. ¿Por qué no luchó más?
Vio cómo él había deambulado por todos esos mundos de manera indiferente, suponiendo haber olvidado. Y ahora se presentaban, después de tanto tiempo, vívidos, reales.
Su frente, entretanto, se había perlado de sudor mientras que su alma seguía estremeciéndose de frío. Cruzó sus brazos en torno a su pecho, soñando con que alguien le abrazaba para darle calor y acurrucarse sobre aquel ángel imaginario.
Pero no, nadie había acudido a su lado. Los aduladores, los supuestos amigos, los conocidos, los que aplaudían sus victorias ¿dónde estaban?
La fiebre y la fatiga de una desazón sin límites le vencieron y se quedó dormido.
Y mientras tanto, sin que nuestro protagonista pudiera saberlo una cara de luna sonriente y melena de plata se asomaba entre las nubes de aquel firmamento nocturno y se colaba por la ventana de su casa. Y es que había descuidado bajar la persiana. ¿Qué le importaba que seres anónimos pudieran ser testigos de sus zozobras si él no les veía? Le resultaba indiferente que se dieran cuenta del caos imperante.
No supo cuánto tiempo había transcurrido, ¿cómo saberlo? El caso es que oyó golpes. ¿Qué los provocaría? ¿Quién los daría? ¿Y si eran paloteos de ciego como los que tantas veces ignoró en otros invidentes cuando llevado de las prisas los había despreciado?
Se resistía a hacerles caso, mas la insistencia de los sonidos no se lo permitió.
-Vamos, Cesáreo. Sabemos que estás ahí. Deja tu orgullo y abre. Queremos ayudarte, estar contigo.
Nuevos sonidos, ahora en forma de palabras, llegaban a sus oídos. Tentado estuvo de ahuyentarlos, de taparlos. Pero tenían un tono, a un tiempo, vehementes y amables.
Se obligó a incorporarse, por fin. Casi no podía. Se tambaleaba. Tuvo que hacer acopio de su menguada voluntad para dirigirse hacia el origen de esas llamadas. Sonaban al otro lado de la puerta.
-Bah, chica. Dejémosle. Él siempre fue un testarudo egoísta. ¿Es que no te lo demostró suficientemente a ti, dejando que te recluyeran en un destino que no debió tolerar? Ya ves, de mí nunca se preocupó, no quiso saber de mis anhelos, de mis proyectos y de mis decepciones. Y eso que soy su única hermana. No sé muy bien aún cómo me dejé convencer por ti para llegar hasta aquí.
-Pues, Luisa; está muy claro. Porque somos las dos únicas personas que le queremos de verdad. Las dos únicas que, más allá de todos a quien fue dejando atrás, seguimos siéndole fieles. ¿Qué importa todo lo demás? Sus ausencias, sus olvidos o sus egoísmos. Le queremos y ya está.
-Es cierto, Josefa. Cuando me dijiste que habías escuchado la noticia de que el magnate de las navieras Cesáreo Piedrahita se había recluido, nadie sabía muy bien dónde, a causa de una extraña enfermedad que terminó en ceguera repentina, no pude evitar que el corazón se me removiese y sintiera el impulso de ayudarle.
-No tuve duda, Luisa. Nosotras que siempre fuimos confidentes y guardianas de sus andanzas sin él saberlo, no podíamos fallarle. Y eso que, tú bien lo sabes, tanto me dolió su deserción hacia mí. Pero pasada la amargura de aquélla, siempre quise recuperarle, aunque las cartas que le escribí nunca recibieron respuesta. Me alegré, contigo, de sus éxitos sociales y económicos aunque él no lo supiera. El amor siempre puede más que la indiferencia.
-Tienes razón. Todo eso está muy bien, pero ya ves. Nosotras aquí, él ahí. Y ¿qué hacemos si se niega a dejar que entremos?
-Pues insistir. Yo no he hecho el viaje hasta esta casucha despersonalizada para nada.
Cuando ya la hermana parece obtener el triunfo de su razón frente al desencanto de la testarudez del amor y el canto de una paloma las acompaña, un cerrojo comienza a descorrerse. Cesáreo ha escuchado. Primero a la fuerza, luego con entrega. No a querido esperar más, tentar al destino de la soledad, sabiendo que alguien, sin él apenas creerlo, sí ha venido. Sólo será capaz de pronunciar dos palabras: perdón y gracias.
Las mujeres le observan sobrecogidas ante la decrepitud de su aspecto. La paloma ha alzado el vuelo con ruidoso aleteo y las manos del otrora potentado hombre de actualidad se han tendido implorando ver.
Las tres personas se abrazan en silencio. Instantes que disuelven rencores y olvidos.
-Vamos, vamos. Pero mira qué desastre. Vaya desorden. Venga, venga que si tan listo fuiste para la industria de los barcos, también lo serás para esta otra empresa, ¿sí o no?
-¿Lo crees de verdad, hermana?
-Toma, pues qué va a ser, y encima con dos mujeres como nosotras a tu lado. Que no se diga. Déjate de monsergas y pa lante.
-Cariño, ¿querrás esta vez quererme?
-Sí, Luisa; seré capaz de volver a ser rico en ilusiones. Claro, querida Josefa, lo que no sé es cómo te empeñas en regalarme esta nueva oportunidad. Gracias, gracias, gracias a las dos. Gracias por ayudarme a volver a vivir otra vez. Pero eso sí, con otros rumbos bien distintos. Y con las mejores de las socias, de las ayudas, con vosotras.
domingo, 21 de febrero de 2010
Cesáreo Piedrahita
Publicado por Alberto en 8:47 p. m.
Etiquetas: Relatos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)































































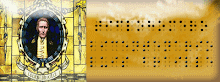




























1 comentario:
Suerte tiene este Cesáreo de estar rodeado de tan buenas personas...Francamente, yo no sé si habría reaccionado así en el lugar de las dos mujeres.
En cualquier caso, ahí tienes otro cuento maestro, Albertito. Como no tengo sombrero para quitármelo, agito la melena en su honor.
Un besósculo lunósculo! Mua!
Publicar un comentario