Con mis deseos de que hayáis disfrutado de un excelente fin de semana isidril, vaya aquí mi tontería de este domingo.
Feliz semana y juguemos con las palabras, juguemos.
Zacarías Verías, ciego él de nacimiento, se había visto obligado a cargar con el lastre de un apellido tan poco apropiado a sus características. Su tiempo siempre había sido conjugado en condicional y no sólo por lo que se refiere al sentido visual si no por todo cuanto había intentado en su vida. Cuando se atrevió a soñar con conquistar a la guapa del instituto tuvo que escuchar de sus labios… “Verías, como amiga lo que quieras, pero más, no lo verás”. Cuando quiso arrojarse en paracaídas, lo mismo: “Verías, el curso es fácil pero no veas tú lo que nos supone aceptarte”. Y así siempre. Nunca pudo ser. Siempre la maldita terminación “rías”. Ya le daría, otra vez el maldito condicional, él al que la inventó un buen bastonazo.
Ahora que lo que nunca era condicional sino presente, y muy presente, eran los múltiples obstáculos con los que se tropezaba: cubos de basura, excrementos varios, cartelitos que no le decían nada más allá de un sonoro moratón y más y más.
Hasta que se topó con la más curiosa de las bolsas. A punto estuvo de dar el patinazo sobre ella pero algo lo impidió, ya fueran sus reflejos de artista del paloteo o el sostén _ejem_ de la señora sostenedora de tullidos y descalabrados.
Y el caso fue que se agachó aun a riesgo de inoportunos crujíos de su ya encorvada espalda. Y tocó, y agarró, y abrió. ¿Qué era lo que contenía aquel misterioso hallazgo?
A lo lejos nuestro Verías oyó una voz reclamando:
-¡Mis besos! ¿Quién me ha robado mis besos? He perdido mis besos de fresa, de vainilla, de ciruela, de guinda, de canela.
Y él pensó, qué iba a pensar. Pues que los besos no se roban y mucho menos se pierden., se dan.
Anda _se dijo_. Mete la mano y deja, por un día, que tu mundo se escriba en futuro sin trabas ni condiciones.
¿Qué encontró?
Unas golosinas en forma de labios apretados, de una textura algodonosa y un aroma lleno de estímulos.
Probaré uno. Uuuum, qué dulce.
Me comeré otro. Guaau, qué cosquilleo.
Y otro. ¿No me saciaré?
-¡Oiga, oiga. Que son mis besos!
-Ah, pues yo ya no los suelto. Que no vea (no, si el que no veo soy yo) cómo están.
Y a todo esto, ¿quién era la que así reclamaba?
Quién iba a ser: ¡la guapa del Insti! Aquella que le dejó por el iluminado del Manolo, que tantas luces creyó que tenía y resultó que no pasó de pelar cables y fusibles en la compañía eléctrica. Y tantos peló y tantos cruzó que se electrocutó.
Y ahora, la niña aquélla reclamaba sus besos. Pues, se iba enterar ella de lo que valía un… besaría.
-Anda… Devuélveme la bolsa, que es mía.
-De eso nada, monada. Que ahora soy yo el que te dirá: lo verás pero no lo catarás. Juajuajua.
Y con un molinete de su bastón, dio media vuelta y, antes de partir, se zampó todos los que quedaban, dándose la gran besada de su vida.
Y Zacarías, desde esa tarde, ya no fue Verías, si no Vieras porque… “aquello que pisaras, tuyo lo hicieras”.
domingo, 15 de mayo de 2011
Zacarías
Publicado por Alberto en 10:00 p. m.
Etiquetas: Relatos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)































































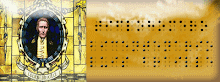




























1 comentario:
Te mando un beso de esos de la bolsa. Te lo mereces después de dejarnos un cuento tan genial! Mua!
Publicar un comentario