Permitidme que hoy comparta aquí esta ficción de un episodio que yo viví, van a hacer, ya 18 años. Muchas cosas han pasado desde aquel 1993 pero como la nostalgia anda rondando por mi lado, he sentido la necesidad de escribir la historia de Abelardo.
Que os guste y estéis bien.
Como siempre, un abrazo cariñoso y buena semana.
Para Abelardo aquel primer lunes de noviembre sería el comienzo de una nueva etapa, no solo laboral, sino también personal.
Cambiaba de ciudad e iniciaba un trabajo nuevo. Su mente estaba llena de proyectos e ideas para afrontarla. Pero antes de todo aquello, debería establecerse, buscar acomodo y adaptarse a unas calles y unas gentes ignotas para él.
Estaba seguro de que saldría adelante, era joven y tenía ganas. Estos antídotos además del apoyo de su familia harían que el cambio fuese superado con éxito y que su ceguera no le impediría volar solo en aquel nuevo horizonte. Que cuando, pasados unos días, sus padres le dejasen solo, estaría en condiciones de desarrollarla con bien.
Habían llegado, los tres, el domingo anterior por la mañana. El tiempo era invernal, gris, frío. Apenas si había paseantes con los que se cruzaban. Los edificios estaban cerrados y el silencio era la nota imperante. . Parecía que hubiesen llegado a un pueblo fantasma.
El gélido clima hacía que les castañeteasen los dientes y que el vaho saliese de sus bocas como único rastro de vida.
Con todo y con eso, se les había ido el tiempo en reconocer un terreno tan aparentemente inhóspito, habían comido, él con ilusión y ellos con zozobra, en un sencillo bar de barrio. La noche se les echaba rápidamente encima por lo que, decidieron regresar a la habitación de la pensión. ¿Qué otra cosa iban a hacer ya si únicamente les quedaba esperar?
De regreso, no con poco desaliento clavado en el espíritu, , atravesaron una plaza en la que una castañera, ya madura, anunciaba su mercancía a quienes salían de misa o se dirigían al cine próximo mientras que, de fondo, no lejos, en lo que supusieron sería un centro de ancianos, se escuchaban los tañidos de guitarras y castañuelas al son de la jota.
Abelardo cogió su libro en braille, la novela que se había traído como compañía de lectura y sus padres se miraron en silencio. Aguardarían a que se hiciese la hora de acostarse, aunque tuvieran la certeza de que la noche se les haría larga. Pero ese lunes, ah ese lunes. Ellos buscarían un alojamiento más cálidoque aquella triste pensión y él se dirigiría a la oficina. Ellos estudiarían el terreno para ofrecerle referencias y él se presentaría ante los nuevos compañeros. Cuántas incertidumbres, cuántas esperanzas, cuántos miedos.
Pero todo fue bien y cada tarde, al final del día, siempre volvían a atravesar aquella plaza en la que la castañera predicaba sus castañas. Y siempre le compraban un cucurucho de ellas para calentarse. Lo habían constituido en una costumbre.
La semana transcurrió intensa, plena para todos y el resultado bien había valido la pena. Abelardo se instaló en su nueva habitación, sus progenitores se irían tranquilos, sabedores de que lo dejaban en las buenas manos de las religiosas que regentaban la residencia elegida y una joven camarera se preguntaba cómo podría ayudar al nuevo huésped.
Se llamaba Lola, compaginaba sus estudios de Magisterio con el trabajo allí y nunca se había visto en otra.
Y de esta forma fue transcurriendo el tiempo. Abelardo fue creciendo, con errores y tropiezos, pero siempre adelante y superó la prueba.
Se hizo conocido en la ciudad a la que aprendió a querer.
Llegó la primavera, los castaños y demás árboles se vistieron de flores y las adolescentes salían a su paso con los sueños pintados en sus voces de trino.
Ganó amistades, descubrió rincones ricos en pasados y sintió que todo aquello se iba colando por los resquicios de su alma.
¿Y Lola? Lola asimiló cómo sentirse a gusto con él, a dejarle su brazo y regalarle sus confidencias.
No olvidaba, no obstante, aquel ya lejano primer día de domingo, aquella arribada, aquella castañera.
Mas, tan bien cumplió su labor que le ofrecieron un destino mejor, aquél que siempre había perseguido y, no obstante, le costaba irse. ¿Cómo renunciar a los momentos compartidos con Lola? ¿a los paseos por aquella plaza? ¿Al cariño de quienes lo habían hecho suyo? ¿Qué podía hacer?
Mirar hacia adelante, partir, ¿qué, si no?
Eso sí, lo tenía claro. Nunca dejaría de recordar ni aquel primer lunes ni tantos otros en los que había sido feliz.
Le hicieron homenajes de despedida y entregaron obsequios, pero el mejor, y más valioso de los dones que se llevaba eran los recuerdos, tantos sentimientos de dicha por saberse querido.
Y otro lunes de noviembre, pero ya años después, se enteró de que los habitantes de cierta ciudad se manifestaban porque en una determinada plaza querían construir un gran aparcamiento y que querían derribar el quiosco que los hijos de aquélla que fuera castañera, ya fallecida, construyeron en su memoria y que se verían obligados a cerrarlo. Que eso no podía ser porque era punto de encuentros y citas además de por las exquisiteces que vendían.
Y a nuestro protagonista, ya perfectamente integrado en otro mundo, la noticia le trajo ecos de nostalgia aunque su relación con Lola nunca hubiese desaparecido.
El tono de que un nuevo mensaje, en forma de SMS, acababa de llegarle, rompió el silencio. Lo abrió y ¿qué fue lo que la voz sintética de su móvil le tradujo?
“El día … me caso. No puedes faltar a mi boda. Quiero que estés a mi lado en ese día tan especial, como siempre lo has estado. Bssss, Lola.”
Una plaza que se transformaría, una amiga que se casaba y el allí. No era capaz de saber si alegrarse o no. Aunque… sí, se alegraba por Lola y por él que ahí seguía con su vida de explorador y retos superados.































































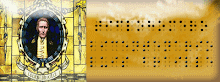




























1 comentario:
Me gusta seguirte, aunque últimamente se me acumulan las visitas a los blogs. Saludos.
Publicar un comentario