Se produjo el sábado y podríamos decir que lo fue al pasado, tanto por el medio utilizado como por lo que vimos.
Eso sí, que los cinco ciegos que fuimos debimos echar mano de la imaginación, porque la vista… nada de nada.
Se trataba de visitar uno de los reales sitios, Aranjuez. Y de hacerlo en uno de esos trenes turísticos que persiguen emular el pasado ferroviario de nuestro país: el Tren de la Fresa.
La experiencia como tal no fue mala: evocar sobre cómo se viajaba en tiempos pretéritos, parece que ya olvidados. Nos hemos acostumbrado a la velocidad y comodidades del AVE, pero hubo épocas en que los trenes eran de madera y estaban tirados por locomotoras de vapor y, sin embargo, aquéllos eran también notables avances frente a diligencias y caballerías. Además, te ofrecen conocer espacios emblemáticos. La idea es interesante y la organización buena.
La incomodidad de los asientos y resto de peculiaridades, se daban por hecho. Ahora bien, el comportamiento de los niños que nos tocaron en suerte (más bien, podría decirse en desgracia) en nuestro vagón. Una jauría desbocada, que ni a la ida ni a la vuelta dejaron de berrear, eso sí que no podía esperarse. Cuán alejados estaban ellos de lo que debió ser el comportamiento de los que viajaran en su día. Me parecieron, a más de insufribles, tan fuera de lugar..
En el transcurso de la ida, unas simpáticas azafatas, ataviadas al uso del siglo XIX, nos repartieron unas cajitas con fresas que, pese a no ser de temporada, no estaban nada malas (digo las fresas, porque las azafatas, ni idea).
Y a la llegada, subimos a autobuses que nos condujeron al palacio, donde se nos hizo una breve explicación de alguna de las principales dependencias para acabar invitándonos a que, ya por nuestra cuenta, diésemos una vuelta por el museo de la vida _con sus carruajes, abanicos y trajes_. Por supuesto, a nosotros no nos dejaron tocar nada, así que decidimos salir cuanto antes en busca de los jardines y el sonido de sus fuentes.
Tras la comida, en un restaurante asturiano, al que nos llevó la ermana de elena (así da gusto), la tarde ofrecía dos posibilidades: el museo de las falúas (barcas utilizadas por la realeza) o plaza de toros y museo. Como aquél no disponía de guía y éstos sí, nos decidimos por darnos un baño de sabor taurino. Y a mí, al menos, me encantó sobre todo por cómo nos fue explicado su contenido y el tono de la guía: todo casticismo y gracia. La mar de simpática y voluntariosa con los cinco cegatones que le cayeron en gracia esa tarde de sábado: suertes del toreo, anécdotas, historia de una plaza construida en 1787.
El regreso a la estación volvió a ser en autocar tras breve paseo por el centro de la ciudad con sus palacios nobiliarios y tiendas modernas: pasado y futuro unidos enmarcando el deambular de los turistas que nos acercamos ese día de postrer veranillo, vislumbrando a aquellos otros veraneantes de una época de nuestra Historia tan lejana ya.
Llegué a casa cansado, pero con la satisfacción de haber acumulado otra experiencia más y con las ganas de repetir otro viaje en tren, esta vez a Sigüenza. Veremos, veremos.
































































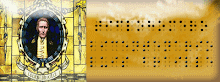




























3 comentarios:
Chucuchucuchuuuuu! Posiblemente, si no hubiera sido por la lata de esos niños habríais disfrutado mucho más del viaje, pero qué le vamos a hacer...!
Que en Sigüenza la cosa esté más calmada.
Un besósculo lunósculo! Mua!
iremos,iremos...sin niños, por favor.
besósculo primaverósculo!
besos*
Sigüenza está muy bien, yo fui el año pasado y me encantó. Y a Aranjuez y a ese tren tengo que ir algún día.
Publicar un comentario