Porque ojalá no desaparecieran esas tiendas de barrio pequeñas y acogedoras.
Feliz semana y que estéis bien.
La tienda a la que le gustaba ir para comprar sus vituallas a Adolfo era ya de las que apenas quedaban. Qué importaba que en ella no se ofreciesen rebajas ni liquidaciones o saldos. Con sus estantes repletos de tarros antiguos, sus barquillas, su mostrador de zinc y sus dependientes, un matrimonio ya mayor que parecía no tener en su diccionario la palabra jubilación. ¿Es que estaban dispuestos a morir con las botas puestas? _se decía nuestro protagonista_.
Un establecimiento donde el trato directo era su identidad, donde el género aún tenía una procedencia cercana y en el que todo estaba a la mano.
A Adolfo le gustaba comprar allí por eso y porque se sentía como en casa después de haber sido cliente desde que tenía memoria y, sobre todo, porque para él, aunque tuviese que pagar un poco más, era la forma más cómoda de aprovisionarse. Huía de las grandes superficies comerciales, tan repletas de todo pero faltas de nada que se pareciese al saber de quien ha dedicado una vida entera a mimar el negocio, tan inhóspitas, tan frías, tan limpias pero tan asépticas. Recelaba también de esas nuevas maneras de comprar: que si el Internet, que si el teléfono… Y abdicaba, con firmeza, de los nuevos negocios que nunca cerraban, fuese la hora que fuese y que eran atendidos por gentes extrañas a su mundo, y no es que Adolfo fuese racista, no no, qué va. Pero es que él no les entendía.
Qué agradable era para él saber que, nada más asomar por la puerta, el señor Manuel o la señora Rosa ya le tenían preparado su arroz para los domingos, su queso manchego del bueno o su dulce de membrillo o su tarro de miel; y su fruta y verdura de temporada, y su buena carne de cordero, de los corderos del Tomás, que eran auténtica delicia para su paladar; y qué no decir del embutido y del jamón, todo casero, curado al frío seco del invierno.
Y el día que le decían que le regalaban el paquete de pastas de coco y mantequilla marca Suprema, que venían como obsequio del representante cuando se hacían compras superiores a 100 euros, ¡nada menos!, eran para él lujo, sinónimo de fiesta, postre de gozo, la mejor de las golosinas. Le alegraban por lo que simbolizaban de premio y por su sabor único.
Adolfo era ciego,vivía solo y en la tienda del matrimonio Ruiz su ceguera nada le impedía. Estaba harto de que, las pocas veces que iba a la ciudad a comprar, tuviese que mendigar la ayuda del personal de aquellos lugares tan grandes. Le irritaba sobremanera tener que exponerse a la voluntariedad de quien hubiere disponible para apañárselas, “encima de que les dejo mi dinero, tengo que esperar a ver quién está dispuesto a ayudarme. Y luego no hay forma de saber qué será lo que consuma porque eso de que los productos tengan braille es un sueño”. Y aún que, para consolarse, haciendo gala de su proverbial ironía, fantaseaba con echarse a la mano _que no a la boca_el brazo de la reponedora acompañante que le pudiese tocar como conductora del carro en el que depositaría lo comprado.
Definitivamente se quedaba con la tienda de los Ruiz, dónde iba a parar.
Y un domingo en que, bastón en ristre, paseaba en pos de su tradicional vermut, oyó que estaba abierta. ¿A qué se debería semejante novedad? No podía pasar sin averiguarlo.
-Don Manuel, siempre se trataban de usted por mucha confianza que hubieran llegado a alcanzar, ¿qué hace abriendo un domingo? ¿Es que quieren acerle la competencia al Corte Inglés ése?
-Qué va, hijo. Es que uno, que va ya perdiendo la chaveta, se dejó ayer los papeles de la autorización para que mi nieta Marta, marche a estudiar al extranjero. Y mire que me dijo su madre que no los olvidara, pues nada… ¡que se me olvidaron!
-¿Y qué prisa hay para que tenga que venirse a abrir?
-Pues que en los dichosos papeles hay un número y que si no tiene ese número pues que no puede confirmar la reserva del vuelo. Que mucho ordenador y mucha informática y mucha máquina pero que al final, ya ve, que el tío Manolo se ha tenido que venir a la tienda y perder la mañana del domingo ¡porque no sé dónde leches los puse! Y como los haya perdido, la que se me viene encima no es para verla.
-Ah, pues búsquelos; que no han de andar mu lejos. Que los guardaría en elcajón de debajo, sí; en el que suele guardar las cartas que le mandan el Andrés y el Timoteo, donde esconde su tabaco pa que no se lo pille la Rosa.
-Sí, sí; es verdad. Ahí deben de estar. Que usté será ciego pero mire que es listo y qué memorión que gasta. Ya tuviera yo la mitá que usté viendo, don Adolfo.
-Quite, quite; que cuando llegue yo a sus años… ya veremos. Ya veremos dijo un ciego y nunca vio.
-Usté siempre con sus gracias. Ah, y tenga este paquetito de pastas que sé que le traen loco, pero que no se entere la Rosa, ¿eh? Ale, que ya lo tengo todo. Véngase al bar de la Paulina que le invito. Vaya moza más resalada que está hecha. Ya podía echarle usted el ojo, que bien que le trataría.
-¿El ojo? Mejor las manos, le echaría. En fin, que sí, que vayámonos a tentar ese vermut, uno a la salud de su nieta pa que le vaya bien por esas tierras de Dios y otro a la de la Paulina pa que ese mismo Dios se la conserve, digo la salud y la vista.
-Así será. Que pa eso es hoy domingo, el día del Señor, su día.
Y tendero, y cliente, cogidos del brazo se solazan amigablemente, paso a paso, diciéndose que la vida todavía conserva sus encantos aunque, para el uno, ya sea vieja y, para el otro, oscura.
domingo, 17 de julio de 2011
La tienda de toda la vida
Publicado por Alberto en 10:57 p. m.
Etiquetas: Relatos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)































































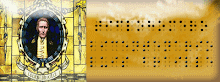




























1 comentario:
Me uno a tu petición, Alberto! Las tiendas y los que las atienden pasan a formar parte de nosotros, de nuestro presente, haciéndose cotidianas y agradables, susceptibles de ser amistades o, por lo menos, conocidos cordiales.
El final de tu historia me ha encantado. ¡Bravo, amigo!
¡Un fuerte abrazo, Tiflohomero, junto con mi deseo de que este verano sea para tí, inolvidable!
Publicar un comentario