Albino Blanco, con su pelo de nieve, su piel pálida y sus ojos claros sabía que de nada le valía esperar, que por mucho que aguardase la venida del ser anhelado, éste nunca llegaría como él deseaba, y necesitaba que lo hiciese.
Y aun teniendo esa certeza, se negaba a aceptarla, mantenía la expectación porque, por poco que fuese, la mera insinuación de la promesa de la presencia codiciada en forma de llamadas, ya le era suficiente. Algunos le habrían dicho que se conformaba con migajas, pero qué más le daba que lo fueran, si le caían cual maná en su tenebroso existir.
Con su bastón blanco, en ristre, no se resignaba. Cómo iba a hacerlo. Su vida era una continua contradicción: la blancura de su nombre y aspecto versus la negrura a que tenía que enfrentarse siendo ciego como era. Conducirse con un blanco trozo de metal por caminos oscuros, trasmitir sol con la energía de la sonrisa mientras que para él todo era sombra.
¿Cómo podía ser que no desesperase? Algunos dirían, otra vez, que no podía atribuirse si no a un increíble milagro.
Y, sin embargo, ahí estaba eternamente avanzando hacia delante, soñando siempre con descubrir quién sabía qué, aferrándose al deseo, tal vez vano, de hacerse visible en medio de su invisibilidad.
Le dijeron: “vente con nosotros”. Mas él no quiso. Marcharía solo en pos de otra aventura. No le entendían, le criticaban pero no cejaba en su obcecación. Volvió a partir solo, quiso perderse por cerros y veredas, recorrer nuevos itinerarios.
Y sí, lo hizo, volvió a hacerlo, se empeñó y triunfó.
Era una tarde de sol veraniego, de grillos y chicharras, de sed. Con su sombrero y su bastón, con su ímpetu viajero se adentró desde el Mirador buena paradoja, un ciego yendo a un mirador_ y dio con la senda, primero de graba y luego de hierba. Siguió por ella, ¿sabría luego regresar? Qué importaba si estaba disfrutando de su nuevo peregrinaje. Percibió cómo el calor declinaba entre los árboles y hete aquí que alguien le preguntó:
-¡Dónde vas tan solitario?
Y Albino se confesó, porque la anciana voz que le interpelaba, preñada de matices, al par bondadosos y al par tristes; era agradable y intuyó que tampoco ella tendría prisa porque en los pueblos esa palabra casi siempre carece de sentido. Le habló de su dicotomía, de sus pensamientos y afanes, de sus luchas de caballero andante perdido.
¿Y ella?
Sentados sobre un grueso tronco caído, a la sombra, le explicó que se llamaba Lucía, que el reloj de sus días estaba tocando a su fin, que había tenido que exiliarse del mundo en aquel rincón boscoso para no hacer más daño al mirar. Y es que, una rara cosa le sucedía desde que tenía memoria: cuando fijaba su vista en algo, si estaba anudado, los lazos que lo mantenían firme se deshacían cual arena devorada por las olas de un mar bravo. Que primero pensó arrancarse los ojos, luego velarlos con vendas opacas y, por último, optó por escapar.
Las redes de los pescadores de su pueblo se arruinaban ante su mirada, los manojos de alimentos y plantas curativas puestas a secar por las madres se volatilizaban haciendo que se perdiesen, los bikinis de las turistas se desanudaban desnudando sus cuerpos. Nadie la quería, todos se lamentaban de su existencia, la veían como a una maldición. Se fue del pueblo aun pese a la oposición de sus padres que tanto la querían y necesitaban. ¿Qué iban a hacer sin su Lucía, su único vástago?
Y aquellos dos seres excluidos, se comprendieron, se sintieron cómplices. Los nudos que Lucía deshacía al mirar, se anudaron esta vez para unir sus almas.
Albino percibió un nuevo amanecer. Aguzaría su oído para escuchar el titilar de las estrellas que serían mensajeras de vocablos de paz, ánimo y aliento.
Lucía le pidió que regresase allá de donde venía y que inventase historias de príncipes encantados, hadas bondadosas, exóticos palacios habitados por duendes y héroes de cuento, zapatos que se enamorarían en vagones de Metro, botellas lanzadas al mar en busca de islas donde reina la ilusión o dragones tristes que, en realidad, únicamente son seres vacíos necesitados de afecto. Porque siempre que narrase uno de esos cuentos el corazón roto de quienes le escuchasen se volvería a soldar y retornaría a latir con la fuerza de la magia, hecha palabras de luz, de cariño y cálido acompañamiento.
Albino le imploró a Lucía que le mirase aunque él no la viera. Ella, entre lágrimas lo hizo. Supieron que, gracias a los cuentos, ya nunca se sentirían aislados, olvidados, inmisericordemente solos.
Y, mientras él, retomaba la danza de su muñeca en acompasado compás con su bastón, hollando la alfombra de aquel refugio, las hojas de castaños y olivares se pusieron a cantar, animadas por la alegre música de la brisa del atardecer.
Y, sin él saber cómo, arribó a una plaza porticada en la que unos artistas, con vocación de juglares, estaban narrando cuentos. Les pediría que le dejasen sumarse a la fiesta y, desde ya, empezaría a practicar la misión que Lucía le acababa de encargar, poniendo en el intento su mejor hacer.
Y Albino, a partir de aquel instante, no sería nunca tan solo Blanco de nombre, lo sería también de espíritu por el brillo que emanarían sus relatos y el fuego que los alimentaría.
domingo, 26 de junio de 2011
Albino y la anciana que rompía los nudos al mirar
Publicado por Alberto en 5:55 p. m.
Etiquetas: Relatos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)































































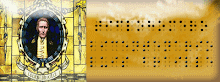




























2 comentarios:
Cuento con final feliz... Ojalá en la vida real las cosas fueran siempre tan fáciles y nadie recibiera migajas, ¿verdad?
Un besósculo albino! Mua!
Demonios.. buen texto, sisisi
Publicar un comentario