Entre Huella y Huella de mi libro quise el pasado fin de
semana darme otro gustazo viajero. Y es que lo necesitaba después de tantas
emociones literarias.
La excursión iba a ser distinta: regresar a los ancestros en
una casa rural y en un paraje idílico, las Hoces del río Duratón en Segovia.
Estábamos inscritos 30 personas, casi todos con ceguera y yo
iba magníficamente acompañado de mis amigas de siempre. Genial.
Tras dos horas de trayecto, llegamos al ppueblo de
Burgomillodo. Se repartieron las habitaciones y reconocimos el terreno. Las
perspectivas no podían ser mejores. Salas decoradas con el mejor gusto,
maderas, mimbres, fósiles, cabeceros torneados, hasta un trillo o un teléfono
de baquelita…
Nos salió a saludar la dueña, todo un personaje de película
de la España rural. Imaginamos a la abuela de la fabada (“ya vienen, ya vienen”)
o a Lina Morgan en sus mejores tiempos, encantadora, amabilísima con todos y
pendiente de todos. ¡Y lo que hablaba! Vaya vaya.
Las primeras sensaciones no podían ser mejores: nada de
ruidos urbanos, sonidos de naturaleza, cena auténtica.
A lo largo del tiempo tendríamos ocasión de paladear sabores
que enraizan en la tierra: hortalizas, setas, infusiones, frutas del bosque o
miel. Toda una delicia. Qué desayunos a base de pan de hogaza tostado y untado
con mermeladas de frambuesa, pimiento, tomate o fresa. Zumo de naranja recién
exprimida, miel para endulzar el té de roca o el poleo.
Qué comidas a base de cordero asado en horno de leña y
barbacoa, gallo de corral, magret de pato o pisto con huevos recién cogidos.
Y qué postres. Exquisitos a base de flan de huevo de verdad,
arroz con leche cremosa o tarta de requesón o dulce de membrillo. Todo guisado
por las sabias manos de Manolo, el marido de nuestra particular anfitriona
casera, María.
Pero también tendríamos ocasión de pasear a la vera del río
y recuperar la práctica de oficios tradicionales como el de la cestería, el
tejido de bolillos o la preparación de fideos y cortado de la miel.
Y más aún, iríamos en piragua. ¿Se undiría? ¿Flotaría?
¿Aguantaría a los ciegos? Esto fue la mayor aventura: ponte chaleco salvavidas,
coge el remo, baja por una ladera arenosa con raíces y escalones (y lo malo es
que luego hay que volver a subir por ella), pertrechado de remo y bidón para
guardar toalla, bastón y botella de agua, y súbete a la barca biplaza (ay qué miedo, que
se mueve, ¿dónde pongo el pie?). Y todo esto a ciegas, ¡toma castaña! La proeza
se desarrollaría en la presa que hay cerca del pueblo en medio de las paredes
calcáreas que constituyen las Hoces y con el sonido de fondo de buitres y demás
aves. En principio íbamos a remar solos, cada cual con su mejor o peor saber.
Pero, luego se dispusieron grupos de canoas, unidas por una cuerda, de 3 o 4 en los que, la que los encabezaban
iba guiada por monitores sin problemas visuales. Yo iba con mi amiga Elena y,
por mucho que nos conocemos bien, la coordinación en las brazadas fue una
utopía. Así que, de presumir de experto navegante, nada de nada. Bueno, no hubo
que pronunciar la mágica frase de: ¡ciego al agua! Todos disfrutamos y
superamos el reto con soltura.
Pero aún hubo otras emociones más, como la de poder
acariciar a unos dulces ponnys, certificar mano a mano la pericia devoradora de
los carroñeros comprobando en qué habían dejado los restos de un caballo
muerto, no dejaron ni las migas del
pobre equino o tocar trajes auténticos de más de 200 años, sorprendiéndonos de
las labores de fiesta y los paños de faena.
En definitiva, un fin de semana de relajación, buen yantar y
regreso a los sabores antiguos.
Ah, momentos para la
risa, o la perplejidad: los cieguecitos amasando pasta, ¿saldrán tropezones? La
serenata gallera que no para, ¿será que cantan a las guapas cegatonas piropos y
requiebros? Alguien que aprovecha para vendernos su disco, pero no habíamos ido
de campo en busca de los orígenes?
Y oigan, cómo me comen estos ciegos. Ver no verán, pero
comer… cochinillo, cordero, choricitos y morcilla a la brasa y más y más. Si
llegan a ver, se me zampan hasta las gallinas y demás bichejos saltarines.
Una pena que los ciegos, en ocasiones, más que idem
pareciéramos sordos de la bulla que se montaba. Me habría gustado poder
disfrutar en silencio del entorno en la presa o en la terraza de la casa, para
imbuirme de rumores de hojas, aleteos, croares, trinos y demás melodías que la
orquesta de la naturaleza nos estaba regalando, pero… “¿Esto qué es? Pásame la
cerveza que por aquí no llega. Corta otro trozo de mimbre que el mío se ha
quedao pequeño. A ver a ver, ¿qué es esto? Bla bla bla”.
Y otra curiosidad casual: que justo en los momentos que descubro
estos parajes leo una espléndida novela, “El día que fuimos dioses”. ¿Y saben
qué? Pues que parte importante de la trama se desarrolla precisamente aquí. Con
la de libros que hay y leer justo en el momento esa novela. ¿Será una señal? Ya
saben: la respuesta, en el viento.
































































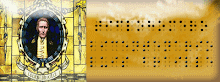




























1 comentario:
Pues si que ha sido una aventura para repetir por lo bien que os lo pasateis, lo bien que os atendieron y lo magnifico que nos lo has contao !dí que no!, las comidas, para hacerse la boca agua... nada que ver las comidas hechas tradicionalmente ni con las de los mejores restaurantes ¿verdad?. Mi suegra es de un pueblín pequeñito de Salamanca, en su casa, tiene corral con gallinas, y cuando vamos a verla los veranos y me pregunta ¿qué quereis que os ponga de comer?, yo siempre le digo: patatas fritas con huevos (patatas del terreno, y huevos de sus gallinas)... !y me saben a gloria!, a gloria bendita literalmente.
Mil besitos gordotes
Publicar un comentario