Ojalá que cuando sintáis que la noche oscura se apodera de vuestras almas, no olvidéis que siempre habrá alguien que os lleve la lámpara esperanzadora que la disipará.
Con cariño. Feliz semana, como siempre.
Los habitantes de aquella lejana gran ciudad, allende el desierto , un día de invierno, se quedaron a oscuras. No sabían qué fue lo que pudo suceder. El caso fue que, muchos de ellos, tuvieron que aprender cómo era el verdadero sabor del pánico, la angustia. No veían, tropezaban, caían como marionetas sin hilos, se desorientaban, los sonidos eran ruidos que se tornaban amenazadores.
Quisieron prender velas, buscar linternas con las que, siquiera mínimamente, se salvasen de las tenebrosas tinieblas mas no las hallaron. Se habían desprendido de aquéllas, fiadores como estaban de sus inventos.
La técnica y los técnicos se veían impotentes para solucionar el problema. De nada les valía su bien probada pericia para ello. A la naturaleza le había dado por hacerse visible y demostrar su poder en forma de imprevisto fenómeno cataclísmico.
Las horas pasaban como siglos. Estaban paralizados, agarrotados, quietos.
A esa nada insondable en que se había convertido su universo, se sumó el viento ululante y la ventisca con sus caricias de frío mortal.
Nada parecía que podría hacerse. De nada les valdría su suficiencia de pequeños dioses, su pretensión de gigantes invencibles.
A la plaza más céntrica, en la que tiempos atrás se constituía el núcleo de vida, el punto de encuentros del mundo de todo, foro, ágora, mercado y hasta lugar de citas antiguas y modernas, en la que se erigiía el reloj con que se marcaban los ritmos, se acercaron unos y otras, guiados por la tabla de salvación que era la necesidad de no estar solos, compartiendo sus miserias.
Los había que callaban, los que especulaban con causas y porqués o quienes buscaban culpables. Pero nadie era capaz de aportar nada más en medio del barullo, solución alguna.
Y cuando ya se desesperaba de todo, a lo lejos se vislumbró una procesión como de libélulas portadoras de lucecitas. Eran puntos de claridad, muy poca cosa pero ¡eran luz! ¿Qué sería? ¿Qién las sostendría?
Fuera lo que fuese, todos miraban hacia allí, todos anhelaban que llegasen cuanto antes. Creían que al acercarse aquellos puntittos tenues mudarían en luciérnagas brillantes, blancos faros que acabasen con aquella noche de pesadilla y terror.
¿Que quiénes eran esas libélulas que llegaban cual serpentina de fuegos artificiales?
Sí, increíble maravilla, eran los ciegos y las ciegas de la ciudad que, bastón blanco en ristre, de manera despreocupada y natural se acercaban deseosos, también ellos, de estar donde todos. Pero, en cambio, su marcha era segura, firme hacia delante, relajada.
Y es que, por una vez, su ceguera se demostró no como discapacidad sino como ventaja.
La alegría, la costumbre tan asumida de caminar sin ver y su tenacidad eran la claridad que tanto ansiaban sus paisanos y esas características, reflejadas en los bastones eran la luz que llegaba. Era la promesa de la esperanza. Era la certeza testimonial de que la luz no se encontraba en el exterior, que había que buscarla en las ganas que alimentan la lámpara de la vida y que ésta reside en el corazón de cada persona.
Pero aún más hubo. Junto a la procesión, a su lado, venían unos mágicos seres: el pájaro de la mañana que anunciaba la aurora, una anciana olvidada en cuyo rostro se pintaban las líneas del mapa que conducía al mayor de los tesoros, el amor, el perro que, fiel compañero, mostraba su alegría moviendo incesante la cola y un niñito que abrazaba, casi sin poder con él, un curioso libro en el que se contenía la magia capaz de enseñar que no ha de dejarse nunca la curiosidad por aprender.
Con la arribada de los recién llegados, como aparecidos, un nuevo día, lleno de luz se enseñoreó de la atmósfera y la algarabía trocó el anterior ambiente de negra zozobra. Pero, eso sí, a partir de entonces todos aprendieron del suceso. Quizá, no pocos, andando el tiempo, olvidarían, sin duda que así sería, pero en el inconsciente de generaciones venideras quedaría el recuerdo ejemplar de aquellos ciegos que, un lejano día, enseñaron a buscar la luz a los que veían.































































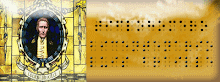




























2 comentarios:
Fantástico relato, Alberto, y muy cierto. Un maestro enseña porque posee la experiencia de la que el alumno carece. Y comento esto por la procesión de lucecitas de tu historia y el mensaje que encierra.
Debemos aprender que la luz verdadera, hablando simbólicamente, no proviene de una bombilla o una antorcha.
Pasa también en la vida cotidiana, a veces nos encontramos con personas que nos arrojan luz y no la queremos ver.
Un abrazo. Espero que estés bien.
Te ha quedado redondo, Albertito.
Besósculos esperanzósculos.
Publicar un comentario