 Este domingo de carnaval no podía traer a mi imaginación otra cosa que no fuese una historia carnavalera. Que os guste, sonriáis y reflexionéis.
Este domingo de carnaval no podía traer a mi imaginación otra cosa que no fuese una historia carnavalera. Que os guste, sonriáis y reflexionéis.
Con cariño y mis mejores deseos, como siempre.
Un abrazo del bueno, del de verdad, no de oropel ni de disfraz.
Esta es la historia de un funcionario eficaz, buen trabajador y cumplidor con las tareas que siempre le eran encomendadas. Y la de su esposa y tres hijos. Una familia que veía transcurrir los días felices sin agobios y acomodados a una vida plácida y placentera.
Que se encontraba a gusto con el trabajo que le había tocado tras superar aquella dura oposición, ganada a base de jamones y añejas botellas de vino y demás licores espirituosos. Que había ido perfeccionando su eficacia con lecturas y prácticas.
Al que le molestaba sobremanera la mala fama que tenía su profesión porque estaba convencido de que, con ella, desempeñaba una gran e importante labor de higiene social.
Que habían alcanzado un nivel de comodidades alto, al par que humilde. Que les gustaba darse sus caprichos, visitar los mejores SPA, acudir a la ópera, adquirir objetos so pretexto de modernos, aunque nadie entendiese para qué pudieran servir y llevar a los niños a colegios de postín.
Y no es que el sueldo diera para larguezas dispendiosas, pero qué quieren, les seducía eso de vivir bien, incluso algunos dirían que por encima de sus posibles. ¿Cómo no hacerlo? Si nadie podía pensar en que el futuro les jugase jugarretas de esquivo saltarín. La despreocupación, hija de la supuesta seguridad y la buena vida se habían hecho okupas de la casa familiar.
Y así iban, él autocomplaciente; ella, ufana de su posición; ellos, dichosos y felices comedores de perdices, finales de cuentos siempre soñados.
-Cariño, la señora gobernadora nos invita al solemne baile de disfraces que tendrá lugar tras la cabalgata carnavalera. Qué emoción. Iremos, ¿verdad? ¿Eh qué sí? Ya estoy imaginando cuáles serán nuestros trajes.
-¿Ah sí? Dime, dime.
-Cómo eres, qué bobo. ¿Es que no te emociona tanto como a mí?
-Bueno, si hay que ir se va, afirmó resignado aquel bueno para nada.
-Yo me engalanaré de Estatua de la Libertad, a la niña la podemos poner de gallinita…
-Sí, para que luego digan que es la gallinita ciega de la fiesta.
-Y a los niños de Zipi y Zape.
-O de Pin y Pun, purumpumpún.
-Y tú…
-Yo… de señor Quitamiedos, faltaría más.
-Ah, muy bien. Te va que ni al pelo, aunque seas calvo. Tú que eres censor, que vigilas para que nadie se acerque al peligro de caer despeñado en los abismos del conocimiento. Muy bien, muy bien. Hágase.
Y para allá que se fueron. El día llegó. Toda la ciudad estaba patas arriba, enmascarada en el oropel fastuoso de purpurinas y brillos artificiosos. Todo era algarabía, dispendio, apariencia. Mas todo era falso, invertido, truco de tramoya teatrera.
El salón de audiencias del palacio gubernamental, amueblado habitualmente con sobriedad de diseños de vanguardia, donde los metacrilatos, las luminarias de bajo consumo y las sillas de cuero tenían su reino, había sido vestido para la ocasión con abigarrados cojines, candelabros de velones, habitualmente cirios de iglesia, y alfombras donde enterrar los lindos piececitos de arlequines, odaliscas y condecorados con medallas y medallones de hojalata.
No cabía ni un alfiler. Los tocados de las señoras, tal vez fueran señores mudados en señoras, parecían maceteros de jardín municipal, los vuelos de faldas cantaban melodías de frufrús y los petimetres pululaban cual polillas aquí, allá y acullá. El éxito era completo.
En medio de tamaña francachela un grupo de ciegos hacían juegos malabares con huevecillos de satén. Iban disfrazados, claro, ¿de qué? Pues de ciegos, de que otra cosa, si no. Y tan alto lanzaban pelotas y pelotillas que fueron a dar en la antorcha de maesa censora y, al mismo tiempo, las chispas que provocaron dos infiltrados enamorados prendieron en los barrotes de caucho con que se habíacalzado el higienizador social.
Y de resultas de semejante conjunción de fuegos astrales, más bien astrosos, fue que todo ardió. El censor se achicharró convirtiéndose en un amasijo retorcido y del calor pasional provocado por achuchones y demás efusividades, se mostraron las desnudeces de unas y de otras.
¿Y los ciegos? Los ciegos vieron lo que nunca creyeron ver.
Y la fiesta terminó con resacas visuales y de otros tipos.
Y hete aquí que ya nunca nadie quiso saber de censuras y que,por ende, aquella plaza tan arduamente conquistada quedóse sin sentido y que, como extraordinaria medida de propaganda y ejemplo de rigor austero, las autoridades acordaron en sesión plenipotenciaria el despido de don Tancredo el Censor y que éste y la señora Tancreda y los tancredines hubieran de mudar sus pasadas opulencias por mendicidades de vagabundos.
¿Y todo a caus a de qué? Pues sí, claro. A causa de aquel malhadado baile de disfraces.
Y ya nadie se acordó de aquel funcionario de tan probada eficacia ni de su familia tan presente siempre en corrillos de chismosas y chismorreos. Y todo continuó igual, aunque sí hubo algo que cambió: la pareja de enamorados que se infiltraron en el baile, se fundieron en lingote áureo y los ciegos tuvieron brillo en sus ojos durante días, un brillo hecho de curvas y sinuosas sedosidades de piel.
Y colorín colorado, esta historia se ha disfrazado, también ella, sí sí. ¿De qué? Pues claro, de qué va a ser, de historia.
domingo, 19 de febrero de 2012
El baile de disfraces
Publicado por Alberto en 7:23 p. m.
Etiquetas: Relatos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)































































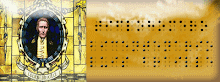




























2 comentarios:
Fíjate si se nota que es carnaval, que hasta el cuento se ha disfrazado. Muy ingenioso, muy agudo y muy certero.
Besósculos disfrazadósculos!
Más que funcionario, sería más bien banquero, político o empresario, si se permitía esos lujos.
Publicar un comentario