
Supongo que influido por el aniversario del hundimiento del titánic sale este cuento de hoy. Un iceberg acababa, hace 100 años, con el barco mejor del mundo demostrando la naturaleza su poder sobre la soberbia humana.
Bueno, que estéis bien y, otra vez más, ¡feliz semana!
Con cariño, como siempre.
Ahora recuerdo cómo aquéllos aparentaron tanta holganza y riquezas. ¿En qué quedaron? De nada les valieron sus grandilocuentes verdades, sus afanes de vana apariencia. Eran grandes, orgullosos, soberbios. Y hoy lo que veo son ruinas, nabos que hunden sus raíces en lo que resultaban ser sus supuestas invencibles murallas de castillos y palacios.
Todo, a mi alrededor, está exánime, aniquilado, muerto. Las pocas hierbas que crecen en este lugar lo hacen de manera lánguida, tenue, balbuciente.
Yo no era ninguno de ellos, me despreciaron y marginaron. Y, sin embargo, aquí estoy. Nadie de ellos quedó, yo sí. Se reían de mí por no querer ser como ellos, por ser diferente, por no ser de los suyos. Pero he sobrevivido y ellos murieron todos.
Cuánto daño me hicieron, cómo me dolían sus olvidos, sus no querer que fuese junto a ellos, ¿y ahora? Ahora, ellos son pasto de la nada, del olvido y yo estoy aquí.
Aquella mañana radiante de abril marcharon todos en pos de la gloria, de la inmortalidad, de las conquistas y hazañas. A mí me dejaron atrás, se fueron con sigilo para que yo no les siguiese. Cuando desperté nadie quedaba. ¡Estaba solo! ¿Qué haría yo entonces? ¿Lamerme mis heridas? ¿Llorar por ser marginado? ¡No, maldita sea! Sobreviviría, yo vencería a mi manera, demostraría que también yo era capaz de triunfar, de ser bueno.
Me fui, claro. Otra cosa no podía hacer. No importaba donde fuera pero el caso es que debía hacerlo, tenía que partir.
Unos gitanos chamarileros pasaban con sus míseros carros y mulas. Me uní a ellos. No les importó que lo hiciera, me admitieron como a uno más. Total, ellos también eran gentes errantes.
Por las noches, cuando parábamos a descansar en cualquier paraje tranquilo, yo hacía lo único que sabía, por lo que era conocido. Cantaba antiguas epopeyas y romances. Y supe que les gustaba oírme.
Y, al fin, llegamos al lugar donde nuestros destinos se separaban.
Me veo entrar en una casa nueva, pintada de colores, un patio arbolado con su fuente en el centro, una galería porticada y salas pobladas con cuadros y maquetas de barcos. Es el Museo Naval. ¿Qué voy a hacer allí?
Hablo solo, triste, nostálgico. Declamo las hazañas del capitán Joao de la Mina y sus travesías por lejanos mares. Alguien me escucha.
-¿Quién es usted que tan bien sabe esa historia?
-Soy un caminante perdido, varado sin remedio. Soy Nadie.
-Pues, para ser Nadie; es mucho. Ha pellizcado mi alma y sé que a mi padre le puede provocar esa misma emoción. ¿Me acompañaría hasta su lecho? Son pocos los días que le restan y oyéndole a usted, gozaría de nuevo. Sabrá más historias de marinos y navegantes, ¿verdad?
-Ah, historias sé muchas. Naufragios, barcos desaparecidos, piratas malditos, acantilados asesinos, sirenas que encantan y pescadores locos que vieron en la mar tesoros imaginarios.
Para allá que me voy. Qué más me da si no tengo adonde ir. Y además quien me ha llamado es una mujer, que sí, que ya no es joven, pero aún parece guapa, al menos, así la imagino.
Me conduce hasta una casa llena de aparejos navieros, una rueda de timón carcomida, velas rotas, cabos deshilachados.
-Padre, este hombre sabrá alegrar tu descanso. Sé que te va a ayudar.
-¿Ayudar a mí, hija? ¿A este viejo? Pero si está ciego. ¿Qué me va a contar a mí? ¿Qué puede hacer por mí?
Alza su mano callosa hacia la mía, seguramente con intención de alejarse de mí. Comienzo mi narración. El hombre calla, la mujer calla, todos escuchan. Me crezco, sabedor de que atienden mi cuento. Acabo al fin.
Solo una palabra sale de los labios exangües de aquel viejo:
-Gracias.
Desde ese primer encuentro, vendrán otros y otros. Siempre al atardecer querrá que le narre proezas del mar. Un mes después morirá pero no, sin que antes, oh sorpresa, haga un encargo a su hija: que vayamos a la sede de un gran banco y que pregunte por el señor director y que le pida abrir la caja de seguridad que hay guardada en él y que comparta lo que en ella se encuentra depositado conmigo. ¿Lo hará? Sí, es más, me pedirá que siga a su lado, que me case con ella.
Y sí, hoy, cuarenta años después de que me dejasen abandonado, seguramente esperando que fuese aniquilado, vuelvo a donde nací, a aquel pueblo. ¿Y saben qué? Que estoy orgulloso por ser el único vencedor. Porque sí, triunfé al ganar el amor de una mujer especial y al dedicarme al teatro, a alegrar a los espectadores.
Supe que a los pocos meses de que se fueran en busca de la gloria, abandonándome a mí, una tempestad mortífera acabó con todos ellos engulléndolos sin piedad. Nadie sobrevivió, yo sí. ¿Y por qué? Porque quisieron que yo muriese. Qué gran burla del destino, qué gran paradoja.
¡A vosotros! ¡Sí, a vosotros que os fuisteis sin querer que fuera con vosotros! ¿A vosotros os digo! Yo soy el único que venció! Jajajajjajajajajajjaja.































































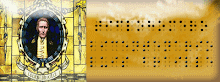




























1 comentario:
Buen relato con moraleja, Alberto. Ahora tengo un link en mi blog que enlaza directamente con el tuyo. Podré segujirte ahora con regularidad. Un abrazo.
Publicar un comentario