Buena noche de domingo. Que estés bien
Sigamos construyendo literatura y fantasía.
A ver qué sale hoy.
Un cálido abrazo de luz.
El balcón de los suicidas
¿Qué puede inducir a que un lugar tan anodino como el balcón
de un viejo edificio de cal y ladrillo se convierta en el escenario común de
todos aquellos que deciden, sin anunciarlo, poner fin a su mísera existencia?
Es algo que uno se pregunta al darse cuenta de la
coincidencia fatal, al analizar el índice de suicidios de la ciudad, durante
los últimos cinco años.
Una casa en ruinas, en buena medida, desconchada, de cinco,
otra vez el número cinco en esta danza macabra, alturas, rayano a las vías del
tren se ha constituido en escenario del drama.
La curiosidad de catedrático de Sociología me ha llevado a
semejante proceso indagatorio. Sería objeto de mi último libro, otro éxito más
en el mundillo académico. Pensé en encargar el trabajo de campo a mis alumnos
en prácticas, pero al fin, pudo más la curiosidad que la costumbre y lo tomé
como un reto. Hacía muchos años que no bajaba del olimpo universitario al
territorio del común y, no diré, que el reto me desagradara.
Debería buscar en los archivos para conocer a sus legítimos
propietarios, bucear en su historia y personarme allí para preguntar.
Ese era el protocolo que enunciaba en mis clases y, no
obstante, en esta ocasión parecía que no servía el patrón.
No pude localizar documento alguno acerca de sus dueños e
historia y nadie quería, o sabía, informarme de lo que originó el misterio.
Tendría que llegar hasta el balcón. No era algo muy
apetecible, sabiendo lo que en semejante espacio se producía. No me agrada el
olor de la sangre muerta ni su color. Mi mundo siempre fue el de los manuales y
las teorías.
Conforme ascendía la escalera, ni soñar en usar el viejo
ascensor que vi a la entrada, oxidado y lleno de mugre, me decía que si yo
quisiera suicidarme no elegiría un sitio como ése. Buscaría un escenario más
teatral: el antiguo viaducto, la última planta de la sede central de cualquier
gran empresa o algo así. Pero este ruinoso edificio… me parecía de pésimo gusto
y, qué quieren, yo siempre he pensado que hasta para morir hay que tener clase.
Alcancé el rellano, no había duda. Sólo había una puerta y
ésta se encontraba abierta. Un largo pasillo me condujo a un polvoriento salón
y al fondo de éste, se abría cual fauces de un siniestro monstruo el famoso
balcón.
Lo primero que me impresionó fue, como si de cantos de
sirena se tratase, el sonido de los trenes llamándome. Tuve que hacer uso de
todo mi amor a la vida para no seguir su invocación.
Una silla de anea con sogas de ahorcados se situaba al lado
y un afilado, y brillante, puñal que desentonaba absolutamente del entorno por
su brillo frente a la pátina opaca de polvo que todo lo inundaba.
Seguía pensando que no tenía sentido, por fácil que lo
pusiera el decorado, el que hasta allí se dirigieran los desgraciados amantes
de la muerte.
Estaba a punto de darme la vuelta para marcharme sin
resolver el misterio cuando algo más me llamó la atención.
¡Un tapiz!
En él, junto al dibujo de un perro con la mano adelantada
hacia el espectador, se podía leer en caracteres antiguos:
“Toma mi mano. Déjate guiar hacia el otro lado”
Toqué los hilos, estaban frescos, su textura era suave. Fui
pasando mi mano por las letras y, cuando llegué a la última…
El tapiz se deslizó mostrando una lujosa habitación en la
que hombres y mujeres reían y bailaban, despreocupados.
Me fijé en sus rostros. ¡No parecía posible! ¡Eran los de
los suicidas que había visto en los periódicos de la hemeroteca!
Al mismo tiempo que semejante fantasía veían mis ojos, el
resto de mis sentidos, me arrastraban hacia el vacío. ¿Era de locos!
Una mezcolanza alucinante: chirridos de locomotora, algarabía,
risas siniestras, alegres llantos.
Mi cabeza iba a
estallar.
Lo más sencillo era dejarse llevar y hacer caso a la
leyenda.
Lo habría hecho de no ser por una especie de milagro que me
salvó.
La mano del perro tenía cinco garras. Una lucecita se
encendió en medio de la batahola. El cinco era el número de la muerte y yo no
estaba dispuesto a caer en el cepo.
Salí corriendo, derribé no sé qué y bajé huyendo del
diabólico juego.
Cuando puse los pies en la calle, algo increíble sucedió.
El edificio se vino abajo desmoronándose de manera súbita.
Seguí corriendo y huyendo.
Al otro lado, sí, al otro lado, los trenes frenaron hasta
detenerse.
Regresé a mi refugio de la Universidad y allí, jadeando,
hice uso de un remedio que pocas veces había necesitado emplear: del último
cajón del escritorio, extraje una botella de coñac y, sin importarme nada más
que llevármela a la boca, me amorré a su gollete, con ansia de sediento en el
desierto.
Decidí enterrar el caso y no hablar con nadie de lo
sucedido.
Sí me mantuve atento a las noticias y no me quedó otra
alternativa que digerir lo que había logrado con mi acción.
El índice de suicidas desde entonces se mantiene a cero.
¿Acaso yo, aquella tarde de julio, rompí algún oscuro maleficio?
Seguramente así debió de ser porque, por eso estas líneas
escribo ahora, en la biblioteca municipal he encontrado un curioso librito dentro
de la sección de novela romántica cuyo título se me ha venido encima en cuanto
lo he visto: “El balcón de los suicidas”.





























































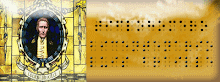



























No hay comentarios:
Publicar un comentario