Buena tarde de domingo:
Respondo con este cuento a la magnífica
descripción que mi amigo Paco Alvarez me hiciera del cuadro de Claude Monet, “La
terraza de Sainte-Adresse”. Espero estar a la altura de su magnífica
descripción.
Un abrazo y feliz semana.
El negocio de Sainte-Adresse
-Quedamos allí. No falte. Es el lugar
más adecuado..
-Así lo haré, señor. Pero podemos tener
un problema si alguien se entera. Los franceses están ahora implicados en la
guerra de México, pero los ingleses pueden robarnos la cartera en el último
momento. Debemos mantener la operación en secreto hasta que no firmemos los
acuerdos.
- Ya nos encargaremos de ellos para que
nada sepan. Déjelo de mi cuenta. La oportunidad es única. Usted, téngalo todo
preparado y compóngalo todo para agasajarlos sin que importen gastos. Vamos a
pasar a la Historia usted y yo.
-Sin duda. Y además, mi buen ojo de
comerciante me dice que el futuro nos pondrá en las manos grandes beneficios.
Así hablan el asesor y empresario del
comercio de pieles, Robert McDonald y el presidente norteamericano, Andrew
Johnson aquella lluviosa mañana de abril de 1867 en el Capitolio. El negocio
está prácticamente hecho. Se trata de comprarles el gran territorio de Alaska a
los rusos. Alejandro II, el zar ha decidido vender ante la precariedad de las
arcas públicas de su imperio.
La ciudad balneario de Sainte-Adresse
es el lugar elegido donde se cerrará el tratado. Es un enclave idílico, con sus
aguas termales, su luminosidad tan alejada de los oscuros territorios eslavos y
sus agradables paseos en medio de la playa. Se ha puesto de moda desde que lo
visita la emperatriz Eugenia de Montijo, con su gracia andaluza, su donaire y
encantos.
Después de la firma tienen reservada
mesa para almorzar en el hotelito Chemin de Ferre, elegante emporio de la
gastronomía francesa y la buena vida de la burguesía. Su terraza, decorada con
sumo gusto, adornada de hermosas flores y mobiliario de forja, es famosa entre
la nobleza europea. Se han concertado matrimonios de Estado, se han dado citas clandestinas
amantes infieles y traficantes del lujo
de la época, venido de Oriente.
Lejos de allí, en París, el embajador
americano ha llamado a un joven pintor, Auguste Renoir para que inmortalice el
acontecimiento. A sus 22 años está causando la admiración de la gente culta de
la capital con su mezcla de sensualidad femenina y naturaleza en los motivos de
sus obras. Sin embargo, rechazará la oferta so pretexto de tener un compromiso
previo para marchar a unos territorios nuevos que se están explorando por aquel
entonces en la lejana África de selvas y grandes lagos.
-Encárguenle el trabajo a otro amigo
mío, que no les defraudará. Claude Monet. Yo le doy mi recomendación sin lugar
a dudas.
Así lo hará mr. Wilson y nada hará
presagiar lo que va a suceder.
Monet será testigo mudo de lo que acontezca
el domingo 6 de octubre de aquel año en que un tal Alfred Nobel comenzará a
fabricar dinamita de forma industrial y alguien operará por vez primera en
Glasgow con anestesia, contrastes de muerte y vida, de tragedia y esperanzas.
Monet se ha provisto de pinceles y
telas, de pinturas y aceites. Llega discreto, sintiéndose extraño en medio de
todo aquel lujo y boato. Él que ha sido rechazado por su familia, que malvive
con su querida Camille, joven con la que está empeñado en forjar su futuro, y
que lucha por abrirse hueco entre los sabios de la Academia. Está nervioso.
Sabe que se juega mucho.
Al fondo se ven las barquichuelas y
pequeños vapores, el clima es benigno para ser otoño y el ambiente no puede ser
más amable. Hay dos sillas dispuestas para el presidente norteamericano y el
zar ruso. La mesa de mármol, las sillas torneadas, una botella de champán y dos
copas.
El tiempo pasa, la tarde transcurre
plácida pero sin fin. Monet espera a los invitados. Los invitados no llegan.
Monet espera. La luz empieza a declinar. Su idea comienza a perder efecto. Negra
suerte la suya. El cuadro que debería darle prestigio universal va a quedar en
nada. ¿Qué importa ya que retrate a otros personajes secundarios si los
principales no aparecen. ¿Qué ha podido suceder?
Siente ganas de llorar, de huir y
marcharse de allí. ¿Para qué permanecer en ese hotel que nada bueno le trae ya?
Empieza a recoger sus útiles de
artista. Da unos pasos…
-¿Claude? ¿Te marchas? No lo hagas.
-¿Quién es usted, madame? ¿Qué más me
da a mí quedarme? Ya nada tengo que hacer aquí. La tarde ha declinado y la luz
no es la apropiada para pintar. ¡Malditos políticos! La tarde, mis ilusiones,
el futuro de Camille y el mío… perdidos por nada.
-No se marche, joven amigo.
La que así le interpela es una mujer
madura de serena belleza, vestido etéreo de gasa y velo que le cubre el rostro.
-No ha perdido el tiempo… un día sus
cuadros superarán en fama y valor a lo que esos dos fantoches han firmado hoy.
Tenga fe. Ande, siéntese conmigo en esa mesa.
-¿En esa mesa? Esa mesa no es para mí.
Una tenue sonrisa dibuja el vaporoso
rostro de la mujer al tiempo que un brillo siniestro refulge en sus ojos.
-Ahora sí lo es. Siéntese y brinde
conmigo por su futuro. Yo lo sé todo.
Las cristalinas burbujas rebotan en las
copas, el sonido resuena en el horizonte. Brindan. Ya es noche cerrada en
Sainte-Adresse. La terraza ha quedado desierta. Monet gira su vista a las
titubeantes luces que corresponden a las estrellas reflejadas en el mar. Cuando
vuelva a mirar frente a sí, algo increíble habrá sucedido…
Está solo. La mujer ha desaparecido sin
más.
¿Quién era? Toda su vida se lo
preguntará. ¿Quién pudo ser aquella mujer que brindó con él aquel 6 de octubre
de 1867? Lo averiguará mucho después. Sí, la madrugada del 5 de diciembre de
1926. La misma señora con idéntico atavío y velado el rostro se le aparecerá
ante su lecho de muerte. Le tenderá la mano y le sonreirá.
¿Sabes ya quién soy?
Y sí, Claude Monet lo comprenderá.
Sonreirá y cogerá esas manos frías que la mujer le tiende. Lo hará y al hacerlo…
morirá.





























































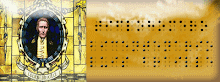



























No hay comentarios:
Publicar un comentario