Con un día de retraso, tras mi viaje conquense, comparto mi nuevo cuento semanal.
Que os guste.
A seguir adelante con la primavera y yo, ya recuperado, de
mis problemas herniales.
Lo destrozarían todo. Querían hacer honor a su nombre de
bárbaros. No dejarían piedra sobre piedra ni rincón sin que el humo del fuego
se enseñorease de él.
Eran hombres rudos, hercúleos, hechos a beberse la vida y
comerse el mundo.
Años de razzias y venganzas les habían curtido y nada les
conmovía. Habían violado, mancillado, aniquilado, conquistado y perdido todo lo
que imaginarse pueda.
No les importaba cuál
pudiese ser su próxima estación de muerte y horror.
Eran sordos y ciegos a la piedad o la compasión.
¡Eran bárbaros!
La niña está contenta esa mañana de verano. Tiene ilusión
por mostrar su última obra a su padre.
Es un cinturón de piedras de colores pulidas y ensartadas en
cuero.
Sabe que su progenitor es exigente, que está acostumbrado al
lujo y lo exótico. No en vano es comerciante y hasta su negocio llega lo mejor:
sedas, ámbar, especias y salazones.
Y, no obstante, ser consciente de ello, cree que habrán
merecido la pena las incontables horas de trabajo empleado, primero en la
búsqueda del material y luego en su factura.
El padre llegará nervioso, no estará para atenciones
familiares.
-Marido, ¿qué te sucede?
-Mujer, nuestro mundo está en peligro. Se aproximan los
bárbaros.
-Oh, Jesús. ¿Qué haremos? ¿Adónde iremos?
-Vamos, apresúrate, mujer. Prepara a los niños. Nos
dirigiremos al río.
-Papá…
-Hija. No hay tiempo para chanzas. Obedece a tu madre.
Bárbaros y familia de comerciantes acabarán inexorablemente
encontrándose. La lucha no será tal. ¿Cómo habría podido serlo?
Muchos años después, un hombre viejo, triste, sumido en el
dolor dejará pasar los días, anhelará una muerte que se resiste a llevárselo.
Vaga errante por entre los muros de un claustro al que
recaló mucho tiempo atrás, traído por un grupo de monjes creyendo, éstos, que
lo hacían para enterrarle ensagrado. ¡Tan malherido lo habían encontrado!
Pero no fue así. Se recuperó del mal físico. No así del
espiritual. Lo contemplaban viendo cómo era un alma en pena.
¿Qué hacer con él? ¿Abandonarlo? ¿Conducirlo a otro lugar
más adecuado?
Ellos pertenecían a una comunidad pobre, que únicamente
buscaba el retiro y la oración. Subsistían a base de magras donaciones y
míseros cultivos. Bueno, alguna vez, a cuenta de súplicas de perdón o entrega
singulares, devotos hubo que les traían cestos con asados de lechón o miel.
El perdido, ni
siquiera su nombre sabía _le pusieron
Anselmo quienes lo habían rescatado_ había encontrado, al fin, un pobre sentido
a su vacía existencia.
Leer los textos agiográficos o sermones para el resto de la
comunidad.
Así fue pasando el tiempo, él con su papel de lector y ellos
con su vida monacal de retiro y espiritualidad.
Hasta que un día, ya muy anciano el lector, ciego ya para su
función iluminadora, arribó a aquel cenobio, de regreso de su peregrinación,
una madura señora que quiso descansar y rezar.
El abad no supo negar la
hospitalidad requerida, eso sí, previniéndola de que aquél no era como
otros grandes monasterios.
-No importa. Tan solo quiero rezar y desprenderme, siento
que es aquí donde debo hacerlo, de algo que siempre me ha pesado llevar. Y eso
que mi esposo, el conde Ulfrid, me lo regaló como si se tratara de la más
valiosa de las joyas.
-Ah, pues haga su voluntad. El perdón y la ayuda son
nuestras metas.
Mientras la digna señora, recién llegada, atraviesa el
refectorio, escucha cómo un coro de letanías inunda el espacio.
-¿A quién se encomienda semejante oración? Estremece mi
espíritu.
-Es en memoria de nuestro lector que agoniza.
-¿Puedo acercarme a él para sumarme a la oración?
Le conducen hasta el camastro del agonizante. Algo la empuja
hasta él. Se arrodilla y se ve impelida a entregar a aquel moribundo aquello
que tanto le pesa.
Cuando así lo hace y las esqueléticas manos del llamado
Anselmo rozan el objeto, sin que nadie pueda saber cómo o por qué, una limpia
sonrisa aparece en el rostro del doliente.
Un cinturón de piedras de colores engastadas en cuero es lo
que ha obrado ese pequeño milagro. ¿Será…?
Al tiempo que descansa en paz, ya para siempre, a su mente
llega una niña que también sonríe, una niña que le tiende ese mismo cinturón.





























































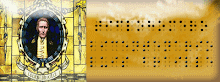



























No hay comentarios:
Publicar un comentario