La niña que pinta sin pintar
En el oasis del Okavango, en el desierto del Kalahari, la
niña khoisan, a la que un misionero puso el nombre de Sara, pinta sin pintar.
Agachada sobre el barro traza extrañas líneas con sus dedos.
No sabe a qué corresponden semejantes trazos que surgen de su alma sin que ella
apenas se dé cuenta.
Mientras el sol asciende al horizonte para convertirse en
bola de fuego y los grandes animales de la sabana se retiran en busca de
sombra, ella dibuja y dibuja.
Sara, con sus rasgos khoisan típicos de los pastores, su
piel color miel oscura y sus formas ya rotundas, es rara para el resto de la
tribu.
Debería corretear entre los cañaverales del río y aprender a
cocinar, pero ella dibuja y dibuja.
Algo le impulsa a que sus dedos menudos se impregnen de
barro y dejarlos que imiten las moteadas pieles de los rinocerontes o las
gacelas y jirafas.
Esa mañana se acerca un mokoro en su busca. La pequeña
embarcación se desliza por las aguas cristalinas impulsada por la pértiga.
Quien la pilota sabe lo que busca.
Pronto la divisa.
El piloto alza sus manos hacia la niña Sara. La coge. Pero
antes ella traza en el tapiz del aire africano una palabra. Sólo ella sabe cuál
es.
El clan la buscará sin tregua. No la encontrarán. Ya no se
encuentra allí.
El piloto la suma al resto de su mercancía humana. Formará
parte de un nuevo cargamento de esclavos que serán conducidos, sin piedad,
hacia un nuevo mundo para ellos.
Días, semanas, meses de travesía. Hacinados en la bodega del
barco con rumbo a Baltimore donde se venderán con mejor o peor suerte en sus
destinos. Unos se deslomarán en las plantaciones de algodón, otros en las de
caña de azúcar, algunos incluso serán comprados como juguetes sexuales.
La vida de la niña Sara se teñirá de incertidumbre y pena.
Encerrada, sola, sin su río ni su familia ni su sol africano.
Cuando le toque turno en la subasta el negrero ponderará su
belleza y juventud, su mirada limpia, su buen estado de salud.
Será comprada por un viudo solitario. Acaso pretendiera al
hacerlo usarla con fines innobles, pero al hacerla suya algo se conmueve en su
alma triste de rico solitario.
Le cogerá cariño, la
tendrá por hija, le enseñará a leer en su biblioteca, la tratará con cariño.
Sara no olvidará nunca sus orígenes aunque, no por ello,
sienta que no debe estar triste. Los años le harán saber qué sucedía con los
que, como ella, llegaban en barcos del otro lado del mar.
Y es que aquello que ella pintó en el tapiz del aire
africano correspondía a una palabra. Esa misma palabra que el viento le trajo a
su nuevo mundo.
Su noble amo se encargará de protegerla y tomar las medidas
necesarias para que, tras su muerte, Sara no sufra peligro.
Una noche, ya de madrugada, su viejo amo exhala sus últimos
estertores. Sara permanece velando su partida. Sobre la frente del viejo
Richard pinta sin pintar la misma palabra que ella pintó en el oKavango:
esperanza.





























































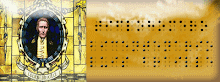



























No hay comentarios:
Publicar un comentario